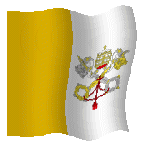Por Óscar Méndez Oceguera
Hablemos claro: el Año Nuevo es la fiesta nacional del “ahorita”.
No porque celebrar esté mal, sino porque esa noche cometemos un error elegante: tratamos la vida como si fuera un borrador.
Cambia el número y fingimos que cambió el corazón. Decimos “ahora sí”, pero lo que realmente decimos —con mejor presentación— es lo mismo de siempre: al ratito.
Lo más serio es esto: a casi nadie le roban el alma con violencia. Se la van quitando con diminutivos.
• Ahorita.
• Ahoritita.
• Luego.
• Primero esto.
• Cuando tenga tiempo.
Suena amable. Y a veces nace de cansancio real. Pero si se vuelve hábito, acaba significando lo mismo: posponer lo esencial.
Hasta aquí, el “ahorita” parece solo una manía simpática, casi entrañable. Una forma mexicana —y humana— de aligerar la vida.
Pero conviene decirlo con seriedad: ese mismo “ahorita” no se queda en la agenda. Lo reproducimos, casi sin darnos cuenta, en el punto más delicado de todos: la vida espiritual.
Porque también ahí usamos diminutivos.
Nos decimos: ahorita me confieso, ahorita ordeno esto, ahorita rezo bien, ahorita corto con lo que sé que me desordena. No estamos negando la conversión; la estamos posponiendo con educación.
Y ese es el problema real: la conversión no suele rechazarse de frente. Se aplaza. Se deja “para cuando haya más calma”, “cuando esté mejor”, “cuando tenga más tiempo”. El mismo “ahorita” que usamos para todo… lo usamos también para Dios.
A partir de aquí, el texto cambia de profundidad. Ya no hablamos de costumbres simpáticas, sino de algo decisivo: qué hacemos con el llamado interior cuando no lo negamos, pero tampoco lo obedecemos.
Porque el “mañana” no es un día: es un escondite.
Y el “ahorita” no es una medida de tiempo: es una forma de rendirse sin decirlo.
Escucha esto sin drama, pero con toda su verdad: tu vida interior no tiene botón de pausa. O crece, o se debilita. No existe el “me quedo igual”. El corazón que no avanza, retrocede; y casi nunca retrocede con una caída espectacular, sino con una inercia lenta que deja de doler.
Por eso la pregunta de este Año Nuevo no es “¿qué vas a lograr?”. Es más seria:
¿MAÑANA O NUNCA?
No para aplastarte: para despertarte. Porque existe la gracia. Porque el corazón puede ordenarse. Y porque hay un mapa real —no sentimental— para crecer: tres grandes conversiones, tres umbrales. Si no los cruzas, te quedas chico por dentro. Si los cruzas, maduras de verdad.
⸻
I. CONVERTIRSE NO ES “MEJORAR”: ES CAMBIAR DE REY
Convertirse no es un proyecto de automejoramiento. Eso ayuda, pero no es el centro.
Convertirse es cambiar quién manda.
Mientras mande tu “yo” (gusto, impulso, excusa, comodidad), Dios queda como invitado: lo buscas cuando te conviene y lo apartas cuando estorba. Convertirse es reconocer algo más serio: Dios no es invitado; es Señor. Y el yo no es rey: es criatura.
La prueba de fuego no es lo que sientes, sino lo que ya no consientes.
Grábate esta distinción, porque es decisiva y limpia:
• Que aparezca una tentación no siempre depende de ti.
• Consentirla, alimentarla, buscarla: eso sí.
Ahí se juega la libertad. Convertirse es dejar de firmar tratados de paz con lo que sabes que te destruye.
⸻
II. PRIMERA CONVERSIÓN: ROMPER EL PACTO
Esta es la puerta de entrada. No es “un propósito”; es una ruptura. Se corta el pacto con el pecado dominante.
Aquí el enemigo es la negociación:
• “no es tan grave”
• “la última y ya”
• “cuando esté más tranquilo”
• “ahorita no; luego sí”
El pecado dominante no se mantiene solo por fuerza: se mantiene por acuerdos. Y el “ahorita” muchas veces es tu firma en ese contrato.
Esta conversión se reconoce por hechos sobrios:
1. Dejas de justificar lo grave.
2. Cortas ocasiones antes de que sucedan.
3. Vuelves a la confesión sin maquillaje.
4. Aceptas que necesitas orden, no solo ganas.
5. Empiezas a rezar de forma estable (aunque sea poco).
No es perfección. Es dirección.
No es “ya llegué”. Es “dejé de caminar en círculo”.
⸻
III. SEGUNDA CONVERSIÓN: MADURAR CUANDO NO HAY CONSUELO
Aquí se rinde mucha gente. No porque sea imposible, sino porque exige pasar del cristianismo “de gusto” al cristianismo de verdad.
Al principio, Dios suele conceder consuelos sensibles para atraer y sostener. Después puede permitir sequedades. No para castigarte, sino para purificar una mezcla muy común: buscar a Dios… pero buscando, al mismo tiempo, sentirte bien contigo.
Este umbral decide si tú buscas:
• al Dios verdadero, o
• la sensación que te acompaña cuando todo va fácil.
Preguntas directas (sin teatro):
• ¿Solo rezas cuando “te nace”?
• ¿Solo te acercas cuando estás inspirado?
• ¿Si no sientes nada, te sueltas?
La segunda conversión rompe esa dependencia. Te enseña una regla dura y liberadora: la vida interior no se mide por “lo que sentiste hoy”, sino por la fidelidad con que amaste, obedeciste y resististe el consentimiento al mal.
Aquí aparece algo que el libro subraya con fuerza: una crisis real, que muchos maestros describen como purificación pasiva de los sentidos. Dicho simple: hay un momento en que Dios permite que la parte sensible no “colabore” como antes, para que el amor sea más puro. Si no entiendes esto, te confundes y dices: “ya no siento nada; ya perdí”. Y no necesariamente. A veces estás entrando, por fin, en vida adulta por dentro.
⸻
IV. TERCERA CONVERSIÓN: TRANSFORMACIÓN INTERIOR
La tercera conversión es más honda. Ya no se trata principalmente de dejar lo malo; se trata de purificar incluso lo bueno. Es la transformación por la que el alma deja de buscarse a sí misma —hasta en las cosas de Dios— y aprende a vivir con una simplicidad fuerte: amor más puro, humildad más real, voluntad más dócil.
Esta etapa va asociada a una segunda crisis más profunda, descrita por los grandes autores como purificación pasiva del espíritu. No es lenguaje raro: significa que Dios trabaja en la raíz del orgullo, del control interior, de la autosuficiencia. Y eso no se quita con un discurso ni con un impulso emotivo.
Los signos de esta conversión no son espectaculares. Son serios:
• haces lo correcto sin audiencia;
• rezas sin estar midiéndote;
• aceptas la cruz sin victimismo;
• amas con más verdad y menos pose.
Esta conversión no fabrica gente extraña. Fabrica gente libre: firme sin dureza, clara sin soberbia, serena sin flojera.
⸻
V. NOTA CLAVE: LA SEQUEDAD NO ES FRACASO
Muchos jóvenes se asustan cuando “ya no sienten nada” y creen que retrocedieron. No siempre.
Dos claridades que te ordenan:
1. La sequedad no prueba ausencia de Dios.
Puede ser purificación: Dios enseñándote a amar con más pureza.
2. La tentación no es pecado.
Pecado es el consentimiento. Resistir con paciencia te humilla, y la humildad es medicina.
No todo lo difícil es castigo. A veces es ascenso.
Y a veces la madurez se nota precisamente cuando ya no dependes del gusto.
⸻
VI. 5 DECISIONES PARA QUE ESTE AÑO NO SEA TEATRO
Menos promesas vagas. Más decisiones concretas.
1. Corta una ocasión hoy.
La que ya sabes que siempre te tira. Una. Córtala ya.
2. Diez minutos de silencio real.
Sin celular. Sin música. Tu alma necesita aire.
3. Oración fiel, no sentimental.
Poco, pero diario. Aunque no sientas nada.
4. Confesión sin adornos.
La herida se cura cuando se expone.
5. Custodia de lo que entra.
Ojos, oído, lenguaje. Nadie sostiene un corazón limpio alimentando la mente con basura.
⸻
CIERRE
El mundo te dirá: “relájate, todos lo hacen”.
Tu conciencia te dirá: “no te mientas”.
Y la gracia te ofrece lo único verdaderamente nuevo: un corazón distinto.
OTRO AÑO NUEVO. ¿MAÑANA O NUNCA?
Si respondes “ahorita”, prepárate para lo peor: seguir exactamente igual.
Si respondes “hoy”, aunque tiembles, el año realmente empieza.
El calendario cambia el número.
La conversión cambia la historia.
Y la historia no se escribe con diminutivos.















































































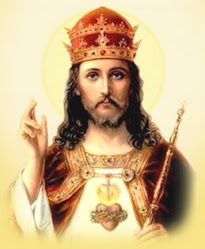


























.jpg)