 |
| No nos referimos a esta pereza |
Por supuesto no alude este tema a la negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. El curioso lector descubrirá a qué tipo de "pereza" se refiere Jaques Leclercq que fue un vigoroso escritor belga del siglo XX que fue ordenado sacerdote católico en 1917.
Se trata de su discurso de ingreso a la «Libre Académie de Belgique», pronunciado el 17 de noviembre de 1936. Era una respuesta al saludo dirigido al nuevo académico en nombre de sus colegas. En esta conferencia -de la que hemos suprimido su introducción circunstancial- el autor ofrece una profunda lección de paz y serenidad, de sentido común, de sabiduría para toda persona que vive en medio de las mil ocupaciones diarias deseando lograr el sosiego anhelado y que nuestra tontería nos arrebata con mayor fuerza cada día. Esta es su brillante disertación:
 |
| Adán |
Sin duda alguna nuestro siglo es el primero, desde los lejanos tiempos en que Adán, tumbado al lado de Eva, saboreaba el gozo del mundo bajo el árbol de la Vida, en que puede decirse que viene a punto el elogio de la pereza.
¿Por qué? Porque nuestro siglo se ufana de ser el de la vida intensa y esa vida intensa no es sino una vida agitada, porque el signo de nuestro siglo es la carrera, y los más bellos descubrimientos de que se enorgullece no son descubrimientos de sabiduría, sino de velocidad.
Y nuestra vida no es propiamente humana más que si en ella hay lentitud, sin que esto quiera decir que haya de ser del todo ociosa; también puede hacerse un elogio del trabajo, pero el trabajo, el esfuerzo, ha de partir de un reposo y desembocar en un reposo. Las grandes obras y los grandes gozos no se saborean corriendo.
Acumular carrera sobre carrera no es acumular montañas, sino vientos.
¿Cuál es el fin de la vida y dónde está la felicidad? «¡Bah!, hagamos algo por lo pronto», dice el hombre de hoy; «ya veremos después lo que pasa». Ya sabéis que el hombre bien nacido de antaño se hubiera avergonzado de trabajar; hacía mal; el trabajo ennoblece, cuando es firme y equilibrado, y cuando tiene por fin producir un valor humano. El hombre bien nacido de hoy se avergüenza de no hacer nada, y también hace mal cuando se trata de esa forma de ociosidad que se sustrae a lo inútil y que permite volver a las regiones profundas del alma.
Y, naturalmente, al hablar yo así, inmediatamente una sombra invade nuestros espíritus: la de los sin trabajo que expían en lugar nuestro la fiebre de actividad sin objeto que marca nuestra época con su lepra.
... Ese hombre tiene una fábrica y gana tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Está abrumado por el trabajo; las preocupaciones le surcan de arrugas la frente y en sus ojos brilla la dureza de los que ya no descansan nunca. Puesto que gana más de lo que necesita, ¿va a reducir su actividad, a tomarse algunos ratos de ocio para reflexionar, para mirar a su alrededor? No; ya sabéis lo que hace: crea otra fábrica con los beneficios de la primera; intensifica su trabajo inútil y sus preocupaciones. Y la consecuencia también la conocéis: fábricas que se cierran y el paro.
Pero desechemos este pensamiento que amenaza conducirnos a las ciencias económicas, la horrible ciencia de la producción y de los intercambios, cuyos secretos ha querido violar el hombre, y que lo atrapa, como la correa de la máquina tritura al desgraciado que por descuido mete el dedo.
En nuestros días no hay nadie más ocupado que un ocioso. ¿Conocéis a uno solo de éstos que no se declare agotado y que no aspire a un reposo que nadie le prohíbe? Además, por supuesto, tiene la vida llena de preocupaciones inútiles... ¿En qué pasa ese tiempo que no le basta? Me es difícil decíroslo, pero el lenguaje contemporáneo posee algunas palabras impresionantes que sirven de noble etiqueta para muchas cosas huecas.
Por ejemplo, los negocios. Todo el mundo se ocupa de negocios. La gente va a sus negocios. Ya no se atreve nadie a decir que va a alguna parte sencillamente para divertirse. En el caso en que los negocios, por vagos que sean, no presentan ya justificación posible, se arruga la frente, la mirada se vuelve más preocupada aún y se dice: «Mi médico me manda descansar.»
Por mi parte, y creo que he superado los prejuicios, cuando voy a comer a casa de un amigo, si por el camino alguien me pregunta, en un tono que adivino reprobatorio: «¿Conque va usted a comer fuera de casa?», me siento obligado a defenderme contra la sospecha de dejarme llevar por el simple encanto de la amistad y adopto un aire grave para contestar: «Sí; tengo que ver a unos señores.» El interlocutor comprende que no se trata de un simple gusto.
Existen también las reuniones. Todo el mundo asiste a reuniones. «Tengo cinco reuniones esta tarde», me dice Felipe. «Tengo tres convocatorias al mismo tiempo», me dicen, cada vez que me los encuentro, todos los políticos que conozco. Tampoco le dicen a uno concretamente en qué consisten esas reuniones, que quizás se celebren alrededor de un billar o se consagren a saborear un oporto…
Ya sabéis como se viaja hoy en día. Los jóvenes que se respetan, han visto antes de cumplir los veinte años, la mitad de Europa, y la mayor parte de ellos, incluso han cruzado los mares. La Bretaña requiere ocho días; Austria, diez; tres semanas para Italia ya es mucho; las orillas del Rin son cosa de un fin de semana. Se hacen trescientos kilómetros diarios.
Cuando voy en coche con alguno de esos hombres ricos que me honran con su amistad, me ocurre más de una vez pasar por una ciudad que no conozco, Saint-Nicolas-Waes, por ejemplo, o Gramont, o también, a una vuelta del camino, descubrir un lugar que me encanta… Todo eso apenas si lo veo, lo adivino más bien, y adivino algunos viejos muros, porque nuestros coches están, como sabéis, construidos de tal suerte que no se ve más que la carretera que se tiene delante o el paisaje, si es muy llano; el techo es muy bajo; aplasta, por decirlo así, la mirada; además, ¿qué falta hace ver otra cosa que no sea la carretera, puesto que el único fin de un automóvil es rodar? Todo esto está lleno de símbolos. Si, pero es que el mundo no es la carretera; el mundo es la Naturaleza, toda la Naturaleza, y la obra de los hombres extendida por ella, y la carretera, ¿para qué se hizo si no para conducirnos a toda la belleza del mundo?
Rodamos, y pido que nos paremos para ver, para mirar un viejo muro, o una casa nueva, o una pradera esmaltada de flores en primavera, o el paisaje que tenemos a nuestros pies, con los pueblos de rojos tejados entre huertas, los bosquecillos y las filas de álamos, el arroyo que serpentea o los ásperos brezos, y los grandes estanques llenos de juncos de la llana campiña… Todo eso es adorablemente trivial; es lo eterno y lo cotidiano; todo eso es el universo, el viejo cosmos que cantaban ya en los albores de la Historia los bardos de Grecia y de la India…
Embriaguez de pasearme por mi Brabante natal, a lo largo de esos caminos que serpentean entre la tierra arcillosa con líneas ondulantes y firmes como la grupa de una yegua; de esos caminos abiertos en la arena amarilla, con ese aire que no se respira en ningún otro sitio del mundo, esa luz del país donde nunca hay sequedad completa, y donde los vapores que suben del suelo, mañana y tarde, envuelven a la Naturaleza con un manto de incienso.
Pero me olvidaba de mi historia… Recordaréis que iba en coche. Pido que nos paremos. «No hay nada que ver», me contestan; y otras veces: «Si nos paramos por todas esas cosas, no llegaremos nunca.»
Me contestan eso hasta cuando se trata de un simple paseo y no tenemos que llegar a ningún sitio determinado…
Y otras veces no me contestan nada; aprietan el acelerador. Y ya, después de algunas experiencias, no me atrevo a decir nada.
Ya sabéis en qué consiste una visita a un museo. Para que se entienda mejor, lo guían a uno. Esto quiere decir que un personaje de voz sonora impone su autoridad para hacer que os detengáis ante los lienzos que hay que admirar. Con la misma autoridad os impone la edad de los mismos, su autor, sus cualidades. Y os martillea esas cualidades como si manejara uno de esos mazos que usaban y quizá aún usan los tasadores de subasta: «Oh, beautiful!», exclaman nuestras vecinas del otro lado de la Mancha; ¡qué bonito!, «wat mooi!», murmuran nuestras hermanas del Norte. Pero ¿minutos de silencio?; ¡ni uno!
Se sale, se ha visto todo, no se sabe nada; se tiene la cabeza deshecha. Pero ¿se visitan todavía los museos? ¿Viajar no es desplazarse, rodar, hacer kilómetros, ver mundo…, ver mundo a condición de verlo de prisa?
La gente civilizada no dedica más de un día a visitar París, por supuesto en autocar, con una especie de ser mugiente al lado del chofer, que detalla a voz en grito, ayudándose incluso a veces de un megáfono, las obras de arte, de gracia y de delicadeza acumuladas por los diez siglos de civilización francesa…
¿Dónde está el «simón» descubierto que se tomaba por dos francos la hora para dejarse llevar a través de la vieja ciudad al paso cansino de un caballo soñoliento? Y el bueno del cochero, con el color alto subido a causa de las copas necesarias para resistir el frío, se inclinaba fraternal y señalaba con el látigo: «Eso, señor, es la plaza de Petit-Sablon, «ande» al conde de Egmont y de Horme le cortaron la cabeza por orden del duque de Alba.»
Cuando yo era niño tenía una tía anciana —la tía Amelia—; mejor dicho, una tía abuela, una de esas tías solteronas —¿existe aún esa raza?—, muy digna, rígida, que nunca hubiera consentido sentarse en un sillón, sino sólo en una silla de respaldo rectilíneo; una de esas tías solteronas de las que se decía muy bajito que habían tenido más de una ocasión de casarse, pero que eran ellas las que no habían querido, y cuya misión especial parecía ser la de conservar los recuerdos de la familia y mimar a sus sobrinos-nietos.
Nos hablaba a menudo del gran viaje a Italia que había hecho con su madre después de morir mi bisabuelo; debía de ser por 1870. El viaje había durado seis meses; se habían quedado dos meses en Roma. Hoy el que dispone de seis meses y de algunos recursos se cree obligado a dar por lo menos una vez la vuelta al mundo.
Pero cuando se corre durante seis meses a lo largo del planeta se ha visto menos de lo que yo veo en el mismo tiempo aspirando los olores de mi tierra. ¿Conocéis nada más decepcionante que unos jóvenes que vuelven de viaje? Sus impresiones se reducen poco más o menos al precio de la gasolina en los distintos países, a algunas opiniones de cocina comparada, a veces a una vista rápida de algún paisaje.
¿Habéis visto alguna vez a un estudiante que toma un tren al día siguiente de haberle dado su padre unas monedas en un arrebato de buen humor? Para un viaje de media hora se compra tres periódicos, dos revistas y un semanario o dos. Cuando llega a su destino ya se lo ha leído todo. Claro que no sabe nada; cuanto más lee, menos sabe; del mismo modo que cuanto más corre menos ve.
Por mi parte despliego todas mis energías para no recibir periódicos. Después de una lucha feroz en que la violencia alternaba con la astucia, todavía recibo cinco diarios y todas las semanas ocho semanarios. No me atrevo a contar los bimensuales, los mensuales, los bimestrales y los trimestrales. Es una arroba de papeles. Cómo lo resiste el cartero y cómo puede ganar la Administración de Correos no lo entiendo. He intentado echarlos al cesto sin abrirlos pero mi cesto no basta; necesitaría una barcaza. Así, pues, he adoptado una resolución desesperada: los dejo que se amontonen sobre la mesa y me voy sepultando.
Pero os estoy contando cuentos, y ya no sé si me ciño a mi objeto.
¿Habéis observado que para mirar hay que pararse? ¿Y para hablar también?
Así, cuando escribo esto, en los sitios en que hablo para no decir nada mis dedos corrían solos por el teclado de la máquina; pero en cuanto intentaba decir algo tenía que pararme.
Cuando se hace una ascensión el ejercicio es violento y el esfuerzo capta la atención. Pero cuando se llega a la cumbre y uno se para entran entonces en nosotros el aire, y la luz, y todo el esplendor del paisaje. A veces ocurre esto también durante la subida, cuando se hace un alto en un lugar apropiado. De repente se siente uno como envuelto en ese esplendor que penetra de todas partes; uno mismo ya no actúa, ya no se mueve, ya no hace esfuerzos; somos sujetos pacientes y nos invade la hermosura de los seres.
El señor que juega a hacer el bólido para batir los récords, ya vaya a pie, en coche o en avión, no ve nada; pero el chiquillo que vaga a lo largo de los bulevares, que se pasea en bicicleta por el bosque de Soigne durante toda la tarde de un jueves, y el que devora las aventuras del capitán Corcorán y olvida que existe el mundo en la embriaguez de su lectura, ése es el que se enriquece.
Cuando Descartes tuvo el sueño profético que decidió su vocación estaba practicando lo que llamamos en nuestros días una dulce «flema». Y Newton debajo de su árbol, y Arquímedes en su baño. Y cuando Platón platicaba con sus amigos en los jardines de Academos no practicaba lo que nuestro siglo llama vida intensa. ¿No son sus diálogos pura morosidad?
No; no es corriendo, no es en el tumulto de las gentes y en el apresuramiento de cien cosas atropelladas como se reconoce la belleza y como florece ésta. La soledad, el silencio, el reposo, son necesarios para todo nacimiento, y si alguna vez un pensamiento o una obra de arte surgen como un relámpago, es que ha habido antes una larga incubación de morosidad.
Uno de mis amigos fue promovido, casualmente, a las envidiables funciones de ministro del Rey —en fin de cuentas aún tengo buenas relaciones— y le escribí en seguida para aconsejarle con insistencia que propusiera que el Gobierno se fuera, todas las semanas, a pasar un día entero en el campo, y que después de haber almorzado en el cenador una chuleta con patatas fritas, seguida de unos «crépes», acompañado todo de buena cerveza de nuestra tierra, se tumbaran en un prado verde, con una brizna de hierba entre los dientes, y escuchasen en silencio cómo los invade la sabiduría eterna de la tierra ancestral.
Excuso deciros que no se siguió mi consejo. Y ya veis cómo nos va.
Pero en esto estoy en mi terreno; en estas materias soy persona competente, y os digo, como sociólogo, que una de las primeras condiciones de un buen Gobierno es la de tener gobernantes con el espíritu ágil, el alma serena y el corazón en paz. ¿Cómo queréis que funcione el mundo con todos esos hipertensos frenéticos?
 |
| Las Ardenas |
Sí; la paz, el silencio y no tener prisa. El libro del que se lee una página y que se deja caer para oír cantar la canción interior, y el lienzo ante el que uno se detiene, se sienta y se olvida de seguir adelante. Y el paisaje, nuestro glauco mar del Norte, el cielo, nuestros cielos grandes de países llanos que se comen el paisaje, y nuestros panoramas de las mesetas de las Ardenas, con su fondo de vapor azul, todo esto que se apodera de nosotros y nos impregna lentamente, y se dilata; es como nuestro ser que se extiende. Pero no es solamente eso lo que penetra en nuestro interior; otra cosa también asciende de algo muy profundo en nuestro fondo; sube, canta, se dilata, nos invade y se apodera de nosotros; son todos los sueños de infinito, todas las nostalgias de pureza, todas las aspiraciones a un no sé qué total y pleno, perfecto, absoluto, al Todo, a lo Inefable, que desafía a la palabra y al pensamiento, y que es, sin embargo, el verdadero subsuelo del hombre y que es lo que únicamente vale la pena vivir…
No me entendéis, pero ¿puede entenderse algo del verdadero fondo de los seres y de nosotros mismos? ¿O es que no se comprende sino viviendo? Y esto lo grita la vida de toda la Humanidad, desde el adolescente que sueña con un gran amor hasta el asceta, que lo deja todo para buscar a Dios, y el artista, cuyo lápiz persigue la belleza en las líneas y que llora sobre su obra si es verdadero artista, porque no encuentra lo que su espíritu había soñado.
Leemos en el libro del Exodo que Jahvé llamó a Moisés a la montaña. Moisés subió a la montaña y penetró en la nube que cubría la cúspide. Esperó la voz divina, pero Dios no habló.
Moisés esperó una hora entera, esperó un día; Dios no hablaba. Esperó otro día; Dios guardaba silencio. Un tercer día, un cuarto día, Moisés esperó toda una semana. El séptimo día, Dios habló.
No se hace venir a Dios como se llama a un ordenanza. Para oír la voz de Dios hay que saber esperar. Moisés esperaba sobre la montaña; ¿qué hacía entonces en aquel momento? Nada; esperaba. ¿Era que no tenía nada que hacer? ¡Ya lo creo! La Historia no lo oculta: apenas se alejaba, todos esos judíos, en la llanura, se peleaban. Moisés, sin embargo, se queda en la montaña; se queda, pierde el tiempo, según el lenguaje de hoy: se queda porque espera la voz de Dios.
El séptimo día, Dios habla.
¿No oís nunca la voz de Dios? Si vosotros hubierais subido a la montaña, a la media hora hubierais dicho: «Esto no vale», y hubierais vuelto a bajar.
Tengo una devoción especial por el anciano Simeón, porque había llegado al límite de la edad, nos dice el Libro Santo, esperando la consolación de Israel. Y la reconoció cuando sus padres lo trajeron al templo, la reconoció en el Niñito tan sencillo en el que los demás no veían nada… Y los Magos, ¿creéis que hubieran visto la estrella si no se hubieran quedado a veces en la azotea de su casa mirando al cielo?
No veis nunca la estrella, como tampoco oís a Dios. ¿Pero acaso miráis aún a las estrellas? ¿Os quedáis así, sin moveros, en el silencio de la noche, dejando que fluya en vosotros el titilar de los astros en el fondo del cielo? Sí; miramos al cielo con un telescopio y contamos los cráteres de la luna.
Nuestro siglo ya no cree en las estrellas que anuncian al Niño. Apenas los católicos consiguen creerlo, porque ¡es algo tan antiguo! Y si hay que aceptar lo que dice un libro de moda que leía yo hace poco, los que oyen la voz de Dios son mucho más contados en nuestra época que en otras.
Naturalmente, ¿cómo queréis que se le oiga cuando por todos los sentidos entra un ruido de Babel, una confusión de sonidos, de colores y de formas, de sensaciones, de ideas, de imágenes en tropel; cuando a los doce años cualquier niño se sabe de memoria las marcas de automóviles, todos los campeones ciclistas y del balón, todas las estrellas de cine? ¿Cómo queréis que con todo ese desorden se oiga cantar la canción interior, esa canción que empieza por la vibración de una gota de rocío sobre el tallo que se inclina, por el canto del pájaro y el capullo que se abre, y que, dilatándose y profundizando lentamente, termina por convertirse en nosotros en la voz de lo inefable?
¡Ah!, dejemos que cante esa voz.
Escuchad, puesto que en eso estamos; tratemos de olvidar por un momento que tenemos siempre diez cosas que hacer a un mismo tiempo y que, esta misma noche, tenemos prisa.
Ya lo sé, ya. Cuando dispusimos el quehacer de esta tarde lo primero que nos preocupaba era limitar el tiempo dedicado a las palabras para que el acto no durara demasiado.
Bueno, pero ahora vamos a olvidar esto durante un rato. Os prometo que no será largo.
Intentemos estar aquí, un ratito, como si no existiera ninguna otra cosa, como si repentinamente ya no existiera el tiempo y, en la inmovilidad del minuto, lo eterno se hiciera en nosotros. Y no suspendamos nuestra respiración como quieren los que practican el yoga, sino todos esos estados turbios, todo el tumulto, si podemos hacerlo, porque el castigo del tumulto es que finalmente no se consigue hacerlo callar, y después de haber corrido, gritado, después de haberse agitado por gusto, como esos derviches que dan vueltas, y que empiezan cadenciosamente, se termina por dejarse llevar del frenesí, y es el tumulto el que nos posee…
Sí; haya paz en nuestras almas y procuremos soñar que hay difundido en el mundo un amor; el mundo no sería tan bello si no lo habitara un amor inmenso. Los hombres se matan entre sí, ya lo sé, pero es porque no saben de amor.
Sí; paz en nuestras almas para oír la voz, la voz que al principio no se distingue de la impresión que hacen las cosas, pero que poco a poco se convierte en no se sabe qué; esa experiencia indecible que no pueden comprender los que no la han vivido y por la que lo dan todo aquellos que la conocen.
Es oír y es ver, y se ve al que vive.
Pero esta vez me pierdo, y leo en vuestros ojos que ya no estoy en lo que debía estar. Perdonadme. Pero, después de todo, ¿de qué queríais que os hablara? En medio de esta asamblea en la que se encuentran tantos hombres y mujeres de talento, filósofos, sociólogos, novelistas y poetas, y artista del color, del sonido y de la forma, ¿qué papel queréis que haga yo? Os he dicho en broma, es verdad, que era sociólogo, y habéis comprendido. Vuestra risa me lo ha probado. No soy sabio; no soy letrado. No soy más que un pobre hombre a quien Dios ha tocado con su carbón encendido. Y contra ese toque no hay nada que hacer: se arde.
Y lo que puedo traeros, lo que puedo aportar a esta sabia compañía que me honra con su acogida, no es, en verdad, más que eso: el testimonio de mi visión.
________________________________________________________________________________


































































































.jpg)

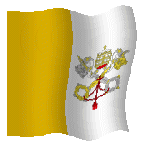


¡Que hermosa nota! En verdad me sentí identificada, la leí y la volví a leer, como en un embeleso, así, en Paz, sin prisa. Que Dios nos bendiga a todos. (: María del Socorro Hernández González. Monterrey, Nuevo León. México.
ResponderEliminarInteresante nota, el único problema que le veo es que puede entenderse por igual tanto en un sentido católico como en un sentido panteísta.
ResponderEliminar