
No podré olvidar jamás el cariño y la devoción con que tomabas la imagen del Niñito Jesús y nos lo dabas a besar a toda la familia que, reunida alrededor del nacimiento, cantaba villancicos navideños. Tenías sólo tres años y tus manitas nerviosas tomaban al Niño con mucho cuidado y respeto. Después que todos lo habían besado, tú te hincabas y con gran fervor besabas también la frente del Dios Niño.
¡Qué honda belleza reflejaban tus grandes ojos al contemplar el portal! Un místico éxtasis arrebataba tu alma, que me hacía recordar las palabras de Nuestro Señor: Sed como niños si queréis entrar al Cielo. Y así, extasiado, repetías un villancico y luego otro, y otro, y no querías terminar jamás. Triste era el momento en que se levantaba el nacimiento. No obstante, varios días después seguías exigiendo que se le cantase al Niño Jesús, luego de rezar las oraciones de la noche.
Tu devoción infantil era muy grande. Recuerdo que tenías un hermoso catecismo ilustrado que frecuentemente hojeabas preguntando el significado de sus láminas. Sin embargo, lo que más llamaba tu atención era la imagen de Cristo crucificado. Las respuestas a tus preguntas sobre el crucifijo que estaba en tu cuarto, siempre trataron de ser adecuadas a tu edad, pero tu inteligencia captaba más allá de lo que nuestras suaves explicaciones pretendían.
A los tres años eras algo descuidado y con facilidad rompías tus juguetes y otros objetos. Cierta noche en que regresaba cansado de trabajar, luego de besar a tu madre, advertí que el crucifijo de tu cuarto se encontraba sobre un mueble. La figura que representaba a N.S. Jesucristo estaba rota, separada de la cruz de madera, de la que sólo pendían los dos brazos. Indignado fui a tu cuarto. Estabas acostado y aún no te dormías. No te saludé. Lo primero que hice fue llamarte la atención por destruir el crucifijo. Entonces, tus palabras interrumpieron mi cólera y asustado dijiste: "Es que Padre-Dios estaba sufriendo mucho en esa cruz... por eso se la quité". Un nudo en la garganta ahogó mis palabras. Mis ojos se nublaron de lágrimas. Entonces te abracé y te besé mil veces. Y sentí que te quería más y que eras más mío.
No era un crucifijo roto lo que hallé al llegar a casa, era un Cristo desclavado de su Cruz con la más dulce ternura infantil. ¡Que hermosa lección de amor a Cristo! Ahí mismo, le pedí que siempre te conservase igual, que mantuviese tu fe y esa devoción por nuestro Redentor y su Santísima Madre.
Algún día, cuando seas más grande, al leer esta carta, podrás comprender que la cruz que todos cargamos no tiene sentido si no la unimos a Cristo y que la cruz es lo que da significado a la misión fundamental de Jesús en la tierra: la Redención de todos los hombres. Por eso los católicos predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado, que compró nuestra salvación con la propia vida, como Cordero inmolado, como Víctima propiciatoria que regeneró al género humano.
¡Adelante hijo! Ayuda mucho a tus hermanos y dales a leer esta carta que también va dirigida a ellos. ¡No olvides nunca tu hermosa y gran lección! Que Cristo sea siempre tu guía. Que la Virgen María te ayude a recordar que para salvarse hay que ser como niños. Mantén siempre esa espiritualidad de niño, para que logres el único fin para el que naciste: amar y servir a Dios y mediante ello alcanzar la Patria Celestial, donde esperamos, por la misericordia de Dios, reunirnos toda la familia algún día.
Tu padre que te ama profundamente.























































































.jpg)

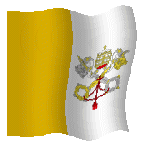


No hay comentarios:
Publicar un comentario