
Se da, el fanatismo, en el ámbito ideológico y político. Una idea pertinazmente acuñada y realimentada, que se base en el monopolio de la verdad y que exija la incondicional adhesión o eliminación, es un fantasma que con demasiada frecuencia ha sembrado el terror en la convivencia humana, prohijando regímenes totalitarios que segaron la vida de millones de inocentes.
Particular gravedad y ferocidad adquiere el fanatismo cuando invoca una raíz religiosa. Lo divino suele identificarse con dogmático y absoluto, sin dejar espacio al justo reclamo de la razón.
En el nombre de Dios, un fanático puede justificar los más alevosos crímenes, desnaturalizando por completo lo que en toda religión parece y debiera ser el atributo por excelencia de Dios: cuidar la vida. Pero precisamente la falsa, mejor dicho blasfema invocación de Dios para matar a destajo le otorga, al fanático, un ímpetu seudomístico, una fuerza de presión y masificación que muy pocos se sienten capaces de enfrentar. Los fanatismos religiosos son los más temibles, y los que peor daño infieren a la causa santa de Dios y de las religiones.
Lo más lamentable del fanatismo es que su pésima imagen puede contaminar una postura de espíritu semejante a él en lo formal, pero diametralmente opuesta en lo sustancial: me refiero a la consecuencia ética, al coraje religioso-moral que lleva a uno a profesar la propia convicción hasta el martirio. El mártir se parece al fanático en que mantiene su creencia con apasionado entusiasmo, y en algún modo se "ciega" a la posibilidad de renunciar a ella y abrazar otro camino.
Pero mientras el fanático está dispuesto a matar por su única verdad, el mártir prefiere morir por ella. Con esta actitud da el mejor argumento de su tolerancia: sigue creyendo que su convicción es la verdadera, y no acepta negarla ni en privado ni en público. Pero respeta la conciencia de quienes albergan otra opinión, y sobre todo, el derecho a la vida de sus disidentes.
En su tradición y en su culto litúrgico, la Iglesia honra a los mártires, no a los fanáticos. Juan Bautista, Tomás Moro, María Goretti, Juan Nepomuceno murieron mártires porque se negaron a traicionar su ideario religioso-moral. Una visión contemporánea, formada en el rechazo al fanatismo y en la aprobación de la amplia tolerancia, podría objetarles: ¿por qué no fueron razonables, más dialogantes, menos cerrados? ¿No podría el Bautista haberse quedado callado, o contentado con una discreta amonestación privada a su soberano? Y Moro, ¿no podría haber ganado mucho más para la causa de su Iglesia y de su Nación, poniendo sin más escrúpulos la firma que su rey le demandaba? Y el Nepomuceno, ¿no consideró que la salvación de muchas vidas, incluida la propia, pudiera justificar excepcionalmente la violación del sigilo de la confesión sacramental? Niña Goretti: si te estaban forzando, ¿por qué no te dejaste tomar pasivamente, en lugar de luchar hasta la muerte? ¿Quién habría podido acusarte? Y habrías reconquistado tu derecho a seguir viviendo, con la certeza de tu virginidad de corazón.
Felizmente, ellos no se ciñeron a esta pauta de valoración y cálculo. Honraron el dictamen de la conciencia, que una vez reconocido como tal obliga imperativamente a su acatamiento. No fueron fanáticos, sino mártires. Y la Iglesia los venera dándoles culto público, y recomendando su camino como grato a Dios y saludable para la vida de los pueblos.
Conviene marcar esta diferencia entre el fanático y el mártir. Hoy solemos mirar con displicencia y estigmatizar como obsolescencia cualquier testimonio o siquiera indicio de sostener una convicción y no estar dispuesto a transarla, mucho menos acallarla. Nos pena la etiqueta de "intolerante", "fundamentalista", "integrista". Son especies o sinónimos de ese fanatismo que a estas alturas equivale prácticamente a terrorismo. Intimidados por esta presunta identificación, lo proponemos todo en un lenguaje abierto y subordinamos todo a la norma suprema del consenso.
Principios, valores, convicciones son negociables y trasmutables. Sólo tiene validez aquello que finalmente obtenga los votos de la mayoría.
Reconozcamos su valor como procedimiento práctico para dar vida y eficacia a las normas jurídicas. Pero ¿y si la norma jurídica dictada en virtud de un consenso mayoritario aprueba algo que repugna a la conciencia moral, o incluso ordena realizar o defender conductas que esa conciencia estima aberrantes? Hay leyes, en otros países, que castigan con severidad a quienes procuran impedir la perpetración de un aborto. Y obligan, a un profesional de la salud, a satisfacer el requerimiento de su paciente o de su empleador, en el sentido de eliminar una vida ya gestada. Quienes respetan el carácter sagrado de una vida humana inocente ¿deberán limitarse a decir: "lo lamento, pero es ley, fue aprobado por consenso mayoritario, y no me queda más que obedecer; después de todo, vivimos en una sociedad pluralista, dialogante y tolerante, y no es bueno provocar o reactivar "guerras santas"?.
Si finalmente el Estado se diera a sí mismo, por mayoría de votos, un concepto de matrimonio y familia que la conciencia de millones de católicos no pueda aprobar, ¿se les podría imponer el acatamiento a sus términos, teniendo en cuenta que tal sería el único matrimonio y familia reconocidos por el Estado?
Si tan indeseable hipótesis llegara a ser realidad, lo sería en gran medida por la falta de consecuencia y coraje de los propios llamados a defender su concepto de matrimonio y familia.
Conocen la doctrina y norma de su Iglesia, nacidas tanto de la razón como de la fe, y avaladas por la experiencia. Pero a la hora de las grandes decisiones les pesa el estigma de la intolerancia o del fanatismo. Y alegan que por la vía de las concesiones y negociaciones les será posible obtener ventajas o evitar males para su credo. No son, ciertamente, al menos no actúan como herederos de Santo Tomás Moro, mártir y patrono de los políticos y gobernantes cristianos.
Tampoco se sentirán cómodos al escuchar la lectura y testimonio de los siete mártires macabeos. A éstos, el representante del poder les ofreció la posibilidad de salvar sus vidas y obtener ulteriores granjerías, si accedían a comer carne de cerdo, prohibida por la ley de Moisés. No lo consintieron, pese a la tortura y sus jóvenes años. Su madre no dejó de apremiarlos para que resistieran al tormento y a las dádivas. Todos ellos creían en la superioridad de la vida del alma sobre la vida del cuerpo. Honraron con su sangre la inviolabilidad del santuario de la conciencia. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Por eso Dios los exaltó a la vida eterna. Algunos los verán como fanáticos. La Biblia y la Iglesia les brindan el culto debido a los mártires.
¿Seguiremos asistiendo impasibles a la erosión y demolición sistemática del gran baluarte y casa de Dios, que es la familia? Tal vez para esta causa ya no haya fanáticos. Tampoco los necesita. Sólo necesita testigos fieles, y si Dios lo quiere...¡mártires!























































































.jpg)

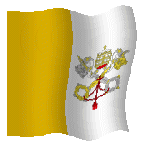


No hay comentarios:
Publicar un comentario