
El célebre novelista argentino Hugo Wast envió este escrito a una revista literaria mexicana -Ábside- en 1957. Hasta donde hemos podido investigar, parece ser que no aparece en alguna de sus obras y sólo se publicó en esa revista, por lo que creemos que es prácticamente inédito hoy en día. CATOLICIDAD lo rescata y lo presenta a sus lectores, que seguramente valorarán su contenido literario y teológico.
No tenía fe, ni caridad, ni esperanza.
No había rezado nunca y se jactaba de ello, como de una hazaña. Era viejo; no tenía apego a la vida, ni temor a la muerte.
Dentro de una hora, de dos, a lo sumo tres, habría dejado de vivir.
Pidió que se alejaran para dormir un reto y cerró los ojos. Quería espiar los mínimos detalles de su propio morir: una inmensa curiosidad; algo pueril, increíble.
Su enfermedad era una anemia sin dolores, que le dejaba libre el espíritu para espiar la llegada de la muerte. Quería estar despierto, porque si se dormía, no se despertaría nunca más.
Ya no tenía fe ni en sí mismo, su único Dios.
A ratos, relampagueaba en su cerebro una duda fastidiosa: si más allá de la negra cortina que pronto iba a descorrerse, pudiera haber algo distinto de lo que había pensado. Para asistir al último minuto de su vida y el primero de su muerte, con lúcido entendimiento, habíase negado a tomar cualquier droga que pudiera enturbiárselo.
Su curiosidad empezaba a inquietarlo. ¿Con qué se encontraría cuando el brazo descarnado de la muerte descorriera la negra cortina? ¿Vería lo que nunca quiso ver? ¿Un Dios tal vez? ¿Pero no un dios hecho por sus manos, sino ese Dios eterno, omnipotente, al cual no había rezado nunca?
Tantas veces afirmó ante los hombres que Dios no hacía falta para comprender ninguna de las cosas del universo, que acabó por creerlo; y si la existencia de Dios hubiera dependido de él, es decir si hubiera estado en su mano borrar del universo a ese Dios innecesario, lo hubiera borrado tranquilamente.
De pronto pensó que morir no era pasar al otro lado de una cortina negra. Puesto que no tenía fuerza ni siquiera para cambiar de postura en su propia cama, morir sería caer a plomo en un abismo oscuro y hundirse sin ruido en una agua cenagosa, pestífera, que se cerraría sobre su cabeza.
Fuera lo uno o lo otro, más allá de esa cortina o en la profundidad de esa ciénega hedionda, ¿no se hallaría de repente con esa Luz que él habría apagado en el mundo, Luz que le alumbraría cosas que ya no podrían cambiarse, porque habría concluído el tiempo para ello?
Un sudor helado bañó sus miembros y la lengua se le pegó al paladar.
Intentó gritar y pedir que le trajeran a alguien con quien hablar secretamente en esos últimos minutos, en que todavía podía cambiar su eternidad.
Pero de su garganta no salió más que un estertor.
-Aún está vivo-, oyó que alguien decía, tanteándole el pulso.
Sí, estaba vivo y quería que le entendieran que necesitaba lo que había rechazado siempre, unas veces con burla y desprecio y otras con tal odio y furia que ahora nadie se lo propondría. Y su lengua estaba muerta ya.
Se acordó que pertenecía a una sociedad de incrédulos que se habían comprometido a no pedir en la hora de la muerte auxilios religiosos y a no atender el pedido que alguno de ellos hiciese en aquel trance, porque sería signo de reblandecimiento cerebral. Se retractaban por anticipado de esa posible debilidad, cuando estaban en pleno dominio de su inteligencia y de su voluntad.
Él se encontraba prisionero de aquel juramento y rodeado de amigos que no lo escucharían, aunque gritase toda la noche.
Había renegado de la Luz y la Luz se había retirado de él. Había pecado contra el Espíritu.
Con sus propias manos había construido su dios, un dios en que ya no creía. Y ya tampoco sentía curiosidad sino pavor de lo que iba encontrar más allá. ¡Oh, si fuera cierto que más allá no existía nada! He aquí que él, predicador de la Nada, ahora creía que había mentido a los otros y se había mentido a sí mismo.
Oyó al médico que en voz bajísima dijo: -¡Ya se murió!
Y esa sentencia prematura heló de tal modo su corazón sin caridad, que no pudo engendrar un solo pensamiento cristiano. El tiempo se acabó. Dio un grito espantoso, que no llegó a salir de su garganta, y cayó a plomo en el agua negra y pestilente.
La oscuridad era tan inmensa, que a su lado las más lóbregas tinieblas del mundo parecerían luminosas.
En ese momento sintióse la voz de un ángel que cantaba el Nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió lo que dice San Pablo, que al oírse el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los infiernos.
Y se abrió la puerta de bronce que ningún fuego funde, y el hombre que no había rezado nunca por no arrodillarse ante nadie, entró de rodillas en los infiernos.
¡Oh, prodigio! La oscuridad era allí mucho más densa, pero los ojos del condenado la traspasaban como flechas rojas; y vieron que también allí había penetrado la voz del ángel, y aquel mundo de impenitencia lo escuchaba de rodillas. Y más allá, mucho más allá, divisó al que por toda la eternidad iba a ser su rey y señor, rodeado de una multitud de sombras pálidas, tristísimas, arrodilladas. Y comprendió que el diablo formaba su escolta predilecta con los que nunca habían rezado y que sólo en los infiernos se arrodillaban.
Y comprendió también una cosa terrible, de la que él mismo daba fe: que ni uno sólo de ellos había sido un verdadero ateo. Todos, en el secreto de su obstinación, habían creído en Dios, pero no lo habían confesado para no humillarse ante Él, ni en la oscuridad de un aposento. Ahora, al doblarse sus rodillas con espantoso crujido de huesos, sentían el peor de los tormentos del infierno (*); pero su obstinación era tan grande, que si hubieran podido escapar por algún resquicio de las indestructibles puertas, ninguno de ellos se habría arrepentido, por no rezar al que nunca habían rezado.
Sus almas estaban irremediablemente secas para el Amor que se engendra en la humilde oración.
Fue tan horrorosa su desesperación que dio un alarido y oyó decir a su médico: -¡Me he equivocado! ¡Todavía vive! Pero pronto acabará.
Entendió que había soñado aquellos horrores y se arrepintió de su insensatez. Y con esfuerzo desesperado logró articular estas palabras: -¡Tráiganme un sacerdote!
Le obedeció una pobre sirvienta que no estaba juramentada con los incrédulos. Trájole el sacerdote, cuya mano consagrada rompió la coraza de barro que envolvía su corazón; sus pecados se desprendieron de su alma, como escamas, y por primera vez rezó.
Murió una hora después y entró en el cielo de rodillas, llorando de júbilo. Y pudo ver la faz de Dios.
Hugo Wast (Gustavo Martínez Zuviría).
Hay comentarios
.























































































.jpg)

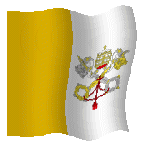


Hermosa historia...
ResponderEliminarQue nos quede grabada la misericordia de Dios pero que no juguemos al ateo.
ResponderEliminarQue Dios nos ha creado suyos.
Que no desestimemos nunca su gracia y no reneguemos en el camino de El cuando a veces las cosas nos salen mal y pensamos que Dios no se preocupa de nosotros. ¿Nos preocupamos pues de El?
Hay muchas maneras de salirnos del camino.
Por eso, sobre todo los sacerdotes mayores recomiendan siempre seguir en el buen camino...ese que aunque lleve dificultades, tropiezos, sea empinado y pedregoso, nos lleve a la vida eterna.
Recemos con fe por todos nuestros familiares y amigos que dicen no creer...La gracia del momento de la muerte la podremos obtener de Dios, de su Divina Misericordia.
Nacho
Excelente escrito y excelente ilustración, como siempre...como nos tiene acostumbrados ya CATOLICIDAD...muchas gracias y qué bueno que se rescate esta literatura...es una labor encomiable.
ResponderEliminarJosé
muy buen escrito esto nos muestra la infinita misericordia de Dios del que no creia si no hasta el ultimo suspiro pero no hagamos de esa vida un ejemplo si no empezar desde ahora a respetarle y a obedecerle por que la muerte puede llegar en cualquier momento y arebatarnos de las manos de Dios por vivir y morir en pecado gracias
ResponderEliminarEs muy bueno el texto. En Argentina lo conocemos. Se editó un libro titulado "Navega hacia Alta Mar, que contenía esta historia. En el mismo libro hay cuentos similares sobre el mismo tema: la muerte del pecador. Si me hago un tiempo (y consigo un scanner) se los envío. Son muy provechosos. Saludos
ResponderEliminarAlfonso Jesús Vivar
Mucho se lo agradeceremos.
EliminarUn abrazo en Cristo
Misericordia Dios Mío por tu inmensa compasión borra mis culpas, al leer estas historias en su página mi corazón se arruga de ver como pecamos de soberbia y aún así Dios se desvive porque nos ama infinitamente Que bueno y qué grande es Dios que no quiere que nos perdamos nos busca insistentemente Dios dános la gracia de un verdadero dolor por nuestros imnumerables pecados
ResponderEliminar