jueves, 20 de febrero de 2020
CUANDO LA MUERTE PISE MI HUERTO
Es muy conducente a la salvación repetir a menudo: Llegará el día de mi muerte. La Iglesia renueva este recuerdo a los fieles el miércoles de ceniza de cada año. Pero esta idea de la muerte nos es representada frecuentemente en el curso del año, ya en los cementerios que encontramos en los caminos, ya en las sepulturas que vemos en la Iglesia, y ya finalmente en los mismos muertos que llevan a enterrar.
Los muebles más preciosos que han usado los anacoretas en sus grutas, eran una cruz y una calavera: aquélla para recordarles la muerte de Jesucristo por amor a los hombres, y ésta para que no olvidasen que eran mortales. Y asi perseveraban en la penitencia hasta el fin de sus días, y muriendo pobres en el desierto, morían más contentos que los monarcas en sus palacios.
Se acerca el fin, el fin se acerca. Uno vive más largo tiempo, otro menos; pero todos, tarde o temprano, debemos morir, y a la hora de la muerte el solo consuelo que experimentaremos será haber amado a Jesucristo y haber sufrido por su amor los trabajos de la vida.
Entonces no podrán ni las riquezas atesoradas, ni los honores adquiridos, ni los placeres gustados consolarnos: todas las grandezas de este mundo no dan consuelo a los moribundos, sino pena; y cuanto más buscadas han sido, tanto mayor pena darán. Por lo contrario, todos juntos serán nuestro suplicio, y cuanto más numerosos habrán sido los bienes mundanos, más y más terribles serán nuestros castigos.
Sor Margarita de Santa Ana religiosa carmelita descalza hija del Emperador Rodolfo II, decía: ¿De qué sirven los imperios en la hora de la muerte? ¡Ah! A cuántos mundanos les sucede que, cuando están más ocupados en procurarse ganancias, poder y honores, les llega la hora de la muerte y se les dice: Dispón de tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Señor fulano, es tiempo de pensar en hacer testamento, porque se encuentra usted mal. ¡Oh! cuál será la pena de este hombre que estaba en vísperas de ganar un pleito, de adquirir una posesión o un palacio, al oír al sacerdote, que encomendándole el alma, le dirá: ¡Sal, alma cristiana, de este mundo! ¡Sal de este mundo y ve a rendir tus cuentas a Jesucristo! — ¡Ay! no estoy en disposición. —No importa: es necesario partir.
¡Oh Dios mío! ¡Iluminadme, dadme la fuerza suficiente para consagrar el resto de mis días a vuestro servicio y a vuestro amor! Si en este instante llegase la hora de mi muerte, yo no moriría contento, moriría en la inquietud y en la ansiedad. ¿Pues a qué espero? ¿A qué me atrape la muerte con gran peligro de mi eterna salvación? Señor, si he sido un loco hasta el presente, no quiero serlo más. Yo me entrego enteramente a vos: aceptadme y socorredme con vuestra gracia.
A cada uno le llegará su fin, y con él el decisivo momento de una eternidad de bienaventuranza o de una eternidad de condenación. ¡Oh! si pensásemos todos en este momento grande, y en las cuentas que deberemos dar al Juez de toda nuestra vida. Si lo tuviésemos presente, no nos ocuparíamos, no, en amontonar tesoros; no nos fatigaríamos en correr detrás de las grandezas en esta vida que acaba, más pensaríamos en santificarnos y hacernos grandes en la vida que no acaba jamás. Si, pues, tenemos fe y creemos que hay muerte, juicio y eternidad, procuremos no vivir sino para Dios en los días que nos restan. Pasemos por la tierra como peregrinos, pensando que pronto habremos de abandonarla; tengamos delante de la vista la imagen de la muerte, y en los negocios de este mundo hagamos lo que a la hora de la muerte sentiremos no haber hecho.
Todas las cosas de la tierra nos dejarán, o nosotros las dejaremos. Escuchemos a Jesús que nos dice: Atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en donde no los consume orín ni polilla. Despreciemos los tesoros de la tierra que no pueden contentarnos y presto acaban; adquiramos los tesoros del cielo que nos harán felices y no tendrán fin.
Desgraciado de mí, ¡oh Dios mío! que os he vuelto las espaldas tantas veces a vos, bien infinito, por las cosas de la tierra. Reconozco mi error de haber buscado hasta ahora cómo adquirir celebridad y fortuna en este mundo. El solo bien que anhelo ya es poderos amar y hacer vuestra santa voluntad. ¡Oh Jesús mío! desterrad de mí todo deseo de querer figurar, y hacedme apetecer los desprecios y la vida retirada. Dadme fortaleza para negarme yo a mí mismo todo aquello que pudiera desagradaros. Haced que abrace en santa paz las enfermedades, las persecuciones, los dolores y todas las cruces que vos me enviáreis. ¡Oh! Séame dado morir por vuestro amor, abandonado de todo el mundo, como moristeis vos por mí.
¡Virgen Santa María! Vuestros ruegos pueden hacerme hallar la verdadera felicidad que consiste en amar mucho a vuestro divino Hijo. Rogadle por mí que en vos confío.
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO
_______________________________________
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

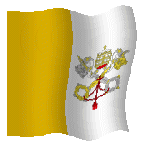
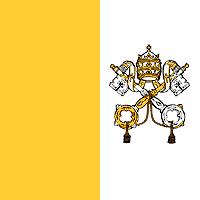


No hay comentarios:
Publicar un comentario