viernes, 2 de abril de 2021
VIERNES SANTO. EL JUICIO DE JESÚS
JESÚS ANTE PILATOS
EL GOBERNADOR ROMANO. — JESÚS EN EL PALACIO ANTONIA. — PILATOS QUIERE EXAMINAR EL PROCESO. — ACUSACION DE REBELIÓN CONTRA EL EMPERADOR.
— INTERROGATORIO DE PILATOS.
— TRASLADO DE LA CAUSA A HERODES.
— MUTISMO DEL ACUSADO.
— LA VESTIDURA BLANCA.
— DE HERODES A PILATOS.
— (Matth. XVII, 11-14. — Marc. XV, 2-5. — Luc. XXIII, 2-12. —Joan. XVIII, 29-38.)
Era necesario que el Hijo de Dios muriera, no como un criminal castigado por la justicia de su país, sino como inocente que da su Vida por los culpables. Y para que esta Verdad se imponga a todos los hombres y en todos los siglos, Dios va a obligar a la autoridad competente, a la autoridad suprema, a darle solemnemente y en pleno tribunal un atestado de inocencia, al mismo tiempo que pronunciará contra el procesado un veredicto de muerte. Esto parece imposible, es verdad, pero nada hay imposible para Dios.
La autoridad suprema en Jerusalén no pertenecía ya al Sanhedrín, sino al gobernador romano. Veintitrés años hacía que la Judea reducida a provincia del gran imperio, había
perdido hasta aquella sombra de soberanía de que gozaba en tiempo de Herodes.
Correspondiendo al gobernador administrar el país a nombre del César, aquel se reservaba el derecho de espada, es decir, toda sentencia capital. El gran Consejo de lá nación podía excomulgar, aprisionar, flagelar, pero en ningún caso quitar la vida, derecho exclusivo del soberano. Para aquellos doctores de Israel, la profecía de Jacob: « El cetro no saldrá de Judá hasta que venga Aquel que deba ser enviado, » era letra muerta. El cetro había pasado ya de las manos de Judá á las de emperador; luego el Mesías había llegado. Pero, en lugar de reconocerle, irán a mendigar contra él una sentencia de muerte ante aquel mismo hombre que, merced a la usurpación, tiene empuñado el cetro de Judá.
Poncio Pilatos gobernaba la Judea hacía ya cinco años, tiempo suficiente para hacerse detestar de todos sus habitantes. Soberbio y ambicioso, altivo hasta la insolencia con su título de Romano, despreciaba á los Judíos, su religión, sus instituciones y les hacía sentir este desprecio en todas ocasiones. Sus éxacciónes y violencias le habían hecho tan odioso, que los príncipes del pueblo multiplicaban de día en día sus gestiones cerca del emperador para obtener su remoción. El lo sabía y su odio a los judíos se hacía cada vez más profundo; pero el temor de su destitución le obligaba, a guardar ciertos miramientos.
Aunque residía en Cesárea a orillas del mar, se trasladaba todos las años a Jerusalén con ocasión de las fiestas pascuales.
Allí en el magnífico palacio Antonia, inexpugnable fortaleza que los romanos habían levantado cerca del templo para dominar la ciudad y estar protegidos contra toda tentativa de insurrección. Ante Poncio Pilatos, el orgulloso representante de la Roma imperial, era donde debía terminarse el proceso iniciado por el Sanhedrín. En consecuencia, Jesús fue conducido desde el palacio de Caifás al del gobernador que distaba cerca de mil trescientos pasos. Agobiado de fatiga después de aquella horrorosa noche, arrastrado con cuerdas por los guardias, escoltado siempre por los príncipes de los sacerdotes, por los soldados y en medio de un populacho desenfrenado que vociferaba en contra suya, Jesús descendió de las alturas de Sión a la parte baja de la ciudad; luego volviendo a subir por la avenida que se extiende por el costado occidental del templo, llegó al palacio del gobernador.
Eran cerca de las siete. La multitud permanecía estacionada en los afueras del palacio para no mancharse salvando los umbrales de una morada pagana, lo que les habría impedido celebrar la Pascua. Los jefes rogaron, pues, al gobernador que tuviera a bien presentarse en la azotea exterior del palacio para escuchar su demanda.
Pilatos conocía perfectamente la disposición de los judíos respecto a Jesús, porque desde hacía tres años, en toda la Judea, en la Galilea y hasta en las naciones extranjeras, no se hablaba sino del Profeta de Nazaret. Su esposa misma, Prócula, iniciada en la doctrina de Jesús, le miraba como a un enviado de Dios. Pilatos se propuso arrancar este inocente a la odiosa venganza de aquellos fariseos hipócritas que él detestaba con todo su corazón.
Dirigiéndose, pues, a los jefes del Sanhedrín y señalando a Jesús con un ademán, hízoles esta pregunta: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?».
Esta interrogación tan natural en boca de un juez, cayó mal á los judíos. Aguardaban que Pilatos les entregara a Jesús sin forma alguna de proceso y le respondieron bruscamente: –«Si este hombre no fuera un malhechor, no le hubiéramos traído a ti». Evidentemente, según ellos, revisar un fallo del Sanhedrín, no ratificar sin examen una sentencia pronunciada por él, era hacerle una injuria manifiesta. A semejante arrogancia, Pilatos respondió con una ironía que debió herirles profundamente: « Si es así, exclamó, tomad vuestro reo y juzgadle según vuestras leyes.»
— Bien lo sabes, vociferaron encolerizados, que nosotros no tenemos poder de condenar a muerte y ahora se trata de un criminal que merece la pena capital(1).
— Está bien, observó el gobernador, mas de nuevo os pregunto ¿qué acusación formuláis contra este hombre?».
Estaba manifiesto que Pilatos no ratificaría lisa y llanamente la sentencia del gran consejo, antes de pronunciarse sobre ella, procedería a examinarla. Era, pues, absolutamente necesario entablar un acto formal de acusación.
Ahora bien, los príncipes de los sacerdotes sabían perfectamente que una acusación de blasfemia no haría más que provocar la hilaridad del pagano Pilatos, aquel filósofo
escéptico que no tomaba la religión en sus labios sino para hacerla el blanco de sus burlas. A fin, pues, de impresionar al gobernador, transformaron a Jesús en agitador político. Jesús fue, condenado por un tribunal romano, observa san Juan (XVI, 1, 32) a fin de que se cumpliese una de sus profecías. Había anunciado a sus apóstoles que serla crucificado. Los romanos crucificaban a sus condenados a muerte, mientras que los judíos reprobaban este género de suplicio. Condenado por el Sanhedrín, Jesús no habría sido crucificado, sino apedreado.
«¿Preguntas qué crimen ha cometido? Le dijeron. Lo hemos sorprendido tramando una revolución contra el emperador; prohíbe al pueblo pagar tributo al César; pretende ser el Mesías, el rey que debe librar á la nación judía del yugo extranjero». Ni el mismo Satanás habría podido imaginar calumnia más descarada. ¡Imputar á Jesús el crimen de insubordinación! A Jesús que predicaba al pueblo un reino puramente espiritual; que había rehusado la corona que se le ofreciera; que sólo tres días antes de entregarse á los judíos, había enseñado en el templo el deber de pagar tributo al César! A Jesús, a quien, desde tres años hacía, se negaban «los fariseos a reconocer por el Mesías a pesar de los signos más auténticos, sólo porque no lisonjeaba su pasión política, porque no veían en él al Mesías de sus ensueños, al revolucionario, al conquistador que debía libertarlos de la tiranía de Roma. Imputar a Jesús el crimen de una rebelión que siempre se había negado a cometer y que ellos, sí, acariciaban en el fondo de su alma; era el colmo de la perfidia. Cuán profundamente los conocía Jesús cuando les decía: –«Sois hijos del padre de la mentira, de aquel que fue homicida desde el principio». Pilatos no tomó a lo serio las groseras calumnias del Sanhedrín. Sabía mejor que nadie cuál era la secta que tramaba las revoluciones y se alzaba contra el pago del tributo. No obstante, quiso examinar qué había en el fondo de tales acusaciones y por qué los judíos se encarnizaban contra este hombre tan dulce y modesto, tan humilde y a la vez tan digno, presentándolo como un criminal soberanamente peligroso. Dejando, pues, a los judíos vociferar a su antojo, se retiró a la sala del pretorio y ordenó á los guardias traerle al acusado. Jesús subió por la gran escalera de mármol que conducía aquella sala y pronto se encontró solo con el gobernador.
Esta escalera de mármol blanco de veintiocho gradas de altura que Jesús regó con su sangre después de la flagelación, fué trasladada a Roma por orden del emperador Constantino. Es la Scala sancta, que se encuentra cerca de San Juan de Letrán. Los fieles suben por ella sólo de rodillas. Preguntóle Pilatos qué significaban los títulos de rey y de Mesías que, según los judíos, él se arrogaba.
– «¿Eres tú verdaderamente rey? le dijo.
— ¿Me haces esta pregunta espontáneamente para saber quién soy yo? ¿O te la han sugerido
mis acusadores?, respondióle Jesús.
— ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilatos con desdén. ¿Qué tengo yo que ver con vuestras querellas religiosas? Los pontífices y el pueblo te han traído a mi tribunal como usurpador de la dignidad real y yo te pregunto por qué tomas el título de rey.
— Mi reino no es de este mundo, respondió el Salvador. Si fuera de este mundo, mis súbditos combatirían por mí y me defenderían contra los judíos. El estado en que me encuentro te muestra claramente que mi reino no es de acá». Pilatos no comprendió bien de qué reino hablaba Jesús, pero sabía ya lo bastante para convencerse de que el imperio nada tenía que temer de su interlocutor. ¿Qué podía contra el César y sus legiones el rey misterioso de otro mundo? Creyéndole, pues, un soñador inofensivo que tomaba sus quimeras por realidades, díjole como para lisonjear su debilidad:
— «¿Con que tú eres rey?
— Sí, respondió Jesús con majestad, dices bien, soy rey. He nacido para reinar y he venido al mundo para hacer reinar conmigo la verdad. Todo hombre que vive de la verdad oye mi voz y se hace mi súbdito».
— ¡La verdad!, exclamó Pilatos sonriendo. ¿Qué es, pues, la verdad?».
El romano había oído hablar de opiniones filosóficas y religiosas más o menos acreditadas, de intereses materiales que importaba tener en cuenta más aún que las opiniones; pero la verdad ¿quién la conocía?¿existía realmente la verdad ? Evidentemente, tenía delante de sí á un visionario, a un hombre sencillo que profesaba doctrinas opuestas a las de los fariseos; pero ¿qué le importaban a él las controversias judaicas? Volvióse, pues, de nuevo a los principes de los sacerdotes y les dijo, mostrándoles a Jesús: «No encuentro nada de reprensible en este hombre y por consiguiente no puedo condenarlo».
Apenas, hubo proferido estas palabras, cuando estalló en la asamblea un espantoso tumulto. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo acumularon contra Jesús las acusaciones más monstruosas, a las cuales él sólo respondía con el silencio. Pilatos habría debido tratar con rigor a aquellos viles calumniadores, pero los vio en un estado tal de exaltación, que les tuvo miedo. «Ya ves, dijo a Jesús, cuántas acusaciones se levantan contra ti ¿por qué no respondes?» Pero Jesús, sereno e impasible, no desplegó sus labios para defenderse, lo que desconcertó por completo al gobernador.
Viendo su turbación, los judíos insistieron en el lado político de la cuestión. Según ellos, Jesús era un sedicioso que fomentaba por todas partes turbulencias e insurrecciones.
«Ha sublevado todo el país, clamaron, desde la Galilea en donde inició su predicación, hasta Jerusalén». A esta palabra: Galilea, Pilatos interrumpió a los judíos, viendo en ella una puerta de escape para verse libre de un asunto que ya comenzaba a inquietarle. «¿Es acaso Galileo este hombre?, preguntó. Y como se le respondiera afirmativamente, agregó en seguida: En tal caso, pertenece á la jurisdicción de Herodes quien se halla actualmente en Jerusalén. Llevadle vuestro prisionero para que él lo juzgue, ya que le corresponde de derecho». Esto diciendo, volvió la espalda a los sanhedristas, fariseos y al populacho que veían con esto frustradas sus esperanzas y retiróse q su palacio, contento por haber encontrado tan oportuno expediente para salir del apuro.
Ciertamente, había sacrificado la inocencia y traicionado la verdad; pero ¿no estaba su interés de por medio? y por otra parte ¿qué cosa es la verdad?
Hacia las ocho de la mañana, un heraldo de Pilatos llegaba a la casa de Herodes anunciándole que su señor por deferencia para con el tetrarca de Galilea, le enviaba un hombre llamado Jesús de Nazaret acusado de diferentes crímenes. Sin duda, él habría podido juzgar a este galileo aprehendido en territorio judío, pero prefería poner esta causa en manos de la autoridad de que Jesús dependía inmediatamente por razón de su origen y domicilio.
Herodes se encontró tanto más lisonjeado con esta muestra de benevolencia, cuanto menos lo esperaba, pues desde algunos años estaba en completa desavenencia con el gobernador de Judéa. Además, esta inesperada ocurrencia le procuraba la ocasión largo tiempo deseada, de ver al profeta de Nazaret. El rey disoluto, el marido incestuoso de Herodías, el asesino de Juan Bautista, se alegra de poder hacer conferencia con aquel sabio tan renombrado, con aquel poderoso taumaturgo aclamado por los pueblos tres años hacía.
El palacio de Herodes se encontraba a unos cien pasos de la torre Antonia. Jesús, siempre cargado de cadenas, fue conducido allí por los jefes del Sanhedrín en medio de la vocería de un populacho furioso. Aguardábale Herodes sentado sobre su trono, rodeado de cortesanos que se prometían, así como su señor, un espectáculo por demás interesante. Para hombres licenciosos, todo se convierte en espectáculo, todo, hasta el sufrimiento, hasta el martirio y agonía del justo. Pero esta vez, quedaron sus esperanzas frustradas.
Durante toda esta entrevista, a pesar de las injurias y atroces calumnias de los judíos, Jesús permaneció con los ojos bajos y en el más absoluto mutismo. Herodes que presumía de docto y sabio, le interrogó largamente sobre las doctrinas controvertidas entre él y los fariseos, sobre sus milagros, proyectos y sobre su reino. De pie, delante de él, el Salvador le escuchó sin dar la menor muestra de emoción, sin pronunciar siquiera una palabra. Herodes y los suyos mirábanse con asombro, confundidos y despechados.
Creyendo llegado el momento de arrancar al rey una sentencia de muerte, los príncipes de los sacerdotes le representaron que aquel sedicioso se atrevía a llamarse el Cristo y el Hijo de Dios. Esperaban que el tetrarca de Galilea, el amigo de los romanos, salvaría la religión y la patria inmolando al blasfemo. Herodes invitó á Jesús a disculparse, pero no obtuvo ni una palabra, ni un ademán, ni una mirada, como si el acusado hubiera sido sordo y mudo.
Jesús se dignó hablar a Judas, a Caifás, a Pilatos, aún al criado que tuvo la osadía de darle una bofetada; pero no habló a Herodes, porque este había ahogado las dos grandes voces de Dios: la voz de Juan Bautista y la voz de la conciencia. El Hijo de Dios enmudece ante el hombre que por sus crímenes y vicios desciende al nivel del bruto.
El tetrarca tomó entonces una determinación en perfecta armonía con sus instintos. Enrojecidas todavía sus manos con la sangre de Juan Bautista, no se atrevía a mancharlas de nuevo con la sangre de otro mártir; prefirió divertirse á expensas de Jesús. Después de todo, díjose, este mudo obstinado no pasa de ser un insensato inofensivo, bueno para costearnos la diversión durante algunos instantes y en seguida volvemos a enviarle a Pilatos para que haga de él lo que quiera.
Semejantes ideas, dignas de tal amo, hicieron sonreír a la alegre corte que le rodeaba. Trajeron una vestidura blanca con la cual cubrieron al Salvador en medio del aplauso
de los asistentes. Esta vestidura, distintivo de los grandes, de los reyes y de las estatuas de los dioses, era también la librea de los fatuos. Este Jesús que se decía el Mesías y el Hijo de Dios ¿no era acaso a los ojos de aquellos sabios el mayor de los necios, digno por ello del traje de ignominia?
A fin de hacerle sentir todo su desprecio, Herodes lo entregó como un juguete en manos de sus criados y soldadesca, y cuando se hubo divertido a su antojo con sus juegos cínicos y burlas sacrílegas, lo devolvió a Pilatos con los mismos que se lo habían traído.
No de otra manera obrarán los Herodes de todos los siglos: no pudiendo elevarse desde el lecho de fango en que yacen sumergidos, hasta la inteligencia de las cosas divinas, las despreciarán. Sprevit illum.
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
TEMORES Y VACILACIONES DE PILATOS. — MENSAJE DE SU ESPOSA. —
BARRABÁS y JESÚS.
— LA FLAGELACIÓN.
— LA CORONACIÓN DE ESPINAS.
— « Ecce homo-»
— ACUSACIÓN DE BLASFEMIA.
—PILATOS PROCLAMA LA INOCENCIA DE JESÚS Y LO CONDENA A MUERTE.
(Matth. XXVIII, 15-30. — Marc.
XV, 6-19. — Luc. XXIII, 6-25. —
Joan. XVIII, 39-40; XIX, 1-16.)
Hacia las nueve, los jefes del Sanhedrín seguidos de una multitud cada vez más turbulenta, aparecieron de nuevo ante el palacio de Pilatos pidiendo a grandes voces la muerte de Jesús. Un hombre de conciencia habría declarado solemnemente la inocencia
del acusado, y en caso necesario, dispersado por la fuerza a aquellos sanhedristas y demás energúmenos azuzados por ellos; pero dominado siempre por el temor de comprometerse, Pilatos retrocedió ante el deber y púsose a contemporizar con los agitadores, lo que les hizo todavía más audaces.
El preámbulo de su discurso revelaba no obstante cierta energía. «Hace algunas horas, les dijo, me habéis presentado a este hombre como un sedicioso en abierta rebelión contra la dominación romana; mas después de haberle interrogado en vuestra presencia, no he encontrado en su conducta fundamento alguno para vuestras acusaciones. Enviólo entonces a Herodes y vosotros fuisteis igualmente testigos de que tampoco el tetrarca le juzgó merecedor de la pena capital». Iba a continuar, cuando los revoltosos, presintiendo una sentencia absolutoria, prorrumpieron en gritos y amenazas de un furor diabólico. De tal manera se amedrentó Pilatos que, después de haber declarado la perfecta inocencia de Jesús, terminó su alocución de un modo singular y del todo inesperado. «No mereciendo este hombre la pena de muerte, agregó, lo haré flagelar y en seguida lo dejaré en libertad».
Esta cobarde concesión trajo consigo las protestas más violentas. Si Jesús era inocente ¿por qué azotarlo ? Y si era culpable ¿por qué tratarlo con miramientos? De todos los
ámbitos de la plaza se dejaron oir aullidos feroces: «¡La muerte! ¡la muerte! ¡queremos que muera!».
A la vista de aquella horda de furiosos, Pilatos iba tal vez a ceder, cuando un incidente misterioso le hizo recobrar algún valor. Un mensajero enviado por su esposa le entregó una carta. Claudia Prócula le decía: «No te mezcles en este asunto, ni te hagas culpable de la sangre de este justo. Por su causa, anoche he sufrido horriblemente durante el sueño». Pilatos era incrédulo, pero como buen pagano, también supersticioso: creyó, pues, ver en este sueño un supremo aviso del cielo, en lo que por cierto no se engañaba y resolvió hacer la última tentativa para salvar a Jesús.
Era costumbre antigua entre los judíos dar libertad a un preso con ocasión de las fiestas pascuales. El gozo del desgraciado libre de su prisión, les recordaba la alegría de sus padres al salir de la cautividad de Egipto. Dueños de la Judea, los romanos no creyeron conveniente abolir este uso inmemorial y cada año el gobernador ponía en libertad a un reo a elección de los judíos. Pilatos resolvió aprovechar esta circunstancia para conseguir su objeto.
Había entonces en la cárcel de Jerusalén un malhechor insigne llamado Barrabás cuyo solo nombre inspiraba espanto. Jefe de una gavilla de bandidos que desde largo tiempo se ocultaba en las montañas de Judá, había sido cogido en una sedición y condenado al suplicio de la cruz.
Pilatos tomó el partido de dejar al pueblo la elección entre Jesús y Barrabás. Cinco días antes, este mismo pueblo había llevado a Jesús en triunfo ¿iría ahora movido por execrable odio, a posponerlo a Barrabás? Pilatos se resistía a creerlo.
Levantando pues la voz para poder ser oído por la multitud, recordó que aquel día era costumbre poner en libertad a un criminal; luego, sin dar tiempo para reflexionar, hizo a
los asistentes esta pregunta: «¿A quién de estos dos queréis que os entregue: al bandido Barrabás ó a Jesús, vuestro rey?». Al oir el nombre de Barrabás, prodújose un movimiento de estupor y vacilación entre la muchedumbre ; pero los jefes del Sanhedrín, comprendiendo el peligro, comenzaron a esparcirse entre las masas para atizar las pasiones y persuadir a aquella turba enloquecida que pidiera la libertad de Barrabás. Así, cuando al cabo de algunos instantes Pilatos reiteró su pregunta, sólo se oyó un clamor unánime y ensordecedor que repetía a sus oídos: «¡Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás!». Indignado de semejante cinismo, Pilatos exclamó: «¿Qué queréis, pues, que haga de Jesús, rey de los judíos?»
¡Crucifícalo !¡crucifícalo!» prorrumpió el pueblo enfurecido.
A pesar de aquel horrible clamor, Pilatos insiste: «¿Qué mal ha hecho?»
Pero la multitud no escucha; sólo sabe clamar cada vez más furiosa:
«¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!».
Pilatos estaba vencido de nuevo. En vez de dictar una sentencia en nombre de la justicia, había temido contrariar las pasiones de un pueblo delirante y ahora aquel mismo pueblo encarnizado sobre su presa se convierte en amo, manda como dueño. Ya no ve ni oye; es un tigre sediento de sangre. Pilatos vuelve a su idea primitiva: ya que el pueblo quiere sangre, la tendrá, pero con cierta medida; hará flagelar a Jesús para dar a los judíos una satisfacción cualquiera y en seguida lo hará poner en libertad. Propúsoles está transacción ya que no era posible aplicar la pena capital y, aunque reclamaban la crucifixión con frenética rabia, ordenó que se procediera á la flagelación.
Los romanos aplicaban este suplicio con tal crueldad, que a menudo las víctimas expiraban en él. Además, como en esta circunstancia sólo se trataba de excitar la compasión del pueblo, los verdugos recibieron orden de no tener con Jesús conmiseración alguna. El inocente cordero fue llevado á la plaza pública contigua al palacio de Pilatos. Cuatro verdugos le desnudaron hasta la cintura, atáronle las manos a una columna aislada en aquel vasto recinto y tomando en sus manos
el terrible látigo armado de bolas de hierro, comenzaron a descargarlo sobre Jesús con un furor verdaderamente infernal. La sangre corría en abundancia, las carnes se desprendían despedazadas, el cuerpo todo desgarrado no era más que una viva llaga. De esta manera se cumplía la profecía:«Ha sido despedazado por nuestras iniquidades». Los verdugos continuaron su obra hasta que el látigo cayó de sus manos. Entonces, desatando al Salvador, le llevaron casi exánime al patio del pretorio en donde se hallaba reunida la cohorte de soldados.
En este patio tuvo lugar una escena de irrisión sacrílega más irritante aún que la flagelación. Como era preciso cubrir de algún modo aquel cuerpo desgarrado y bañado en sangre, los soldados inventaron vestir como rey de burla a aquel mismo Jesús a quien se acusaba de aspirar a la dignidad real. Hiciéronle sentarse sobre un trozo de columna como si fuera un trono, arrojaron sobre sus hombros un jirón de púrpura color de escarlata a guisa de manto real y por cetro pusieron entre sus manos una caña. Faltábale la corona; trenzaron una de espinas y pusiéronla sobre su cabeza. Doblando entonces la rodilla, le decían mofándose: «¡Salud, rey de los judíos!». Y levantándose, le abofeteaban y escupían el rostro, y le golpeaban con la caña la corona hundiendo las espinas en su cabeza ensangrentada. Como en la columna de la flagelación, Jesús sufría estas humillaciones y torturas sin exhalar una sola queja.
Después de esta innoble y cruel parodia, los soldados condujeron de nuevo a Jesús a la presencia de Pilatos. Este, movido a compasión; creyó que la vista de aquel espectro cubierto de sangre excitaría por fin la conmiseración del pueblo. Desde lo alto de una galería exterior; dirigióse una vez más a aquella multitud exasperada ya por la tardanza: «Os traigo de nuevo al acusado y vuelvo a declararos que lo juzgo inocente; pero, aunque fuera culpable, vais a ver en el estado en que se encuentra y os daréis por satisfecho».
Y Jesús, conducido por los soldados, apareció al lado de Pilatos con el rostro bañado en sangre, la corona de espinas sobre la cabeza y el jirón de púrpura sobre sus hombros.
Extendiendo el brazo, Pilatos mostróle al pueblo exclamando con voz poderosa:
«¡Ecce Homo!», es decir: ¡Hé aquí al hombre!
El infortunado juez imploraba la compasión de los judíos. La voz de los jefes respondió:
«¡Crucifícalo!». Y la multitud repitió con gritos de furor: «¡Crucifícalo!¡Crucifícalo!». La vista de la sangre irritaba a aquellos monstruos en vez de calmarlos. Indignóse el corazón del romano ante semejante infamia y arrojando una mirada de desprecio sobre
aquella turba dominada por el odio, díjoles:
«¡Yo crucificarle! Tomadlo y crucificadlo vosotros. En cuanto a mí, os repito, que no encuentro en él nada que pueda motivar una condenación».
Pilatos eliminaba, pues, resueltamente el cargo de sedición con que los judíos habían contado para doblegarlo. Viéndose descubiertos, aferráronse nuevamente al pretendido crimen de blasfemia que le imputaba el Sanhedrín. «Es culpable, vociferaron en tono amenazador, porque ha tenido la osadía de proclamarse Hijo de Dios y según nuestra legislación, ese crimen merece la muerte».
A estas palabras: "Hijo de Dios", Pilatos sintió que se le helaba la sangre. Su mirada se detuvo una vez más sobre Jesús siempre tranquilo y paciente en medio de indecibles dolores e ignominias sin número. Viniéronle a la memoria aquellas palabras: «Mi reino no es de este mundo» y preguntóse si no tendría delante de sus ojos a uno de esos genios benéficos que los dioses suelen enviar a los hombres para revelarles algún secreto. Los prodigios llevados a cabo por Jesús, el reciente sueño de Prócula, todo parecía confirmar sus temores. Aterrorizado ante el pensamiento de haber hecho flagelar tal vez a un inmortal, dejó a los judíos y entró de nuevo al pretorio en donde se hallaba Jesús para aclarar aquel misterio. «¿De dónde vienes?» le preguntó.
Pilatos conocía el origen humano de Jesús; en cuanto a su generación eterna, era demasiado incrédulo para admitirla. Sabía por otra parte, que si el Cristo se llamaba rey, su reino invisible no debía alarmar al César y eso bastaba para tranquilizarle. Jesús guardó silencio y esto acabó de desconcertar al gobernador. Se sentía subyugado por el ascendiente de un ser del todo superior a los demás hombres.
No pudo, sin embargo, dejar de manifestar que aquel silencio le parecía ofensivo a su dignidad. «¿No me respondes? le dijo. ¿Ignoras que tengo todo poder sobre ti y que de mí depende el hacerte crucificar o ponerte en libertad?».
A esta afirmación del derecho de juzgar sin tomar en cuenta la justicia eterna, opuso Jesús el derecho de Dios. «Tú no tienes otro poder sobre mí, le respondió, que el que te ha sido dado de lo Alto». Al mismo tiempo, su ojo divino penetraba hasta el fondo del alma del gobernador para reprocharle la iniquidad de su conducta. Con todo, teniendo en cuenta los esfuerzos que había hecho para arrancarlo de
la muerte, agregó: «Los que me han puesto en tus manos, son más culpables que tú».
Trastornado e inquieto, levantóse Pilatos completamente decidido a cumplir con su deber, aunque atrajera sobre sí la cólera de los judíos. Volvió a anunciarles su resolución
definitiva de poner a Jesús en libertad; pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo aguardaban aquel momento decisivo para asestarle el último golpe. «Si lo pones en libertad, prorrumpieron con ademán furibundo, no digas más que eres amigo del César, pues quien quiera que se llame rey, conspira evidentemente contra el César. »
Pilatos cayó como herido por un rayo. Al oir el nombre de César, olvidó a Jesús, olvidó los derechos de la justicia, olvidó el sentimiento de su dignidad personal, lo olvidó todo. El César era el terrible Tiberio rodeado de sus delatores; era el monstruo que, por una simple sospecha, enviaba a la muerte a sus amigos y parientes. Vióse denunciado, destituido, perdido sin remedio y sobreponiéndose el interés a la conciencia, decidióse por fin a sacrificar a Jesús.
Sólo faltaba dar a la sentencia las formalidades requeridas por la ley. En la plaza, frente al pretorio, había un sitio elevado formado de piedras de diversos colores, llamado en hebreo Gabbatha, eminencia, y en griego Lithóstrotos, o montículo de piedras. El gobernador romano debía promulgar sus sentencias desde lo alto de aquel tribunal. Ocupando Pilatos aquella especie de estrado desde donde dominaba a la multitud, hizo conducir ante él a Jesús atado y rodeado de guardias. Todos los ojos se fijaron en el juez y la víctima; todos los oídos se pusieron atentos para escuchar los términos de la sentencia que se iba a pronunciar.
Pilatos paseó una mirada sobre la muchedumbre como si quisiera pedir gracia por la última vez y mostrando a Jesús cubierto de sangre y heridas, dijo con voz commovida:
¡He aquí a vuestro rey!». Una fuerza superior le obligaba a proclamar la dignidad real de Jesús delante de aquel pueblo sublevado. Su voz quedó ahogada en medio del clamor
general: ¡Quita, quítalo! ¡Crucifícalo!».
El romano trató de despertar los sentimientos patrióticos de aquellos judíos en otro tiempo tan ufanos de su nacionalidad y de sus príncipes: ¿Queréis entonces les dijo, que haga crucificar a vuestro rey? — ¡No tenemos otro rey que al César!» respondieron cobardemente. He aquí, pues, a este pueblo de Dios, a estos pontífices, escribas y magistrados, a estos judíos que sin cesar se proclamaban los descendientes de Abraham y de David; hélos aquí abdicando su nacionalidad, el reino del Mesías libertador, todas sus glorias del pasado, todas sus esperanzas del porvenir. Aquí están todos de rodillas delante del César reprochando a Pilatos no ser bastante adicto al emperador. Y ¿por qué todo un pueblo se prosterna con tanta impudencia a los pies de los paganos? ¿por qué? ¡Por odio al Cristo Hijo de Dios; para alcanzar de Pilatos que le clave en un patíbulo y que derrame las últimas gotas de su sangre!
El odio llevado hasta este extremo, no es ya un sentimiento humano: como el traidor Judas, los judíos de la Pasión, verdaderos secuaces de Satanás, obraban y hablaban como lo hubiera hecho el mismo Satanás.
Acosado por los remordimientos, pero más apegado a su puesto que a su deber, Pilatos quería a lo menos, ya que había resuelto inmolar al inocente, lanzar una solemne protesta contra el decreto que se le exigía. Hizo, pues, traer agua y lavándose las manos en presencia de la asamblea, exclamó:
«Soy inocente de la sangre de este justo: vosotros responderéis de ella».
Un grito formidable salido de millares de pechos, resuena en la ciudad santa:
«¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!».
Este grito subió hasta Dios y decidió la ruina de Jerusalén, el exterminio de todo un pueblo y la destrucción de la nación deicida.
Un instante después, un heraldo proclamaba la sentencia dictada por Pilatos: «Jesús de Nazaret, seductor del pueblo, despreciador del César, falso Mesías, será conducido a través de la ciudad hasta el lugar ordinario de las ejecuciones y allí, despojado de sus vestiduras, será clavado en una cruz, permaneciendo suspendido en ella hasta su muerte».
Así terminó el más inicuo de todos los procesos. Los príncipes de los sacerdotes se felicitaron de su triunfo; la multitud ebria de sangre, batió palmas; Pilatos, taciturno y
sombrío, volvió a su palacio para ocultar allí su vergüenza.
Sólo Jesús, el condenado a muerte, experimentaba en medio de sus dolores una alegría inefable: la hora del sacrificio que debía salvar al mundo, aquella hora por la cual suspiraba desde su aparición en la tierra, había por fin llegado.
_________________________
(1) Advinonius, Theat. terne sánete, p. 163, según antiguas tradiciones.
_________________________
* Fuente: "JESUCRISTO: su Vida, su Pasión, su Triunfo", Cap. V y VI. por el padre Berthe, SS.RR.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

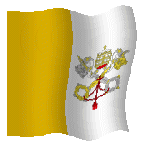
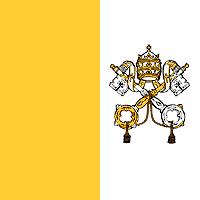


No hay comentarios:
Publicar un comentario