viernes, 2 de abril de 2021
VIERNES SANTO. LA CRUCIFIXIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Es la hora sexta (mediodía), en la cumbre del Monte Calvario.
La meseta de rocas sobre la cual debía de ejecutarse la crucifixión, dista trescientos metros de la Puerta Judiciaria. En hebreo se la llama Gólgota, esto significa, Calvario o sitio del Cráneo. Este nombre fuéle dado a este lugar, según las más antiguas y piadosas tradiciones, perpetuando así un gran recuerdo.
Más de cuatro mil años antes de la venida de Nuestro Señor Jesucristo al mundo, un hombre agobiado bajo el peso de los años y principalmente de los sufrimientos, expiraba en este mismo monte solitario; era Adán, padre del género humano. Desterrado por Dios de los Jardínes del Edén, había vivido más de nueve siglos en las lágrimas y la penitencia. Habíale sido preciso comer el pan de sus días con el sudor de su frente, sufrir las torturas de las enfermedades, apagar a fuerza de austeridades el fuego de las pasiones que ardía en su cuerpo, llorar por hijos culpables que se mataban en luchas fratricidas y oír en su alma la voz justiciera de Dios ofendido: – "¡Adán, Adán, morirás de muerte porque has pecado!"
Esto no obstante, jamás vino la desesperación a turbar el alma del pobre desterrado del Edén. En sus momentos de congoja y tedio recordaba que, al arrojarlo del Paraíso, Dios le había prometido que uno de sus descendientes lo salvaría y con él, a toda su raza. Fue por esta gran promesa que, durante los largos siglos de su existencia, no cesó Adán de inculcar a sus hijos la esperanza de un futuro Redentor.
Adán repitió ahora su desafío vuelto ruego. Sentía que Dios no lo rechazaba, reconocía las señas augusta de la Adoración. Habiendo sido él la obra perfecta y lujosa salida de las manos de Dios ahora rota, sabía que no se podía hacer nada igual, y no sabía como era posible hacer algo mejor; pero sabía también que la serpiente infernal debía ser vencida. Recogió todos los dolores que había sufrido y los que había visto sufrir; y con inmenso esfuerzo los puso sobre su cabeza y se ofreció con ellos a Dios. Extendió a lo largo sobre la tierra los dos brazos en forma de ruego, juntó sus pies... gimió. Recorriendo todo el tiempo futuro, se ofreció al Omnipotente con todas las penas de la humanidad, varón de dolores, sabedor de lo que es la enfermedad. Como la noche inmensa llena de estrellas, como la calma augusta y amarga del mar, como una montaña humeante, inmovil en su ancho solio, el Primer Hombre hablaba con Dios; y sus hijos oían solamente sus sollozos en la obscuridad. Y por fin, cuando vió levantarse ante sí al espectro terrible de la muerte, adoró la justicia de Dios, y sus sollozos se torcieron en un único estertor; luego se hizo un gran silencio, y el patriarca Adán durmióse apaciblemente saludando por la última vez al Libertador que había de venir a rescatarle a él y a sus hijos de la tiranía de Satanás y abrirles las puertas del Cielo cerradas por su pecado.
Sus hijos recogieron el cuerpo del que nunca había nacido, sino simplemente sido, y lo soterraron en los flancos de la montaña, y abriendo una profunda cavidad en la roca que domina la cumbre del monte depositaron en ella su cabeza venerable, conforme a su voluntad, en el lugar por él designado; en el mismo lugar en el que algún día otro Ser debía derramar su Sangre por Adán y por todos los nacidos.
Esta roca fue llamada Gólgota o Calvario, sitio bajo la cual reposa el cráneo de Adán. Aquí fue precisamente, sobre esta misma roca donde los verdugos y sayones plantaron la cruz después de haber crucificado en ella al Cristo.
Y asimismo, como Adán simboliza el árbol del orgullo y la voluptuosidad que perdió a la humanidad; Jesucristo, el nuevo Adán, luego de subir penosamente la cumbre del Monte Calvario llevando sobre su hombro el Sacrosanto Lábaro de nuestra Salvación, el pesado madero de la Cruz, símbolo hasta ese entonces de la ignominia del escarnio y del martirio, fue crucificado sobre la roca debajo de la cual yacía el cráneo de Adán con el fin salvífico de lavar con su Sangre Divina y Redentora de la expiación el cráneo del viejo pecador que infectó en su fuente a todas las generaciones humanas.
La tradición relativa al cráneo de Adán, muy anterior a Jesucristo, se encuentra en los escritos de casi todos los Padres, en particular de Tertuliano, Orígenes, san Epifanio, san Basilio, san Juan Crisóstomo, san Ambrosio, san Agustín. San Jerónimo la refiere en una carta a Marcela.
San Epifanio afirma que ella nos ha sido transmitida, no sólo por la voz de las generaciones, sino por monumentos de la antigüedad, librorum monumentis. Cornelio a Lápide, la llama una tradición común en la Iglesia.
Por lo demás, se la encuentra viva en Jerusalén en la basílica del Santo Sepulcro. Debajo de la capilla de la Plantación de la Cruz, se encuentra la capilla o la Tumba de Adán. La sangre de Cristo, filtrándose por la grieta de la roca, ha podido mezclarse con el polvo del primer hombre.
Con el fin de recordar esta conmovedora tradición, se coloca en los crucifijos una cabeza de muerto a los pies de Jesús: es el cráneo de Adán bajo la cruz, como en el Gólgota.
Cuando un condenado a muerte llegaba al Gólgota, era costumbre presentarle una bebida generosa para saciar su sed y reanimar sus fuerzas. Mujeres caritativas se encargaban de
prepararla y los verdugos la ofrecían a los criminales antes de la ejecución. Entregóse pues, a los soldados una pócima compuesta de vino y mirra; pero el paciente la tocó ligeramente con la extremidad de los labios como para saborear su amargura y rehusó beberla a pesar de la ardiente sed.
A la hora de sexta comenzó la sangrienta ejecución, los cuatro verdugos despojaron a Jesús de sus vestidos, como su túnica estaba completamente, adherida a su cuerpo desgarrado, arrancáronsela con tanta violencia, que todas las llagas se abrieron nuevamente y el Salvador apareció cubierto de una púrpura verdaderamente real, la púrpura de su propia sangre. Los verdugos le tendieron sobre la cruz para enclavarlo en ella. Hízose entonces un profundo silencio: con los ojos fijos en el paciente, cada uno quería oir sus gritos y saciarse en sus dolores. Un brazo fue luego extendido sobre el travesaño de la cruz. Mientras los demás verdugos mantenían el Cuerpo sujeto, uno de ellos colocó sobre la mano un enorme clavo y descargando recios golpes de martillo, lo hundió completamente en las carnes y madero hasta atravesarlos. La sangre brotó abundante, los nervios se contrajeron; Jesús con los ojos anegados en lágrimas, lanzó un profundo suspiro. Un segundo clavo atravesó la otra mano.
Fijos ya los brazos, los verdugos hubieron de emplear todas sus fuerzas para extender sobre la cruz el cuerpo horriblemente dislocado; pronto resonaron nuevos martillazos y los
dos pies fueron a su vez clavados. Estos golpes arrancaban a Jesús, suspiros; a María y a las santas mujeres, sollozos; a los judíos, aullidos feroces.
Concluida la crucifixión, los verdugos procedieron a levantar en alto el patíbulo y ponerlo vertical. Mientras unos lo sostenían por los brazos, otros aproximaban su base, a la cavidad abierta en la roca sobre, la cima del Calvario. La cruz fue allí plantada y al efectuarlo, prodújose un sacudimiento tal en todos los miembros del crucificado, que sus
huesos chocaron unos contra otros, las llagas de los clavos se ensancharon y la sangre corrió por todo el cuerpo. Se inclinó su cabeza; sus labios entreabiertos dejaron ver su lengua seca; sus ojos moribundos se empañaron con denso velo. Cuando apareció así entre el cielo y la tierra, un clamor salvaje se levantó de todas partes: era el pueblo que lanzaba maldiciones al crucificado, como estaba escrito : «¡Maldito sea el criminal suspendido en la cruz!» Los dos ladrones crucificados con él, fueron colocados, uno a su derecha y otro a su izquierda, a fin de que se cumpliera otra profecía: «Ha sido asimilado a los más viles malhechores».
Mientras que el populacho insultaba a los reos, los cuatro verdugos, fatigados por su trabajo, se sentaron al pie de la cruz del Salvador para repartirse sus vestidos como la ley se los permitía. Dividiéronlos en cuatro partes para
tener cada uno la suya; pero siendo la túnica inconsútil o sin costura, resolvieron, por propio interés dejarla intacta y que la suerte decidiera a cuál de ellos pertenecería. Ignoraban que con esto daban a la letra cumplimiento a las palabras que un profeta pone en boca del Mesías: «Repartiéronse mis vestidos y sobre mi túnica, echaron suertes». Los jefes del Sanhedrín versados en las Escrituras, habrían debido recordar los divinos oráculos al verlos cumplirse a sus propios ojos; pero el gozo del odio satisfecho, ahogaba en ellos todo recuerdo y todo humano sentimiento.
Un incidente bastante extraño vino a perturbar aquella criminal alegría. Vióse de improviso que los soldados colocaban en lo alto de la cruz un rótulo dictado por el mismo Pilatos en estos términos: «Jesús de Nazaret, rey de los
Judíos». En cuatro palabras, esta inscripción contenía una injuria sangrienta dirigida a los fariseos. Para vengarse de aquel pueblo que lo había obligado a condenar a un inocente, el gobernador hacía pregonar que el criminal juzgado por ellos digno del suplicio de los esclavos, era nada menos que su rey. Y a fin de que todos los extranjeros que invadían entonces Jerusalén pudieran, saborear la amarga ironía, leíase dicha inscripción en tres idiomas diferentes: hebreo, griego y latín.
Encolerizados a la vista de aquel rótulo, los
jefes del pueblo despacharon un mensajero; a Pilatos para manifestarle el ultraje que se hacía a la nación y pedirle que modificara la inscripción en esta forma: «Jesús de Nazaret, quien se llama rey de los judíos». Pero Pilatos respondió bruscamente: «Lo escrito, escrito está».
En esta circunstancia, Pilatos profetizó como antes lo había hecho Caifás. Este declaró que un hombre debía morir por todo el pueblo y Pilatos proclama en todas las lenguas del mundo que este hombre, este Redentor, este Mesías, este Rey que debe dominar a todos los pueblos, Judíos, Griegos y Romanos, es el Crucificado del Gólgota.
La mala voluntad de Pilatos exasperó a los judíos. No pudiendo quitar aquel cartel que daba a Jesús el título de rey, resolvieron convertirlo en nuevo motivo de escarnio y
de blasfemia. Los sacerdotes y escribas daban el ejemplo. «Ha salvado a otros!, decían burlándose, ¡que se salve a sí mismo! ¡Que este Mesías, que este rey de Israel descienda de la cruz y entonces creeremos en él! Llamábase Dios y se proclamaba el Hijo de Dios ¡que venga Dios a librarlo!».
El pueblo, alentado con las blasfemias de sus jefes, las repetía agregando groseros insultos. Pasaban y volvían a pasar frente a la cruz grupos enfurecidos y clamaban moviendo la
cabeza: «Tú que destruyes el templo y lo reedificas en tres días, baja de la cruz y sálvate, si puedes. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz».
Los mismos que, de ordinario, ejecutan su consigna en silencio, acabaron por tomar parte en este desbordamiento de injurias. Acercándose al Crucificado, ofrecíanle vinagre para refrigerarlo y le decían: ¡Si eres el rey de los judíos, sálvate, pues!
No era, por cierto, bajando de la cruz cómo el Hijo de Dios debía consolidar su reino, sino muriendo en ella para cumplir su misión de Redentor y de Salvador. Por esta razón, al oir aquellas provocaciones sacrílegas, sólo experimentó un sentimiento más vivo de amor. Sus ojos inundados en lágrimas se detuvieron un momento sobre aquellos judíos delirantes y por primera vez desde su llegada al Calvario, salió de sus labios una palabra: «Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen». No solamente pedía gracia para aquellos grandes culpables, sino que disculpaba, por decirlo así, sus crímenes y blasfemias atribuyéndolos a ignorancia. En efecto, ignoraban su divinidad, lo que hacía en parte menos criminal esa horda de deicidas.
Excitado por las irrisiones e insultos que la multitud lanzaba contra Jesús, uno de los ladrones crucificados a su lado, volvió la cabeza hacia él y comenzó a su vez a blasfemar.
«Tienen razón, exclamó; si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros». Mas su compañero, tranquilo y resignado, le reprochó su conducta: ¿No temes a Dios?, preguntóle indignado. ¿Por qué dirigir semejantes imprecaciones contra un hombre condenado como tú? Nosotros, sí somos justamente castigados; pero él ¿qué crimen
ha cometido?
Pronunciando estas palabras, el ladrón sintió que una gran transformación se operaba en su alma. Bajo la acción de una luz interior, abriéronse sus ojos y comprendió que
Jesús era el Hijo de Dios que moría por la redención del género humano. El arrepentimiento, pero un arrepentimiento lleno de amor, penetró en su corazón e hizo subir
las lágrimas a sus ojos. «Señor, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino». Y en el acto oyó esta respuesta de la infinita misericordia: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso», es decir, en el seno de Abraham donde los justos esperaban a Aquel que debía abrirles las puertas del cielo.
Mientras que los príncipes de los sacerdotes, los doctores, los soldados y el populacho se burlaban de la dignidad real de Jesús y se deleitaban en sus dolores, un nuevo espectáculo vino de repente a infundir el espanto entre aquellos deicidas. Hacia el medio día, cuando el sol brillaba en todo su esplendor, el cielo hasta entonces claro y sereno, comenzó a ponerse sombrío y amenazante. Nubes, cada vez más espesas, cubrieron el disco del sol y poco a poco las tinieblas se esparcieron por el Gólgota, por la ciudad de Jerusalén y por toda la tierra. Era la noche misteriosa profetizada por Amós: «En aquel día, el sol se apagará en la mitad de su carrera, y las tinieblas invadirán el mundo en medio de la más viva luz».
De estas tinieblas predichas por el profeta Amós (VlIL, 9) y atestiguadas por los evangelistas, hacen mención los historiadores profanos. Thallus, liberto de Tiberio, dice que en su época, «una horrible obscuridad cubrió el universo entero. Phlegón, liberto de Adriano, escribía cien años después «que hubo en esa época un eclipse de sol tan completo, como nadie lo vió semejante. Ahora bien, encontrándose la luna en su plenilunio, un eclipse de sol era imposible. Después de haber dicho que el sol se oscureció en la mitad de su carrera, Tertuliano (Apologista) añade: «Tenéis en vuestros archivos el relato de este suceso».
Un mártir, San Luciano, hablaba al juez de la divinidad de Jesucristo: «Os cito por testigo
al sol mismo que, al ver el crimen de los deicidas, ocultó su luz en la mitad del día. Registrad vuestros anales y encontraréis que en tiempo de Pilatos, mientras el Cristo sufría, el sol desapareció y el día fué interrumpido por las tinieblas». Tinieblas evidentemente milagrosas: a la vista de este fenómeno inexplicable, Dionisio el apologista del Areópago, exclamó: ¡O la divinidad padece, o la máquina del universo perece!
De esta manera respondía Dios a las provocaciones de los judíos: el sol se ocultaba para no ver su crimen; la naturaleza toda se cubría con fúnebre velo para llorar la muerte del Creador.
Al instante mismo, callaron los blasfemos, helados de pavor: un silencio de muerte reinó en el Calvario. La multitud, desatinada, huyó temblando; los mismos jefes del pueblo,
creyendo ver en todo aquello los signos de la venganza divina, desaparecieron unos en pos de otros. Sólo quedaron en el monte los soldados encargados de la guarda de los ajusticiados, el centurión que los mandaba, algunos grupos aislados que deploraban de corazón el gran crimen cometido por la nación, Juan y las santas mujeres que acompañaban a la Virgen María. Apartadas éstas hasta entonces por los soldados, pudieron ya acercarse a la cruz. A la tenue luz del cielo enlutado, se veía el cuerpo lívido de Jesús y su rostro contraído por el dolor. Sus ojos estaban fijos en el cielo: sus labios entreabiertos murmuraban una oración. Cerca de María, Madre de Jesús, se encontraban Juan el discípulo amado, María de Cleofás y Salomé esposa del Zebedeo. María Magdalena, abismada en su dolor, se había arrojado al pie de la cruz y a ella se mantenía abrazada derramando un torrente de lágrimas. Jesús inclinó su mirada divina sobre estos privilegiados de su corazón. Sus ojos se encontraron con los de su Madre que le miraban sin cesar y en ellos vió su martirio interior y cómo la espada de dolor profetizada por el anciano del templo, penetraba hasta
lo más íntimo de su alma. Juzgóla digna de cooperar a la obra de la Redención, así como había cooperado al misterio de su Encarnación y no contento con darse a sí mismo, llevó la bondad al extremo de darnos su Madre. Lloraba Juan al pie de la cruz. Lloraba a su buen Maestro y aunque no le faltaban todavía sus padres, se creía huérfano sin Jesús, el Dios de su corazón. Jesús no pudo ver sin enternecerse las lágrimas del apóstol mezcladas a las lágrimas de María. Dirigiéndose a la divina Virgen, le dice: «Mujer, he ahí a tu hijo». Este hijo que María daba a luz en medio de sus lágrimas, representaba a la humanidad entera rescatada por la sangre divina. Jesús lo entregaba a la nueva Eva, encargándole comunicar la vida a todos aquellos a quienes la primera había dado la muerte y desde entonces María sintió dilatarse su corazón y llenarse del amor más misericordioso para todos los hijos de los hombres.
Jesús se dirige entonces a Juan y mostrándole con los ojos a la Virgen desolada, le dice: Hijo, he ahí a tu Madre». Y desde aquel día Juan la amó y la sirvió como a su propia madre. También desde ese día, todos aquellos que Jesús ha iluminado con su gracia, han comprendido que para ser verdaderos miembros de Jesús crucificado, es necesario nacer de esta Madre espiritual creada por el Salvador en el Calvario.
Después de este don supremo de su amor, pareció Jesús aislarse de la tierra. Se hizo en torno suyo un silencio aterrador que se prolongó por tres horas. Los guardias, espantados, iban y venían entre las tinieblas sin decir, palabra. El centurión, inmóvil delante de la cruz, parecía querer penetrar hasta el fondo del alma de este singular ajusticiado, con los ojos fijos en el cielo, Jesús oraba a su Padre, ofreciendo por todos sus invisibles sufrimientos, sus ignominias; la sangre que vertían sus heridas y la muerte que iba a poner término a su martirio.
Súbitamente palideció su rostro y una espantosa agonía oprimió su corazón: vióse solo, cargado de crímenes, maldito de los hombres, expirando en un patíbulo entre dos malhechores. Proscrito de la tierra, su alma busca el cielo; pero con más viveza que en Getsemaní, experimentó una indecible amargura del abandono más completo. La justicia de Dios hacía sentir todo su peso sobre la víctima de expiación, sin que un ángel del cielo viniera a consolarla en el momento
supremo. Hacia la hora de nona, se escapó de su corazón despedazado este clamor de angustia: «Eli, Eli ¿lamma Sabachtani?» lo que quiere decir: «Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado?» Eran las primeras palabras del salmo en que David refiere anticipadamente los dolores y agonía del Hombre-Dios.
Entre tanto, comenzaban a desaparecer las tinieblas. Algunos judíos que habían permanecido en el Calvario, se atrevieron a burlarse nuevamente de su víctima moribunda: «Llama a Elías, decían; veamos si viene a librarle».
Jesús sentía en aquel instante esa sed devoradora que causa el más horrible tormento de los crucificados. Sus entraña estaban abrasadas, su lengua pegada al paladar. En medio del silencio, déjase oir de nuevo su voz: «¡Tengo sed!» dijo, dando un profundo suspiro.
Había al pie de la cruz un vaso lleno de vinagre. Uno de los soldados mojó en él una esponja y atándola a una caña de hisopo, la aproximó a los labios de Jesús, quien sorbió algunas gotas para dar cumplimiento a la profecía de David: «Me han abrevado con vinagre para saciar mi sed».
Había bebido hasta la hez el cáliz del dolor, cumplido en todo la voluntad de su Padre, realizado las profecías, expiado los pecados del género humano: «Todo está consumado», dijo. A esta palabra solemne, púdose notar que el cuerpo de Jesús se ponía más lívido, que su cabeza coronada de espinas caía más pesadamente sobre el pecho, que sus labios perdían el color, que se apagaban sus ojos. Iba a exhalar el último suspiro, cuando de repente, levantando la cabeza, da un grito tan vigoroso, que todos los asistentes quedaron helados de espanto. No era el gemido plañidero del moribundo, sino el grito de triunfo de un Dios que dice a la tierra: «Yo muero porque quiero». Sus labios benditos se abren por última vez y exclaman: «¡Padre mío, en tus manos encomiendo mi alma!». Dichas estas palabras, inclinó la cabeza y expiró.
Jesús ha muerto: pontífices, doctores, ancianos del pueblo, escribas y fariseos, vosotros creéis que su reino ha concluido, cuando al contrario, ahora más comienza. Esta cruz en la que le habéis enclavado, se convierte desde luego en el trono del gran Rey. A sus pies vendrán a arrodillarse los pueblos todos de la tierra, como él lo ha predicho: «Cuando fuere levantado entre el cielo y la tierra, todo lo atraeré hacia mí».
_________________________
Fuentes:
1° - JESUCRISTO, su Vida, su Pasión, su Triunfo por el Rvdo. P. Berthe, SS. RR.
2° - Cristo, ¿vuelve o no vuelve? del Rvdo. P. Leonardo Castellani, S. J.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

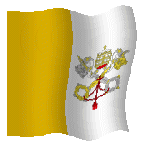
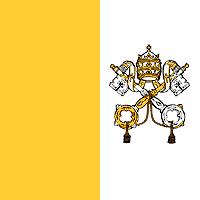


No hay comentarios:
Publicar un comentario