sábado, 21 de febrero de 2026
LA SILLA, LA CUNA Y LA CRUZ
Óscar Méndez Oceguera
Hay un dolor que no entra por la puerta: se mete por los rincones. No viene de golpe, no hace escándalo, no pide permiso. Simplemente, un día, la casa deja de abrazar. La luz sigue cayendo sobre el piso, las ventanas siguen abriéndose al mismo cielo, el reloj sigue cumpliendo su oficio de contar lo que se va; pero el corazón descubre algo que no sabía: que existen habitaciones que, sin madre, se vuelven intemperie.
La orfandad no se anuncia. Se posa.
Primero es una pequeñez: un vaso que nadie toma, una silla que no rechina, un trapo doblado con una exactitud que parece ofender, una prenda colgada como si el tiempo pudiera arrepentirse. Después es el aire: el aire pierde su calor, como si la respiración tuviera que aprender a sostenerse sola. Y al final es uno mismo: uno se sorprende caminando con una ligera inclinación hacia el vacío, como quien se acostumbra a cargar una ausencia en el pecho.
La madre —antes de ser un nombre— es un clima. Es esa paz concreta que no se argumenta: se recibe. La madre es el primer lugar donde el mundo no exige credenciales. Allí el llanto no es un delito; el miedo no es vergüenza; el hambre no es fracaso. La madre es el primer “aquí” del universo: aquí estás, aquí cabes, aquí no tienes que defenderte de existir.
Por eso, cuando falta, no solo falta alguien: falta la certeza de ser esperado.
Y esa certeza, cuando se rompe, deja una herida que no respeta edades. Hay huérfanos con barba, con corbata, con hijos propios. El niño interior no envejece: sigue buscando la misma voz. Sigue esperando, en algún pliegue del día, una mirada que diga “descansa”. Por eso hay sonrisas que funcionan como lámparas y, por dentro, hay un frío que no se ve. Por eso hay personas que hablan con soltura y, al cerrar una puerta en la noche, sienten que el silencio no descansa: destierra.
La orfandad es eso: un destierro invisible.
Y hay una orfandad todavía más honda —más antigua que los cementerios— que se instala cuando el hombre aprende a sospechar de la vida. Cuando el mundo le insinúa, sin decirlo, que la existencia es un préstamo que hay que justificar. Que lo frágil estorba. Que lo pequeño “complica”. Que el dolor no se acompaña: se administra. Esa orfandad original es la enfermedad secreta de nuestro tiempo: la convicción de que, al final, cada quien está solo y el amor es un contrato.
Cuando una sociedad empieza a creer eso, cambia su manera de hablar. Cambia su manera de mirar. Y entonces lo pequeño deja de ser sagrado y se vuelve “caso”. Lo dependiente deja de ser protegido y se vuelve “carga”. Lo inocente deja de ser inviolable y se vuelve “opción”.
Y ahí, sin estruendo, aparece la inversión que hiela la sangre: la cuna vacía por decisión.
Porque hay una cuna vacía que el mundo entiende. La entiende porque la muerte, cuando llega, no pide permiso. La madre falta, el niño queda al borde, y aun el corazón más endurecido baja la voz. Esa orfandad —la clásica— tiene algo que la sociedad todavía reconoce: el dolor legítimo, la desgracia incontestable, la herida que nadie quiso.
Pero existe otra cuna vacía ante la que la sociedad no baja la voz, sino que aprende a sonreír con vocabulario limpio. No se inclina: se justifica. No llora: discute. No acompaña al inocente: lo borra del idioma para no escucharlo.
Se le cambia el nombre a la realidad para poder tocarla sin temblar.
Se dice “interrupción”, “procedimiento”, “derecho”. Se habla como se habla de una puerta que se cierra o de un trámite que se resuelve. Y esa frialdad, esa normalidad, es parte del espanto: la manera en que el mundo se acostumbra a lo intolerable.
Porque lo que ocurre en el aborto no es solo que un niño muera.
Lo que ocurre es que el vínculo más íntimo —el vínculo que debería ser umbral— se convierte en frontera mortal. Que el lugar donde la vida es acogida se vuelve el lugar donde la vida es negada. Que la palabra “madre”, que en el imaginario humano significa protección, queda atravesada por una posibilidad que antes habría parecido monstruosa: la posibilidad de no dejar entrar.
Y aquí está la nueva orfandad: no la del hijo que pierde a su madre por la muerte, sino la del hijo que no llega a tener madre porque no llega a tener mundo.
Esa orfandad es más perversa por una razón simple: no deja memoria. No deja fotografía. No deja nombre pronunciado en voz alta. No deja un nicho donde ir los domingos. No deja siquiera un lugar social para el duelo. Es una orfandad sin rito, sin lágrimas públicas, sin reconocimiento. Un vacío que se pretende llamar “solución”.
Y cuando la sociedad llama solución al vacío, el corazón se rompe de otra manera. No como se rompe ante la desgracia, sino como se rompe ante una injusticia que además se celebra.
Aquí no basta decir: “duele”.
Aquí hay que decir: se ha quebrado la justicia.
Porque el hijo es el absolutamente débil. No tiene fuerza, no tiene palabra, no tiene defensa, no tiene estrategia. Es vida desnuda, dependencia pura. Y precisamente por eso la justicia comienza allí: en lo que hacemos con el que no puede devolver nada. En lo que hacemos con el inocente que solo puede pedir con su existencia.
Cuando un orden político permite que el inocente sea eliminado, no está “ampliando libertades”. Está declarando que la vida del débil es negociable. Está legalizando que el fuerte disponga del frágil. Está diciendo —aunque lo diga con papel sellado— que hay seres humanos cuyo primer derecho, la vida, puede ser suspendido por voluntad ajena.
Eso no es derecho elevado. Eso es corrupción de la ley.
Y aquí la narrativa de la orfandad vuelve a clavarse en el pecho, porque la ley —la ley auténtica— debió ser madre simbólica: debió proteger al pequeño cuando el mundo no quería. Debió ser el brazo institucional que dice “aquí cabes”. Debió ser la barrera que impide que el fuerte devore al débil. Si la ley no protege al inocente, la sociedad entera se vuelve huérfana: huérfana de autoridad legítima, huérfana de sentido, huérfana de bien común.
Por eso el aborto no es solo una tragedia privada. Es una escuela pública de impiedad. Una pedagogía de la indiferencia. Un entrenamiento social para no temblar ante la inocencia.
Y el día en que una civilización deja de temblar ante un inocente eliminado, ese día algo irreparable empieza a suceder: el mundo se acostumbra a vivir sin el más pequeño. Se hace habitable para los fuertes e inhabitable para los frágiles. Se vuelve un lugar donde existir es un permiso, no un don.
El corazón lo percibe, aunque no lo formule. Y por eso, incluso quienes no hablan de filosofía ni de derecho, sienten que en esto hay algo que toca la raíz. Porque la raíz no es ideológica: es humana. La raíz es que el ser humano nace para ser recibido, no para ser evaluado.
Ahora bien: en esta cuna vacía invertida hay un detalle que debería quebrarnos por dentro, y sin embargo la época lo pasa de largo.
En la orfandad clásica, el niño queda sin madre y el mundo lo mira con piedad. Hay flores. Hay pésame. Hay silencio respetuoso. Hay un reconocimiento: “esto está mal y nos duele”.
En la orfandad del aborto, el niño queda sin mundo y el mundo debate si era alguien. Y esa discusión —ese intento de decidir por lenguaje lo que la naturaleza ya ha dicho— es una forma de crueldad adicional: convertir al inocente en objeto de disputa para no darle lo que se le debe por ser quien es.
Pero hay más. Porque esta orfandad no solo deja sin madre al hijo; deja sin hijo a la humanidad.
Un hijo no es una idea: es una promesa concreta de porvenir. Es la continuidad del hogar. Es el rostro de la dependencia que obliga a la sociedad a mantenerse humana. Cuando los hijos se vuelven prescindibles, el futuro se vuelve un lujo, y el bien común se reduce a comodidad inmediata.
Y entonces el mundo se enfría.
Se enfría como se enfría una casa cuando falta la madre. Solo que aquí falta algo más: falta el temblor, falta la reverencia, falta la conciencia de lo sagrado. Faltan las lágrimas donde deberían estar. Falta el “no” donde debería existir un límite infranqueable.
Y por eso, si al inicio la orfandad dolía como una herida inevitable, al final debe doler más esta otra, porque es la misma materia —vacío, mesa, silla, aire— pero atravesada por una perversión: el vacío ya no lo trajo la muerte; lo trajo el permiso.
No se trata de gritar. Se trata de decir la verdad hasta el fondo: una sociedad que normaliza la eliminación del inocente fabrica huérfanos de un modo que ni siquiera permite nombrarlos. Y una sociedad que fabrica huérfanos se fabrica a sí misma como orfanato: un lugar sin hogar, un mundo sin madre.
Y todavía falta decir lo más grave. Lo que no se ve en la madera, ni se oye en la silla inmóvil, ni se mide en el lugar vacío de la mesa. Falta nombrar la orfandad que no ocurre solo en una casa, sino en el ser mismo del mundo.
Porque la vida humana no es un accidente sin autor. No es un capricho biológico que aparece y desaparece como espuma. La vida —cada vida— llega con una dirección inscrita. Con una vocación. Con un sentido que la precede. Antes de que el niño tenga nombre, ya existe un nombre que lo llama. Antes de que la madre lo abrace, ya existe un designio que lo mira. Antes de que el mundo lo acepte o lo rechace, hay un orden de creación que lo reclama como suyo.
Eso es el plan: no una planificación mecánica, sino un orden amoroso en el que cada criatura tiene lugar. El mundo es hogar porque no es improvisación: porque está tejido por una intención superior, por una arquitectura de sentido. Y el hombre, cuando lo olvida, no se vuelve libre: se vuelve huérfano del cielo.
Por eso el aborto no es solo una injusticia humana. Es una blasfemia ontológica: el gesto por el cual una voluntad finita pretende corregir al Ser, tachar una existencia como si fuese un error, y declarar prescindible lo que fue querido. Es como si la criatura se sentara, con lápiz y borrador, encima de la obra del Creador y dijera: “esto no debe estar”.
El mundo moderno no soporta esa idea porque la acusa. Prefiere imaginar un universo sin intención, porque así nadie responde ante nadie. Pero un universo sin intención se vuelve un desierto moral: allí todo es negociación, todo es permiso, todo es fuerza. Y entonces la vida deja de ser don y se vuelve intrusa.
Y esa es la orfandad metafísica: la renuncia a ser hijo.
El hombre que deja de reconocerse hijo de Dios empieza a vivir como dueño absoluto. Ya no recibe el ser: lo administra. Ya no agradece la vida: la calcula. Ya no la protege: la selecciona. Y en esa selección, sin darse cuenta, reproduce el desamparo. Porque cuando se rompe la filiación con el Padre, inevitablemente se rompe la maternidad. Se rompe el hogar. Se rompe el sentido del cuidado. Se rompe la noción misma de criatura.
En un mundo que se declara sin Padre, la madre deja de ser sacramento y se vuelve función. El hijo deja de ser misterio y se vuelve proyecto. La familia deja de ser altar y se vuelve arreglo. Y el aborto aparece entonces no como “excepción”, sino como coherencia cruel: si no hay plan, no hay llamado; si no hay llamado, no hay deber; si no hay deber, lo único que queda es la voluntad del fuerte.
Y el fuerte siempre termina fabricando huérfanos.
Por eso esta cuna vacía —esta cuna vacía sin duelo— no es solo una escena dolorosa. Es un signo de apostasía práctica: el mundo intenta reorganizarse como si el cielo no existiera, y al hacerlo, rompe las cuerdas invisibles que lo sostenían. Y cuando esas cuerdas se rompen, todo empieza a caer: primero la reverencia, luego la justicia, luego el amor.
Al final, la orfandad no es solo del niño al que no se dejó entrar. Es del mundo entero que ya no sabe por qué debe proteger, por qué debe temblar, por qué debe amar. Es la orfandad del plan: la creación tratada como materia sin sentido, como tierra sin semilla, como casa sin dueño.
Y entonces sí, se entiende la profundidad de ese crujido inicial.
Porque ese crujido no venía solo de la madera. Venía de algo más alto: del orden mismo del ser que protesta en silencio cuando se le violenta. Venía de la realidad reclamando su verdad. Venía del plan reclamando su lugar.
La orfandad clásica deja una silla vacía.
La orfandad del aborto deja una cuna vacía.
La orfandad metafísica deja algo todavía peor: deja al mundo sin techo interior. Sin Padre. Sin Madre. Sin hijos. Y una creación sin filiación es una creación sin hogar: una intemperie con luces.
Y aquí, para cerrar, no basta una imagen más. Hace falta una sentencia que sea a la vez refugio y juicio; una frase donde la justicia y la misericordia no se contradigan, sino que se abracen; una frase que, pronunciada en el instante más alto del dolor, reordena el mundo.
Si el hombre es huérfano, es porque se le niega su pertenencia.
Si el hijo es lo absolutamente débil, es porque solo puede vivir recibido.
Si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo primero que se debe al inocente es la vida.
Y si la vida es don, no permiso, entonces el fundamento último de toda protección no es la emoción, sino la filiación: el hombre es protegido porque es hijo.
Por eso, cuando todo parece perdido y el mundo parece quedarse sin hogar, en la cima de la Cruz, Cristo no deja una teoría: deja una Madre. No pronuncia un concepto: pronuncia una pertenencia. No ofrece un argumento: ofrece un refugio para el corazón humano y una acusación para todo orden que quiera vivir sin piedad.
Y así, como última luz sobre todas las cunas vacías —las de la fatalidad, las del permiso y las de la rebeldía metafísica— queda dicha la palabra que devuelve al mundo su centro y al hombre su condición de hijo:
“HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE.”
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

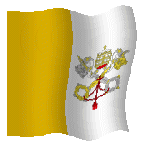
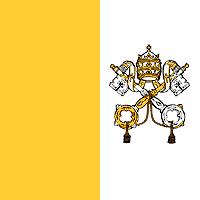


No hay comentarios:
Publicar un comentario