
Esta frase se escribió hace dos milenios, cuando el mundo no era, como hoy, una aldea global. Pero ya entonces la intuición fina de un poeta y sabio captó que la humanidad es un cuerpo indivisible: lo que afecta a uno de sus miembros, por distante que se encuentre de la cabeza o de los demás miembros, involucra a todo el cuerpo.
Ni antes ni ahora vale la excusa: "es que están muy lejos", o "no son de mi raza, de mi pueblo, de mi religión", o "¿qué me importa a mí?". En la práctica, la red humana está de tal modo concatenada que, nos guste o disguste, lo que ocurra en Afganistán, en Yugoslavia, en Irak, en Corea o en Cuba se ramifica hasta impactarnos en lo económico, en lo estratégico y en lo moral. La vida humana es una sola: siempre sagrada. El que la toca abusivamente, el que la viola sangrientamente, me ofende y me lastima a mí: nada humano me es ajeno.
Lo mismo dice Jesucristo.
Hemos orado y seguiremos orando por las víctimas del terrorismo. Entre ellas se cuentan los propios terroristas. Al consumar su crimen, asestaron un golpe mortal a sus almas. Ahora dependen de nuestra plegaria.
Pero la primera víctima del terrorismo es la familia. Todos los caídos pertenecen a una familia, ahora desmembrada, mutilada. Nuestra fe, hecha oración, les devolverá el consuelo con la esperanza de un reencuentro feliz, en esa Jerusalén de arriba donde ya no puede penetrar la muerte segunda.
¿Cabe, sin embargo, adjudicar también a la familia alguna responsabilidad en la génesis del terrorismo? Se dirá que ello es claro en la familia del terrorista: casi siempre precaria, o inexistente. Esta carencia de vínculos, esta falencia de escolaridad familiar (la familia es la escuela-taller por excelencia), explicaría, sin llegar a justificarlas, las atrocidades inhumanas que el terrorista está dispuesto a perpetrar. Él no vivenció el afecto, el respeto, la tolerancia, la gratuidad, la paciencia y el don de sí que constituyen la trama de una sana experiencia familiar. Creció como un árbol sin raíces. Se orientó tempranamente a la muerte.
Se impone ya una reflexión de conciencia: mi familia ¿está siendo un espacio y escuela de paz? Los míos ¿están siendo entrenados en el arte de convivir, respetándose y sirviéndose unos a otros? ¿Qué valores les estoy trasmitiendo; qué prejuicios les estoy infundiendo? ¿Les doy armas y motivos para creer, esperar y amar, o los dejo simplemente destruir cuanto se oponga a sus reivindicaciones y deseos? Sobre todo: ¿les enseño a odiar, o les doy ejemplo de perdón y olvido?
Tal vez mi familia, de la que soy miembro y además responsable, tiene más incidencia en la génesis y difusión del terrorismo de lo que yo imaginaba.
Esta última probabilidad se transforma en acusadora evidencia cuando mi familia admite y practica la lógica abortiva. El aborto es la expresión cumbre de la violencia. Otros atentados o amenazas a la vida humana suponen algún tipo de enfrentamiento, alguna opción de defensa, alguna razón justificativa. En el aborto no hay enfrentamiento, no hay posibilidad de autodefensa, no hay razón que cohoneste la agresión criminal. Más aún: el aborto, una vez legalizado, cuenta con el patrocinio y concertación de tres instancias: familia, profesión médica, Estado, a las que la naturaleza y la sociedad les habían confiado precisamente la tarea de cuidar la vida. Así, a la malicia moral del crimen contra la vida, se agrega la perversidad de la traición y la alevosía.
A la cultura del aborto legalizado se llega en virtud de un proceso que tiende a legitimar la violencia, privilegiando una visión unilateral de la libertad. La lógica de esta violencia discurre así: "primero estoy yo, y mis derechos intocables. Si algo, o alguien interfiere en el ejercicio y goce irrestricto de estos derechos míos, el principio supremo de la libertad me faculta para eliminar la interferencia, eliminando a quien la causa". En virtud de esta lógica perversa, mi afán reivindicativo de mi libertad y de mis derechos no se detendrá ni siquiera ante la vida inocente e indefensa que yo mismo he concebido. Argumentaré: "es parte de mi cuerpo, y yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera". Un tribunal muy sensibilizado al valor de la libertad me dará la razón. Y el Estado me prestará su amparo, defendiéndome contra toda persona que pretenda impedir el aborto que yo he decidido.
En este nivel se ha consumado una triple violencia. Los progenitores han abdicado su rol de tutores y garantes de la vida, demandando su cruenta eliminación. Los profesionales de la salud han violentado su conciencia y juramento de servidores de la vida. Y el Estado, cuyo primer cometido es tutelar y fortalecer el respeto a los derechos humanos, de los cuales el primero es el derecho a la vida, ampara precisamente a sus violadores, castigando con severidad a sus defensores.
Una sociedad abortiva es una sociedad violenta. Está autoinstalada, legalmente cimentada en una cultura de la fuerza contra la vida. Y puesto que la víctima primera de esta cultura es la creatura imposibilitada para defenderse, la fría evidencia de los hechos nos obliga a calificar la práctica legalizada y socialmente admitida del aborto como un terrorismo de Estado.
Lo que viene después prolonga esta lógica de la libertad contra la vida. Si se me permite eliminar a un ser no deseado en la fase inicial de su existencia, se me deberá autorizar la misma eliminación de un ser ya no deseado en la fase terminal de su trayectoria. El anciano, el enfermo, el discapacitado que me resultan patrimonial y emocionalmente gravosos, habrán perdido su derecho a seguir existiendo, y deberán ser sacrificados a mi libertad.
¿Y por qué detener en estas dos fases la aplicación lógica del proceso? ¿Qué podrá impedirme actuar con la misma consecuencia, atentando contra otras vidas por el solo hecho de interponerse en mi camino hacia lo que yo juzgo plena autorrealización? El colega que me hace sombra, el adversario político, el cónyuge que ya dejó de atraerme ¿no deberán empezar a temer por sus vidas, en una cultura que ya internalizó la supremacía constitucional de mi libertad sobre tu vida?
La violencia irracional, el terrorismo brutal están más cerca de nosotros, y nosotros llevamos en ello más responsabilidad de lo que pensábamos. Hemos prohijado una lógica de fuerza, hemos legitimado la violencia y el terrorismo en el corazón mismo de la primera ciudad del hombre: el seno de la madre.
De ahí que la respuesta lógica a la embestida terrorista no pueda consistir o agotarse en bombardeos indiscriminados o en pasionales juramentos de venganza. Los crímenes contra la vida se combaten y remedian respetando la vida. La vida es don y tarea sagrada. La vida es el otro nombre de la paz. Si quieres la paz, cuida y defiende la vida.
Hace veinte siglos Jesucristo sentenció: "dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra". ¿Utopía, puro idealismo? No se ha escrito nada más realista. La tierra sólo se deja poseer en paz por los no violentos. La fiesta de la vida a la que todos estamos invitados nos pide abrazarnos con entrañas de misericordia y perdonarnos unos a otros. La paz se incuba en el corazón de cada hombre.
"Crea en mí, oh Dios, un corazón puro".
































































































.jpg)

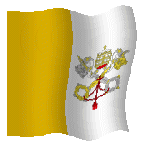
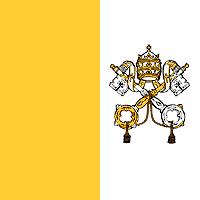


No hay comentarios:
Publicar un comentario