Escrito de JORGE GRAM, seudónimo del canónigo DAVID G. RAMÍREZ (1889-1950), redactado en el año 1926, durante la persecución religiosa en México. Lo hemos depurado de las referencias circunstanciales y adaptado, dejando fundamentalmente la doctrina sobre el Reinado Social de Cristo que permanece eternamente vigente y que vuelve a cobrar mayor actualidad -aunque en diferentes circunstancias-, ahora que las leyes atacan los derechos naturales del hombre y sus valores morales (con el aborto, los dizque "matrimonios" homosexuales, el divorcio, el laicismo ateo, la inmoralidad, etc.) y se busca desterrar, a toda costa, a Cristo de la sociedad o, cuando menos, ponerlo al mismo nivel que los falsos dioses.TÚ ERES REY
La potestad real no es otra cosa que la facultad suprema de dirigir hacia el bien común a los hombres que viven en sociedad. El individuo en quien reside esta potestad lleva el nombre de rey. No todos los caudillos de las naciones son reyes; el rey supone dos cosas: no estar su período sujeto a partes de tiempo, y estar en su persona todos acumulados todos los ramos de poder. Los derechos modernos suelen distribuir en tres poderes las tres funciones de la potestad real; los reyes, en el sentido estricto, las poseen reunidas en su persona: por eso se les llama monarcas.
Un día, hermanos, por aquel pórtico de la Torre Antonia, en Jerusalén, donde el Procónsul romano solía guarecerse en tiempo de motines y asonadas; por aquel pórtico entró una abigarrada muchedumbre de doctores y sanedritas. Un sol espléndido, en el primer cuadrante de su carrera, quebraba los rayos sobre los oros y los mármoles de las columnatas, sobre el rojo encendido de las losetas del pavimento, sobre las cariátides y estatuas de las galerías, y sobre el fresco verdor de los jardines cultivados por los esclavos etíopes.
Y en medio de aquel polvillo dorado de sol y lujo orientales… la figura del Cristo, el de los grandes ojos árabes sin ira, el de los labios divinos, el más hermoso de los hijos de los hombres… Allá, en un aposentillo colindante con el pórtico, adonde llegaban ya quebrantadas las voces blasfemas de una chusma endemoniada, se entabló el diálogo desigual, entre Jesús, un Dios y Pilatos, un vil. Dibuja entonces Pilatos, en sus ruines labios, la mueca de una sonrisa burlesca, y pregunta con socarronería a Cristo: ¿Con que tú eres Rey…? Y veinte siglos más tarde... entre el rebumbio de una sociedad cristiana, cristianísima, pero que asiste al festín de Baltasar, los hombres del poder, tranquilos y despóticamente sonrientes, contemplan con fría mirada a Cristo, entre el polvillo de oro de las suntuosidades palaciegas, y preguntan sardónicamente: “¿Con que tú eres Rey?”
Ya no es la voz, material de Cristo la que debe responder, hoy somos nosotros. Cristo respondió, y su respuesta tuvo la repercusión ignominiosa de los azotes, y el eco deicida del Calvario. Por eso nosotros hoy, no osamos responder: porque somos discípulos de Cristo hasta el Tabor y la fracción del pan, pero no sabemos seguirle por las breñas desgarrantes del Calvario. Y sin embargo, se impone la respuesta: ¡Cristo es Rey! Y esta respuesta debe ser perfectamente comprendida, no queda otro camino: o negarla radicalmente por una apostasía declarada, o defenderla valerosamente por una resistencia heroica y un sacrificio inefable.
No quiero fatigaros, hermanos, con un torrente de expresiones bíblicas, en que se asienta la realeza de Cristo. No quiero recordaros los elocuentes discursos de los Padres primeros de la Iglesia. Nos bastaría recordar que S.S. Pío XI, lanzó a los cuatro ángulos del mundo la palpitante encíclica sobre la realeza suma de Jesucristo. Y ¿qué necesidad tengo, hermanos míos, de convenceros a vosotros de esta verdad, cuando en vuestras casas y en vuestros escritos aparece la inscripción de Cristo Rey? Pero queda algo por hacer, y muy por hacer: el analizar esta doctrina, y lo más difícil, el realizarla.
Es un error peregrino el creer que Jesucristo no es un Rey temporal, esto es, que no tiene autoridad sobre las cosas temporales. Al ser hijo natural de un Dios creador y Dios creador él mismo, necio sería quien negara su autoridad sobre las cosas materiales. Que él en la tierra, no quiso ejercer su dominio temporal, es muy cierto. Suelen también los grandes emperadores, cuando visitan los pueblos pequeños, dejar que los humildes alcaldes dispongan el orden de los servicios humildes; más no se niega su realeza, por la omisión de un ejército tan pequeño y deleznable. Por eso debemos decir que, sin dejar de ser Rey temporal, algo más grande es Jesucristo. Su reino no se limita a las cosas temporales, que ha recomendado generosamente a las autoridades civiles, sino que su reino se eleva a los espíritus: reinado supremo, soberano, que ha confiado a la Iglesia.
Dejamos sentado, pues, que el reinado de Cristo se extiende a todo orden de cosas. Yo, sin embargo, en estos momentos, como sacerdote, quiero limitarme a defender y a inculcaros tan sólo la profunda entraña de este poder espiritual, de esta autoridad que Cristo, por la Iglesia, ejerce sobre los espíritus.
Cuando, pues, proclamo en estos momentos que Cristo es Rey, me refiero al reinado que tengo obligación de defender: el reinado de Cristo sobre nuestros espíritus. Y ¿quién hay en el mundo, que me niegue el derecho y el deber de semejante proclamación? Y si no lo hay, tampoco se me podrá negar el derecho y el deber de sacar las consecuencias lógicas y prácticas de esta proclamación, y decir con todo el vigor de un Natán a cierta casta de hombres: luego tú eres un usurpador; eres un prevaricador.
Volvamos a otro momento de nuestra consideración a aquella escena tumultuosa del Pretorio. Ya el dulcísimo Jesús ha vuelto y revuelto aquellas tortuosas calles de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos. Ahí está, clavado como una estatua; ya está bermejo en su sangre, ya está llagado de pies a cabeza, ya está atado de pies y manos, piqueteada mil veces su cabeza con las espinas de su corona…Y frente a aquella estatua divina del dolor paciente, del dolor generoso y sagrado, el pueblo judío hace la declaración, no deicida, sino suicida, declaración que es menester considerar. Se ha dicho a ese pueblo: he aquí a vuestro Rey, y él contesta, ciego miserable, con las palabras fatídicas: Nosotros no reconocemos otro rey que al César.
¡Ah, señores! Yo siento un escalofrío en el alma cuando leo este episodio en el Evangelio: Porque estas fueron las últimas palabras de aquel pueblo como nación y como nación escogida. Después de aquellas palabras, sólo siguió la consumación del crimen deicida, y la destrucción de la nación judía. Y esta horrible ansiedad vuelve a desgarrar mi espíritu cada vez que en las páginas de la historia vuelvo a mirar a los pueblos colocados en el tremendo aprieto de repetir esas mismas palabras que sintetizan el laicismo moderno: No tenemos otro rey que el César. Por eso tengo para mí que cuando en un país el desarrollo de los acontecimientos, el voraz apetito de los jefes civiles llega a hacerles sentar sus reales sobre el campo mismo de los espíritus; cuando la potestad civil quiere ahuyentar a Jesucristo de su mismo espiritual dominio, si ante este atropello diabólico hay un pueblo digno y entero, que comprende lo que es el espíritu que vive de Dios, y lo que es el Dios que gobierna el espíritu, si ese pueblo rechaza la intromisión del César y detiene el alejamiento de Jesucristo, por todos los recursos que la trascendencia de la causa impone. Y si ese pueblo, llámese rico, llámese pobre, llámese episcopado o llámese clero, cuando no tiene otro recurso, ni en los cielos ni en la tierra, para reprimir al usurpador que venga ostentando a manera de causales sus títulos de ejecutivo o de legislativo o de judicial: si ese pueblo entonces, aferrado a su cristianismo y a su conciencia, se planta ante el cesarismo, resuelto a morir, en cárceles o en refugios, en plazas o en encrucijadas, pero sin permitir que una bota enfangada pisotee la sagrada clámide de su conciencia; entonces, señores, en medio del pánico de la persecución, en medio de la desolación nefanda, yo bendigo a Dios, porque todavía hay Patria, todavía perdura el fuego sagrado de las glorias futuras, porque Cristo está allí, señores, porque Cristo está allí entre la carne desgarrada de las víctimas, entre los estertores de los mártires, entre los incendios de los templos, entre los ornamentos sacerdotales ensangrentados, entre la palidez de los niños huérfanos, Cristo está allí, removiendo aquella sangre gloriosa de mártires, y aderezando una generación robusta, sagrada, bendita; una generación que tiene por cimiento el granito de una fe viviente y de mil corazones victimados, y por diadema el beso sonoro de un Cristo que reconoce en ella la estirpe de sus verdaderos adoradores.
Mas por otra parte, tengo también para mí que no hay momento más crítico para un pueblo, nunca está más cerca de su ruina perfecta una nación, que cuando la ignorancia, o la debilidad, o la apatía, o la molicie, o al relajación, infunden a los creyentes cierta pasividad congelante, cierta indiferencia sacrílega; cuando oscurecida la lumbre de la doctrina y del deber, llegan esos creyentes a hacerse cómplices de los expulsadores del Maestro. Ellos en su inconsciencia no miden su crimen; pero al aceptar prácticamente la intromisión del poder civil en el religioso, no hacen sino tomar del brazo al pueblo judío, y con él clamar frente al pretorio: No queremos que Cristo reine sobre nosotros; nosotros también, no tenemos otro rey que el César. Cuando un pueblo que fue cristiano llega a este extremo está a las puertas del crimen deicida, y por tanto, también está a las puertas de su eterna maldición… Y en este caso nos vamos colocando nosotros…
Cuantas veces el Estado invade el campo de la Iglesia, el dominio espiritual de Cristo, y nosotros retrocedemos. Y las almas de los niños, y los templos de Dios, y la Jerarquía Católica, y la potestad sacerdotal, van sintiendo el zarpazo usurpador, y nosotros retrocedemos. El César mandará al pueblo inclinarse y ofrecerle incienso, y nosotros, habituados a retroceder y a transigir, nosotros que también sentimos cierta comodidad en no tener otro rey que el César, nos inclinaremos y ofreceremos el incienso, y como hasta hoy lo hemos hecho, también entonces responderemos devotamente: ¡amén!
 ¿Exagero? ¿Es mucho lo que sospecho del poder civil? Decidme, ¿qué puede detenerlo? ¿Es mucho lo que desconfío de los cristianos? Decidme: ¿qué razones puedo tener para no esperar la suprema apostasía después de tanta concesión vergonzante…? ¡Ah, señores! Ante la metodizada persecución del adversario y ante la pavorosa tranquilidad de nuestra sociedad cristiana, yo me temo que Dios haya vuelto las espaldas a este pueblo ingrato y tenga determinado raer hasta su nombre en nuestra patria. Quizá siglos más tarde, el futuro pueblo pagano reciba un día a los nuevos misioneros, para comenzar un camino que nosotros no pudimos continuar. ¡Tremenda predicción! ¡Sí, pero fundada! Que es preferible morir, sí, no cabe duda. Pero preguntadlo a las turbas bullangueras que danzan y sonríen, y se burlarán de vosotros que pensáis morir, cuando las músicas y los teatros, los bailes y los flirteos, incitan por todas partes a apurar la deliciosa copa del presente vivir…
¿Exagero? ¿Es mucho lo que sospecho del poder civil? Decidme, ¿qué puede detenerlo? ¿Es mucho lo que desconfío de los cristianos? Decidme: ¿qué razones puedo tener para no esperar la suprema apostasía después de tanta concesión vergonzante…? ¡Ah, señores! Ante la metodizada persecución del adversario y ante la pavorosa tranquilidad de nuestra sociedad cristiana, yo me temo que Dios haya vuelto las espaldas a este pueblo ingrato y tenga determinado raer hasta su nombre en nuestra patria. Quizá siglos más tarde, el futuro pueblo pagano reciba un día a los nuevos misioneros, para comenzar un camino que nosotros no pudimos continuar. ¡Tremenda predicción! ¡Sí, pero fundada! Que es preferible morir, sí, no cabe duda. Pero preguntadlo a las turbas bullangueras que danzan y sonríen, y se burlarán de vosotros que pensáis morir, cuando las músicas y los teatros, los bailes y los flirteos, incitan por todas partes a apurar la deliciosa copa del presente vivir…
¿Qué recurso nos queda? Este: Pedir a Dios que nuestro Prelados, y nuestros sacerdotes, luchen o se hagan matar si es necesario, antes que rendir ante el César la bandera de Cristo. Pedir a Dios que a nosotros nos dé fortaleza, para hacernos matar antes que presenciar o sumarnos a la nefanda apostasía. Y pues estamos obligados, no sólo a ser fieles, sino a defender la fidelidad de nuestros hermanos, entonces la convicción de que Cristo es Rey, de que nuestros espíritus no pertenecen a un usurpador innoble, nos impone la obligación ineludible, inexorable, de revisar todas nuestras energías y todos nuestros recursos, y ponerlos todos, absolutamente todos, a la disposición de la defensa del reinado de Cristo en nuestros corazones, y en el de nuestros hermanos, y en el de nuestros hijos; todos nuestros recursos , y los recursos de todos: si sois ricos, vuestro dinero; si sois almas ocultas, vuestras oraciones; si sois damas distinguidas, vuestro abolengo; si sois intelectuales, vuestra voz y vuestra pluma; si sois hombre, vuestro brazo; si sois caballero, vuestra espada; si sois sacerdotes, vuestro pecho. ¡Ese es el modo práctico de confesar que Cristo es Rey! Si a pesar de todo retrocedemos, ya no hay que hacernos más ilusiones, no hay que lamentarnos: no habrán sido los perseguidores, habremos sido nosotros -los católicos- los que hemos trocado la divisa, y en vez de la inscripción de Cristo Rey, habremos grabado con el pueblo judío, en nuestros corazones y en nuestros hogares, la fatídica protesta: ¡No tenemos otro rey que el César!
Jesús amorosísimo: sois Rey, ¡sí que lo sois!, aunque nosotros no lo hemos comprendido. No os alejaréis, y reinaréis, ¡sí que reinaréis!, y volveréis a nuestros espíritus, y a nuestras escuelas, y a nuestros gobiernos, y a nuestras leyes, ¡sí que volveréis! Y los que con vos no estuvieron en el momento de la prueba, obtendrán su merecido. Pero el puñado de vuestros hijos convencidos, abnegados, martirizados, mirará un día desde el cielo vuestra figura triunfadora dominando la patria, desde ese pedestal levantado sobre los huesos gloriosos de vuestros hijos, de los que defendieron con su sangre vuestros derechos benditos. Venga ese día, oh amorosísimo Corazón, que entonces será cierto que os reconocemos como a nuestro Rey divino y soberano…
¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!
Título original: ¿Eres tú Rey?
 ¿Exagero? ¿Es mucho lo que sospecho del poder civil? Decidme, ¿qué puede detenerlo? ¿Es mucho lo que desconfío de los cristianos? Decidme: ¿qué razones puedo tener para no esperar la suprema apostasía después de tanta concesión vergonzante…? ¡Ah, señores! Ante la metodizada persecución del adversario y ante la pavorosa tranquilidad de nuestra sociedad cristiana, yo me temo que Dios haya vuelto las espaldas a este pueblo ingrato y tenga determinado raer hasta su nombre en nuestra patria. Quizá siglos más tarde, el futuro pueblo pagano reciba un día a los nuevos misioneros, para comenzar un camino que nosotros no pudimos continuar. ¡Tremenda predicción! ¡Sí, pero fundada! Que es preferible morir, sí, no cabe duda. Pero preguntadlo a las turbas bullangueras que danzan y sonríen, y se burlarán de vosotros que pensáis morir, cuando las músicas y los teatros, los bailes y los flirteos, incitan por todas partes a apurar la deliciosa copa del presente vivir…
¿Exagero? ¿Es mucho lo que sospecho del poder civil? Decidme, ¿qué puede detenerlo? ¿Es mucho lo que desconfío de los cristianos? Decidme: ¿qué razones puedo tener para no esperar la suprema apostasía después de tanta concesión vergonzante…? ¡Ah, señores! Ante la metodizada persecución del adversario y ante la pavorosa tranquilidad de nuestra sociedad cristiana, yo me temo que Dios haya vuelto las espaldas a este pueblo ingrato y tenga determinado raer hasta su nombre en nuestra patria. Quizá siglos más tarde, el futuro pueblo pagano reciba un día a los nuevos misioneros, para comenzar un camino que nosotros no pudimos continuar. ¡Tremenda predicción! ¡Sí, pero fundada! Que es preferible morir, sí, no cabe duda. Pero preguntadlo a las turbas bullangueras que danzan y sonríen, y se burlarán de vosotros que pensáis morir, cuando las músicas y los teatros, los bailes y los flirteos, incitan por todas partes a apurar la deliciosa copa del presente vivir…

































































































.jpg)

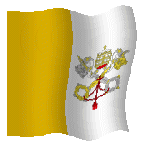
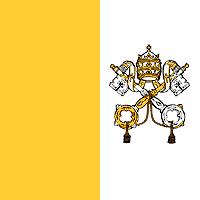


Jif: Danos tiempo, no somos un periódico. Hoy hemos puesto un post. Gracias por escribir. Un abrazo en Cristo.
ResponderEliminar