martes, 23 de diciembre de 2025
MENDIGOS EN EL TRONO: LA AMNESIA DE LA NOCHEBUENA
Por Óscar Méndez Oceguera
Diciembre en México posee una luz que no existe en ningún otro mapa: una claridad diáfana que corta el aire frío del Altiplano y se mezcla, casi litúrgicamente, con el humo de la leña, el aroma de la fruta hervida y la pólvora que truena en los atrios. Nuestras calles se incendian con un barroquismo urgente, un mitote necesario que intenta conjurar el silencio y la soledad. La mesa se vuelve trinchera; el abrazo, muralla; la risa —a veces— una forma de resistencia contra el olvido.
Y, sin embargo, bajo esa efervescencia, a menudo nos quedamos en la superficie, acariciando la paja del pesebre, como si tuviéramos pudor de tocar el oro de la verdad que esconde.
Porque la Nochebuena nunca pretendió ser “bonita”. La Nochebuena es terrible y dulce: es el instante en que lo Eterno irrumpe en lo que se rompe. Es el momento en que Dios, pudiendo imponerse con truenos, elige pedirnos posada. Hay algo aquí que, si lo entendiéramos de veras —si nos atreviéramos a bajar la guardia—, nos haría temblar la mano antes de brindar y nos haría llorar de una gratitud que quema.
Para soportar la magnitud de este terremoto, apaguemos por un instante la banda sonora de la nostalgia. Escuchemos una voz que llega desde el siglo V, no de un sentimental, sino de un gigante: San León Magno. En su Sermón XXI, este hombre no nos ofrece consuelo barato, sino una verdad que arde: la Navidad es lo único que impide que el ser humano se ahogue en su propia nada.
I. El interdicto contra la tristeza
El texto comienza con un decreto casi judicial: la tristeza queda derogada. “No es justo que haya lugar para la tristeza cuando nace la Vida”. Pero cuidado: no es la alegría plástica del comercial, ni la euforia del que ignora sus problemas.
León Magno es de un realismo que corta la piel: nuestro gozo no nace de que “seamos buenos”, ni de que el año haya sido fácil. El gozo nace del hecho brutal de que, estando perdidos, condenados por nuestra propia pequeñez y nuestros errores, hemos sido visitados.
Es la alegría del náufrago que ve la vela en el horizonte cuando ya había tragado agua. Es el alivio del condenado que escucha girar la llave del indulto. La Navidad es la victoria de la Misericordia sobre nuestra miseria. El miedo a la muerte ha sido destruido, no porque seamos fuertes, sino porque Él llegó. Llegó una Presencia que no se compra, que no se merece y que no se va.
Esta noche nadie entra al portal por impecable: se entra por pobre. Se entra por necesitado.
II. La estrategia de la humildad: la omnipotencia que se abaja
¿Cómo nos rescató? Aquí la verdad se encarna. Dios, en su omnipotencia, podría haber borrado el mal con un chasquido, fulminando al enemigo desde las alturas. Pero León nos revela que el Creador eligió un camino que desafía toda lógica humana: eligió la humildad.
Decidió vencer a la soberbia utilizando nuestra propia naturaleza herida. Es el misterio que nos deja mudos: Dios se abaja. Asume nuestra carne, se reviste de nuestra fragilidad, aprende el lenguaje del llanto, siente el frío de la madrugada, el peso del hambre, el desamparo del sueño.
El Demonio fue vencido no por un rayo cósmico, sino por un Niño que necesitaba leche. Fue vencido por la humildad de la carne. Hay aquí una lección que desarma nuestro orgullo: en el reino de Dios, lo verdaderamente invencible no es la fuerza que domina, sino el amor que se entrega.
III. El reconocimiento de la criatura: “Agnosce, Christiane”
Llegamos al corazón de la noche, a la frase que deberíamos llevar escrita en el alma:
“Agnosce, o christiane, dignitatem tuam.”
(Reconoce, cristiano, tu dignidad).
Pero, por favor, no nos equivoquemos. No es la dignidad del soberbio que se cree un “pequeño dios”. No es la dignidad del que exige derechos al Cielo. Es la dignidad del hijo adoptivo. León Magno nos dice: “Has sido hecho partícipe de la naturaleza divina”.
Entendámoslo con el corazón en la mano: es un regalo inmerecido. Somos polvo, sí. Somos barro quebradizo. Pero somos polvo que Dios ha besado. Somos barro en el que Dios ha querido habitar. Nuestra grandeza no reside en nuestros logros, ni en una evolución inevitable, sino en la conmovedora humildad de sabernos mendigos a los que el Rey, inexplicablemente, ha sentado a su mesa.
Fuimos comprados. Y no con oro ni con plata: fuimos comprados con sangre. Por eso, esta dignidad no se grita con altivez; se custodia con temblor, como quien protege una llama en medio del viento.
IV. La nobleza obliga: la traición de la ingratitud
La conclusión ética de León Magno nace del asombro herido. Si tu cuerpo, con todas sus cicatrices y fatigas, ha sido convertido en Templo por el Bautismo, profanarlo es escupir sobre el regalo.
“No pienses en volver a las antiguas vilezas”. La palabra duele: vileza. Baratez. La moneda falsa del alma. La pregunta del Santo nos mira a los ojos: tú, que has sido rescatado a precio de sangre divina —tú que vales la vida de un Dios—, ¿por qué insistes en venderte por las monedas baratas del rencor? ¿Por qué te arrastras por la soberbia o la mentira? ¿Por qué cambias el pan del Cielo por migajas que te dejan más vacío?
No es un regaño moralista; es una llamada de atención al enamorado que está a punto de traicionar. La moral cristiana es un código de honor para quien se sabe amado sin merecerlo: es la decisión de no soltar la mano que nos sacó del abismo.
Epílogo: la rodilla que se dobla
Esta noche, la cena estará servida. El olor inconfundible de nuestra cocina inundará la casa. Habrá risas, brindis y el ruido hermoso de estar vivos. Pero quizás también haya una silla vacía que grite su ausencia, una nostalgia atorada en la garganta, o el peso de un año difícil en los hombros.
En medio del festín, hagamos una pausa. Respiremos.
Miremos a los ojos a los nuestros —a los que amamos fácil y a los que nos cuesta amar—. Tratemos de ver, más allá de sus grietas y las nuestras, el misterio de la elección divina. El Creador no tuvo asco de nuestro barro. El Rey quiso ser Niño para que nosotros, por fin, aprendiéramos a arrodillarnos sin humillarnos, y a levantarnos sin soberbia.
Que la Nochebuena no se nos quede en la paja. Que el oro del Misterio no pase de largo mientras nos distraemos con las luces. Volvamos al pesebre con gratitud —esa gratitud que aprieta la garganta y limpia los ojos— y aprendamos a vivir como lo que somos en verdad: mendigos sentados en el trono por pura misericordia.
Que no vivamos como plebeyos ingratos quienes, sin merecerlo, hemos sido llamados hijos del Rey.
Feliz Navidad.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

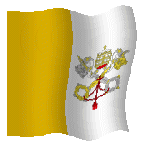
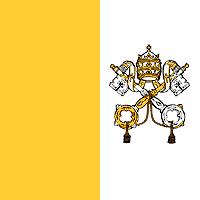


No hay comentarios:
Publicar un comentario