lunes, 14 de agosto de 2017
DESPUÉS DE LA TORMENTA
Demasiado calma la tarde, pensé. La demasía presagiaba justamente su opuesta: la inminente tempestad. Como en la música, como en el alma, antes de la tormenta hay una quietud peculiar, que poco tiene que ver con la dichosa paz, sino más bien con la inhalación profunda que antecede al grito y al clamor.
En el prado verde de la multiplicación de los panes, la desconcentración vista de arriba, describía una estrella policroma de tres puntas: por un vértice, sobre un fondo esmeralda, se volvía el cuantioso gentío a sus casas; por el otro flanco, en grises y ocres, el Maestro, como un sediento y solitario alce, trepa el monte inerte en busca de plegaria y soledad. Y nosotros doce, sobre un azul profundo, nos internábamos mar adentro, por mandato del Señor.
Cae la tarde en Palestina. Variopinta en sus tonos; no sólo los del suelo, sino los del cielo. Sobre el oeste abundan, confusos, los rosados y naranjas como un cosmos aún ruborizado por el exceso de panes y peces. Pero desde el sur arremete otro escenario: en plomos y peltres avanzan inmensos nubarrones como enrulados rollos de forraje ensilado, o lanosos carneros oscuros dando cabriolas, al son de un ritmado tronar como de pezuñas sobre el pedernal. El agua seguía plana y calma, haciendo caso omiso a lo inminente; sólo mutó su inofensivo celeste al belicoso cobalto.
Pensé qué poco afecto tengo por esta suerte de calma, tan turbia, incluso cínica, incapaz de decir una verdad de puño como lo hace el trueno. Esa nauseosa tranquilidad que el mundo vende como paz y bienestar y sólo es antesala de tempestades en ciernes.
La embarcación era grande y cómoda. Reinaba un gran silencio en el grupo, todavía atontado por la tarde mágica en la pradera. Las miradas se perdían lejos, recordando gestos y palabras del Maestro. También la mía, flagelada de mar, procuraba guardar en trazos indelebles esos canastos de pan caliente, ese mimbre rebalsando luminosos peces de alabastro… Mientras el redoble de tambores iba aumentando su volumen.
La inmensa mar respira profundo, en creciente agitación…También la noche prospera y como avanza una mancha de tinta sobre el papel, el negro fue ganándolo todo. La manada de densos nubarrones llegó hasta nosotros y se agolpó como si un invisible corral los retuviera allí, sobre nuestras cabezas…
Y como baja la mano el director de orquesta para desatar el compás inicial, con furia se abalanzó el viento, con furia el oleaje, furia en la lluvia torrencial, furiosos los truenos y relámpagos; todos juntos, en un sinfónico y estremecedor Confutatis, descargaron su vertiginosa música sobre nosotros. Ensordecedoras fusas y semicorcheas ritmaban el enojo divino reventando sus melladas olas sobre la inerme barcaza. Sólo una mente retorcida podría disociar la escena de la desatada Ira de Dios. Vehemente, elocuente, evidente, en aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra.
Nuestra cáscara de nuez trepaba las inmensas olas, como un águila remonta a su ratón y casi de modo vertical, como desde un pináculo, era arrojada con furia a las raíces del orbe. La violencia de la impetuosa tempestad tenía, no obstante, la paradójica condición de enojo y amor, disgusto y compasión: nos arrancaba hasta desgarradoras alturas para luego recogernos suavemente en lo más cóncavo de su abismo. El mar, el siempre mar, abraza y acaricia, reta y castiga, aprisiona y libera. Todo en un solo movimiento envolvente. Como hace Dios…
Y me pareció que sería el final. Mientras la muchedumbre del milagro ya estaría durmiendo plácidamente en sus casas, y el Señor, ocupado en las cosas de Su Padre… esta docena de discípulos no contaríamos el cuento.
En amuchados segundos recordé que habíamos sido enviados a esa tormenta por mandato del Señor. Con vértigo caí en la cuenta de que había sido adrede. Pensé: se quiere deshacer de nosotros. Para elegir a otros doce y empezar de nuevo. Y bien que haría, pensé; bien que haría…
Y fue lo último que pensé, cacheteado por voraces lenguas de agua cuyos graves estampidos contrastaban con el rechinar agudo del viento huracanado. Las macabras venas blancas del mar, como telarañas, procuraban atraparnos. Vi en un instante el cementerio completo de los náufragos de las noches oscuras al correrse el espumoso velo del negro olvido sobre el oscuro océano. Sentí terror. No por la muerte inevitable, sino por ese sórdido mundo submarino, dominio del Enemigo.
La destrozada barcaza, dócil a la indomable singladura, está a la deriva. Ante cada nueva embestida, nos aferrábamos a los escombros náuticos, protegiéndonos mutuamente entre gritos y sogas y jirones de velas; sales, algas, heridas y sangre; y el látigo de Poseidón destrozándonos las carnes.
Lo que sigue es ocioso describirlo: el oleaje se calmó. Como un dragón cansado o herido. No así el viento ni la tormenta. Ni los rayos y truenos. Parecía una sinfonía desincronizada. Tampoco había amainado la negrura de la cerrada noche sin luna.
Y llego ahora al centro de mi relato: en medio de la impenetrable oscuridad, muy a lo lejos, avanzaba hacia nosotros a paso señorial, sobre el oscuro mar, una blanquísima figura, que no lográbamos identificar. Al caos y el temor de la tormenta siguió la confusión y el terror ante esa suerte de espectro que parecía surgido del cementerio de náufragos.
Confieso, sin jactancia, que mientras la figura iba acercándose pensé: es Él, es Jesús. No quería refundar la Iglesia… o sí, pero con nosotros mismos. Nos ha zarandeado como se criba el grano, como se elimina la escoria.
Era abrupto el contraste del mar calmo y la tormenta furibunda. Entre medio de rayos y truenos y ensordecedores vientos cruzados se acercaba, solemnísimo, Nuestro Dios y Señor, sobre la blanda arcilla azul, hacia los asustados náufragos.
Pedro dijo lo que luego, por siglos he repetido al comulgar: mándame ir a Ti. Ven, dijo el Señor, experto en estampar monosílabos más densos que toda la verba humana junta.
Todos lo vimos apearse del barco en ruinas y caminar hacia el Señor, entre refucilos y estruendos. Lo vimos afirmarse sobre el blando desierto azul; lo vimos vacilar, lo vimos flaquear y hundirse. Lo vimos clamar y ser rescatado. Imaginé por un instante a todo el cementerio de náufragos colgados de ese arrancón del abismo, con que el Brazo poderoso levantaba al hombre de poca fe…
Cuando al fin el Señor subió a la barca tuve la espejada sensación de que era la barca a la deriva la que finalmente tocaba con su proa el malecón; que el naufragio llegaba a su fin al ser devueltos a tierra por las fauces del abismo. Cuando lo cierto era inverso: el Señor tomaba posesión de la barca, del abismo y del mar.
La noche se iba agotando. Los primeros rosados empezaban a pincelar el oriente. La procelosa tormenta, ahora sí, había concluido. Un silencio majestuoso reinaba en el cielo, en la barca y debajo de ella. Y allí estábamos, sobre la ajada cubierta, los doce hirsutos y salitrosos discípulos del Amo del mar. Agotados. Uno por uno, hechos de andrajos y heridas, nos fuimos postrando a sus Pies. La escena no podía ser más bella. Y por eso, más cierta. La destrozada barca volvía a tener mástil y vela mayor: era el mismo Señor, impecable, flameante y erguido. Rodeado de doce ovillados adoradores malheridos.
Alguien musitó Qué bien estamos aquí. El Mellizo murmuraba entre sollozos: Señor mío y Dios mío. Otro, con voz más sentenciosa, agregó: Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres Dios…
Como se despegan los párpados, del horizonte salió el primer rayo del sol. Que atravesó un grueso gotón de lluvia que pendía de un remo astillado como usurpada bandera enemiga. Yo no pude o no supe articular sonido. Ni atinaba a levantar la vista del inmaculado Empeine. Sí recuerdo bien haber entendido para siempre que “eso”, exactamente esa experiencia que nos embargaba a todos, eso era la Paz que el mundo no puede dar. No era la insulsa calma. No era la anodina tranquilidad. Es el gozo después de la tormenta.
Y conmovido oré en silencio: bendita tormenta, Señor; bendito huracán, benditas olas, bendito naufragio; bendita crisis y desolación, bendito aprieto, bendito zarandeo que hace posible este Tabor en alta mar. Sin tus pruebas y enojos, sin tu violenta criba, oh Dios, no hay modo de rendirse gozoso a tus Pies.
Bendito seas, Señor de las tormentas, que sin ellas jamás habría “después de la tormenta”.
Autor: Padre Diego de Jesús. Comentario al Evangelio (Mt 14, 22-33). Con autorización del autor.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

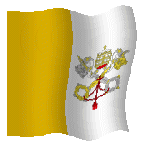
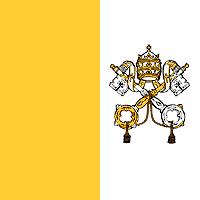


Bellísimo escrito.
ResponderEliminarHermoso y muy bueno para la reflexión
ResponderEliminar