
Autor: Oscar Méndez Cervantes
El pensamiento moderno conviene en que, hoy día, el concepto de raza asume, antes que un contenido biológico, un sentido predominante psicológico. En efecto, ha sido, en el decurso del tiempo, tan intenso y entremezclado el mestizaje de los primitivos grupos étnicos, que ya no es dable el referirse –en términos de estricta herencia biológica- a las razas puras. A la fecha, en toda sangre hay siempre gotas –o torrente- de otra u otras sangres. Y sin embargo, la diferenciación de los grupos humanos sigue siendo una evidencia; pero ella se finca, con mayor intensidad cada día que transcurre, más en la diversidad de los espíritus que en la de los cuerpos.
Esta visión psicológica de la raza tiene, quizá, su más clara comprobación en la que este día, Doce de Octubre, prende en el calendario la rosa –medioeval símbolo de amor y de fe- de un fasto jubiloso y central. Nuestra raza es una singular raza en la que, puntualmente, lo de menos es lo biológico, y lo que más cuenta es lo espiritual. Lo mismo tiene aportaciones de sangre peninsular –fruto ya, ella misma, de un mestizaje milenario- que la variadísima contribución étnica de los múltiples grupos aborígenes americanos y aun de los filipinos. Y, sin embargo, no cabe dudar un punto de la efectiva unidad de nuestra Estirpe.
Y es que esta unidad se la otorga un alma –una sola- que a todos nuestros pueblos ayunta en una entidad superior. No de otro modo que en la persona física el alma reduce a la unidad del individuo la multiplicidad de los elementos corpóreos. O si se prefiere, diremos que nuestros pueblos están sellados por el signo de una heráldica del Espíritu, que manifiesta su hermandad, su “familiaridad”. Tan hispánico es –si se mira la esencia psíquica de entrambos- el castellano como el filipino; de igual suerte que al catalán, el andaluz o el vascuense lo son tanto como el argentino, el mexicano o el peruano, sean éstos criollos, mestizos o aun indígenas netos, si –en cualquiera de las tres hipótesis- por obra de una misma cultura, en ellos viven idénticos valores espirituales, hay un igual modo substancial de vida, una pareja visión de la existencia, sin que a ello obsten las marcadas, pero siempre secundarias peculiaridades regionales. Estas, “variaciones de un mismo tema”, no hacen sino exaltar y hermosear, con su variedad fecunda, lo Uno de la Estirpe. Así la hidalguía, por ejemplo, no es atributo exclusivo peninsular. Ese arquetipo humano que es el hidalgo, en su insuperado perfil, se da asimismo en México, en Chile, en Argentina, en Colombia o en Bolivia. Hidalgos, hay en todos los rumbos de la geografía hispánica.
Religión; lengua; fondo de las costumbres; virtudes y defectos; metas históricas por alcanzar –al través de un quehacer forzosamente común, si ha de tener eficacia-, son los agentes indestructibles de nuestra gloriosa y estupenda unidad. Y, sobre todo, la suma purísima y original ortodoxia de nuestro sentido religioso. El ser nosotros quijotes “a lo divino”, que no sólo a lo humano. Quijotes colectivos de la Historia. Que no se resignan a que ésta no cumpla su desiderátum providencial.
Que si tienen fe en el destino ultraterreno del hombre, por ello, precisamente tienen fe en que su morada temporal puede convertirse –a fuerza de desprendimiento tanto como de puños y de arrojo- en una digna antesala de la eterna. Que si tienen la caridad, saben que para lograr su plenitud en la Bienaventuranza ha de ser previamente ejercitada, terrenalmente, de hombre a hombre y de pueblo a pueblo. Y que la rosa de amor –caridad- y de fe que tuvo espléndida florescencia el 12 de Octubre de 1492, lleva en los pétalos intermedios la esperanza, la posibilidad de la propia y de la ajena salvación –así en lo histórico como en lo eterno-, en virtud de la gracia divina y de las buenas obras de individuos y pueblos.
Esta virtud de la esperanza es la que nos ha mantenido enhiestos, en medio de las contradicciones de la Historia, “esperando”, con firmeza, tiempos mejores. Y es la que explica nuestro común y general respeto al derecho de los demás pueblos a su propia esperanza, que no debe ser frustrada, que no puede ser frustrada por otros sin hallarse éstos reos de un horrendo delito del que Dios pida estrecha cuenta y severa expiación en el mundo mismo del Tiempo, que es el único mundo en que las naciones tienen realidad.
Por eso, en este Día de la Raza, la nuestra reitera la afirmación de su unidad; la afirmación de su fe y de su esperanza en el hombre de toda raza y clima, fruto de su suprema fe, de su suprema esperanza y supremo amor en el Único que da la Paz cierta.
-----------------------------------------------------------------------------
































































































.jpg)

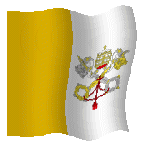
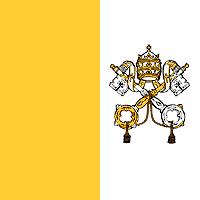


No hay comentarios:
Publicar un comentario