.
Junto a la Cruz de Jesús ocurrieron muchas cosas. Una de ellas merece una atención especial. Uno de los malhechores crucificados se reconoce pecador, declara inocente a Jesús y acto seguido pronuncia unas palabras asombrosas dirigiéndose al Señor: "Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. No pide que los ángeles le salven del suplicio, sólo ruega humildemente que se acuerde de él, que no le olvide cuando más allá de esta vida esté en el lugar celestial en que reina. No puede expresarse de modo más conciso. Y la respuesta de Jesús, como siempre desproporcionada; no le dice: Me acordaré de ti, que es lo que se le pedía, sino: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso". Promesa descomunal, afirmación única en los evangelios, a nadie más promete Jesús que a las pocas horas gozará de la dicha eterna, sólo a ese ladrón que antes de morir se reconoce culpable, le habla como a Dios y le suplica misericordia.
Es la sorprendente petición de un crucificado a otro crucificado, ambos en el umbral de la muerte y con dolores terribles. Son palabras de fe. Uno le llama al otro rey y le pide el paraíso. ¿Qué pasó allí para que se produzca tan extraña y verdadera petición? Una conversión.
Los hechos completos son así: Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo: "¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro le respondía: "¿Ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios? Nosotros, en verdad, estamos merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho; pero éste no hizo mal alguno". Y decía: "Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a tu Reino". Y Él le respondió: "En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso".
Jesús había callado ante las burlas, los azotes y durante la crucifixión. Pero ante esta palabra de su compañero de suplicio habló, y de que modo.
La paciencia y la humildad y el silencio de Cristo a lo largo de la Pasión es patente, pero ahora se advierte en Él un gozo que brilla como una luz en la noche. Jesús ya había declarado que la alegría en el Cielo por el pecador que se arrepiente es grande, y había descrito la alegría del padre ante el hijo pródigo que vuelve a casa; pero la reacción de Jesucristo es mucho más expresiva en aquellos momentos porque muestra el precio de esa alegría. Su palabra es tan fuerte que parece como si quisiese desclavarse por un momento de la Cruz para abrazar al hijo que vuelve a la casa del Padre.
Pero contemplemos las palabras de Dimas -así ha llamado siempre la tradición al buen ladrón-, cuya fiesta celebra la Iglesia el 23 de Marzo. Toda conversión es cosa de un instante, pero suele tener una preparación. Dimas primero se enfrenta al otro crucificado diciéndole: ¿Ni siquiera estando en el suplicio temes a Dios?. Son palabras de sorpresa, porque ante la muerte todo lo que se considera importante deja de serlo. Ilusiones, vanidades, honores, títulos, dineros, goces, todo pierde valor ante la vida que se va. Dimas sabe que la vida de los tres se va de un modo inexorable. Al morir cada hombre queda solo ante Dios. Sólo ante la justicia verdadera y total. El buen ladrón recuerda la Justicia divina muy superior a la justicia humana, y como es lógico le invade el temor. El temor a Dios es un sentimiento de respeto pleno ante quien no puede ser engañado de ningún modo.
Las palabras de Dimas al ladrón que blasfema son una invitación al arrepentimiento; es como decirle: "¿No te das cuenta de la situación en que estamos sólo porque la justicia humana nos ha condenado? Piensa lo que será la justicia divina que conoce mucho mejor nuestros delitos, olvidate de tu dolor, no te quejes y piensa en lo que ha sido tu vida delante de la Justicia divina; que aún estás a tiempo de la misericordia".
Y añadía una confesión en toda regla: "nosotros en verdad, justamente recibimos lo merecido por nuestras obras". La memoria agolpaba todas las miserias de su vida ante sus ojos. La conciencia, tantos años acallada, clama. ¡Lo has merecido! ¡Eres culpable! Y en lugar de rebelarse, buscar excusas o justificaciones, reconoce sus pecados.
Es cierto que para reconocer los pecados antes hay que conocerlos. Reconocer requiere superar los disfraces con que se tiende a vestir el pecado: "actúo como quiero y que me dejen en paz". Pero la conciencia no deja en paz: actúa. Está ahí, y nunca deja de moverse en lo más íntimo del hombre. La proximidad de la muerte, el dolor, el fracaso de una vida fueron el detonante que permitió a Dimas la apertura explosiva de su conciencia.
Pero hubo algo más. En su arrepentimiento está la proximidad de la Cruz del Señor: éste no hizo mal alguno. Al principio llevado por el dolor, la aflicción y el desespero insulta al Señor, como su compañero y como la mayoría de los que seguían enfurecidos a los condenados. Después miró a Jesús y vio su silencio, su paciencia. Escuchó sus palabras de perdón, y éstas le llegarían a lo más íntimo del alma, serían como un dardo de fuego en su conciencia. ¡Cuanto había deseado el perdón del suplicio de la cruz! pero ahora escucha un perdón distinto, y esa primera palabra de Jesús en la Cruz actuaría en su mente como una luz que va creciendo en la medida en que está más cerca y no se consiente que se apague. Quizá sabía cosas del Maestro ¿quién no las conocía en Israel? las conocería con el desinterés del que se sabe muy lejos de un asunto religioso, pero actuarían como la semilla sembrada que actúa sin ser vista y, en un momento dado, brota en fruto. Jesús no era un ladrón, no era un rebelde político, no era hipócrita como los fariseos; era sencillo, era bueno, se compadecía de los pobres y de los enfermos, era sabio y no aprovechaba su ciencia para medrar económicamente. Estas y otras ideas semejantes volarían por su cabeza y se compararía con Jesús. ¡Qué contraste! ¡Qué injusticia condenar a un inocente tan bueno! ¡Qué errores lleva la justicia humana manejada por hombres malos! Yo sí que tengo culpa pensaría, y lo reconoce. Con la mirada arrepentida ve más clara la inocencia de Jesús.
La postura de los crucificados quizá influyó en su arrepentimiento. Colgados del madero podían ver a los que estaban más cerca, y vería a la Madre de Jesús. Él no sabía que también era Madre espiritual suya. La ve llorar y quizá la memoria de su infancia brota en su mente: "¿Qué pensaría mi madre si me viese aquí?. Con cuanto cariño me crió, cuantos consejos me dio, y cuanto la hice sufrir. ¡Si pudiese ser niño de nuevo cómo la alegraría, sería aquel niño bueno que toda madre desea!" Y le vendrían a la mente sus primeros desvíos, aquellos que parecían pequeños, pero que fueron inicio de los grandes y del desastre de su vida. "¡Cuánto sufre y ha sufrido mi madre!" Es muy posible que algunas lágrimas brotasen de sus ojos. Era la vergüenza de toda su familia. María era la Madre que llora al inocente, pero también la Madre del penitente y Dimas estaría en sus oraciones. Él no lo sabía, pero Ella pedía también por aquel hijo perdido, de la misma manera pide por todos los hombres que acababa de recibir como hijos. La oración de María fue eficaz y su presencia también. El hijo perdido vuelve, y su breve conversación con Jesús sería oída por la Virgen que le miraría con agradecimiento por el consuelo que daba a su divino Hijo, y con el amor de ver renacer a un alma perdida. Quizá no le dijo nada, pero le miraría, tantas veces una mirada vale más que muchas palabras, y la suya era la mirada de la Madre de misericordia. Dimas sentiría el perdón de su propia madre en aquella mirada que iba unida al perdón de Dios.
Y por fin se atreve a hablar a Cristo Y decía: "Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a tu Reino". Hay muchos modos de expresar el arrepentimiento. Dimas encuentra uno especialmente delicado y claro. Entiende a Jesús. No se trata sólo de un arrepentimiento, se trata de una conversión radical al Reino de Dios. Jacques Leclercq comentaba su primera palabra así: Sobre Jesús hay una luz, pero no todos la ven. Esa luz, al igual que aquella que nos revela a Dios en la naturaleza, habla al Espíritu, inflama el corazón, hace estremecer. Mas para eso es necesario ver.
Esta luz está siempre sobre Jesús. En el momento en que, vencido, moría en la cruz, ensangrentado, desecho, escarnecido, impotente en apariencia, ¿qué ve el buen ladrón? ¿qué le hace exclamar: "Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino"?
Quizá no haya un acto de fe más emocionante y más perfecto que aquél, en el momento en que todo lo humano abandonaba a Jesús, en que nada se veía en Él que pudiera seducir o atraer, y en que, con toda seguridad, nada daba en Él la impresión de poderío. El Amor ha desaparecido, sólo queda la Víctima. Considerándolo así, han huido los Apóstoles. Pero no, queda un testigo: "Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino" y le habla de su Reino, cuando están agonizando juntos, y cuando Jesús es el más deshecho de ambos.
Dimas llama a Jesús por su nombre. Bien sabía él que la palabra Jesús significa "Yavé salva" o "Salvador". Pero algo íntimo se advierte al oírle decir Jesús, pues no llama a un desconocido, sino a un amigo. Llama a quien sabe que le puede comprender. Llama al que le puede salvar porque es su amigo, aunque poco antes no lo fuera. La amistad ha surgido porque ha desaparecido la corteza de pecado que le impedía ver, y ahora mira con unos ojos nuevos. Dimas ve al Salvador.
La humildad de las palabras que siguen es conmovedora. No dice "perdóname" palabra dichosa siempre; ni dice "ayúdame". Sino que le dice Acuérdate. O dicho de otro modo: no te olvides de mí. Soy un desecho de los hombres, pero ante Dios mi vida vale. Cuando se ama no se olvida. Los olvidos son falta de amor, no falta de memoria. Cuando se ama mucho se recuerda todo, hasta el gesto más banal. Quizá por eso le dice que se acuerde de él, porque comprende que sólo perdona de verdad el que ama, y Jesús en su primera palabra perdonaba a los que le clavaban al madero, cuanto más le amará a él que sufre igual y le defiende. Es como una petición pequeña, como del que se sabe sin derechos para pedir más. No pide un alivio para el dolor que padece, sino el consuelo del nuevo Reino de ese Jesús que padece junto a él, pide amar como ve que Jesús está amando en la Cruz.
Luego concreta el momento del recuerdo: cuando llegues a tu Reino. En la raíz de las incomprensiones que sufrió y sufre Cristo está, además del pecado, la ceguera sobre la naturaleza del Reino. No es un reino material, organizado más o menos bien, no es un reino para esta tierra, es un reino no de este mundo; es el reino de la Verdad -como dijo Jesús a Pilato- es el Reino que empieza en esta tierra con la pequeña semilla de la fe y que crece hasta la vida eterna. El Reino que pide Dimas es el Reino que ofrece Jesús. Y por eso se lo da.
Eel ladrón crucificado entendió todo cuando abrió su conciencia a la luz de Dios. No necesitó conocer lo que decían las Escrituras: Decid a las naciones que el Señor reina desde el madero. Le bastó la luz de directa de Dios para comprender lo que los guías ciegos y eruditos no acertaban a comprender porque su corazón estaba endurecido.
La respuesta no se hizo esperar y Jesús le contestó con la misma expresión que solía utilizar para las declaraciones solemnes: "En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso". Las palabras de Jesús dan la impresión de rapidez, como si un despertador le sacase de un sueño silencioso. Y perdona como Dios. Da mucho más de lo que se le ha pedido. Dimas sólo le pidió un recuerdo, Jesús le da el Cielo, y sin esperas.
Reconoció que él si merecía aquel castigo atroz... Y con una palabra robó el corazón a Cristo y se abrió las puertas del Cielo.
Jesús manifiesta el perdón divino mostrando la vida nueva que ha conquistado el ladrón arrepentido: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay tantos matices en la brevedad de estas palabras que conviene nos detengamos a meditarlas. Primero la meta: el Paraíso. Luego, la compañía: conmigo. Después, el tiempo de espera: Hoy. Para el que sufre todas las palabras del médico son preciosas, escuchadas con atención y sopesadas después en la soledad. Dimas las repetiría de un modo incesante en las horas que le quedaban de vida. Su dolor dejaba de ser pena para ser penitencia. Su sufrimiento pasa a ser purificación esperanzada, purgatorio mitigado. ¡Es tan distinto vivir con esperanza que desesperado! Parece que duele igual, pero no es verdad, duele menos, es una cruz sin cruz.
La felicidad concedida por Dios a los que alcanzan la vida eterna no se puede expresar con palabras humanas dice San Pablo, después de gustar de ella en vida mortal. Es lógico que se utilicen símbolos bien conocidos para alcanzar a intuir lo que es un amor eterno en que no sólo se satisfacen todos los deseos de felicidad humanos, sino que Dios da más, mucho más, y para siempre en un presente que no pasa. Dios que crea por amor y para amar; cuando recibe a una criatura que puede amar y ser amada, se vuelca y la ama al modo divino. Grande será la sorpresa que tendremos al llegar al paraíso. Las penas pasadas se verán como nonadas, y los dolores como oportunidades de estar más dispuestos a aquel amor que llena con plenitud. Dimas pensaría desde ese instante en el paraíso del Reino que había pedido, y ya en aquellos momentos experimentaría un consuelo impagable.
Estarás conmigo. El Cielo es comunión y amistad. Ya en esta vida la mayor felicidad se consigue en la amistad, porque el ser humano es esencialmente amoroso. En el Cielo la amistad, plena y feliz, se da con Jesús Dios y Hombre verdadero, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, con la Virgen Santísima y con todos los santos, y sin mezcla de egoísmo alguno. Hasta la consumación del sacrificio de Cristo la posibilidad de estar con Dios como amigo estaba cerrada para los hombres. Nadie podía estar en el Cielo. Los justos estaban en una situación llamada "seno de Abraham" , que era un estado de felicidad grande, pero no lo querido por Dios desde el principio. Cuando Jesús muere se abre el Cielo. Por eso le dice Jesús a Dimas que estarán juntos en el paraíso, porque Jesús abre el paraíso a los justos dándoles su gracia, merecida con aquellos esfuerzos que Dimas contemplaba con admiración. Y Dimas estará con los elegidos, será un amigo eterno de Dios.
José María Pemán expresaba poéticamente: La eternidad es muy larga - -me dijo- y llevamos prisa.. El buen Ladrón ganó el cielo con su arrepentimiento; se cumplió en él lo que dice la sabiduría popular cristiana: un punto de contrición da al alma la salvación.. Porque es el mismo Dios el que nos anima diciendo: Yo mismo seré tu recompensa inmensamente grande.
Dimas pudo ver la muerte de Jesús; antes pasarían unas horas en similares sufrimientos, hasta que el gran grito de Jesús y los extraordinarios fenómenos del cielo y la tierra le conmovieron de nuevo. Algo más tarde los soldados acelerarían su muerte con el crurifragio. Aquellas horas fueron su purgatorio. Sus dolores fueron dolores consolados por la esperanza y por las palabras del Señor. Dimas se diría: "¡Me acepta como amigo!, ¡me quiere! ¡voy al paraíso a pesar de mis malas andadas!". Es para saltar de alegría. ¿Y el dolor? sigue doliendo, pero ya no es tormento que consume, sino fuego que purifica, es desahogo doloroso. Es como pagar una deuda. Incluso es posible que le pareciese poco si podía unirse al sacrificio de Cristo del que ya entendía algo. Y las horas pasaron hasta que el hoy se convirtió en siempre. La eternidad no es un tiempo muy largo, sino un hoy y un ahora que no pasan; una felicidad que no cansa ni empalaga.
Más adelante Dimas escucharía las demás palabras de Jesús en la cruz y la resonancia sería de luz sobre luz. Escuchar al Señor sería oración. Verle sería contemplación. Saberle cerca sería anticipo de la compañía en el paraíso prometido. Por eso podemos concluir nuestra meditación acudiendo al ladrón arrepentido para que la sensibilidad de nuestra conciencia no se endurezca, sino que se abra en una oración como la suya: “Jesús acuérdate de mí también, ahora que estás en tu Reino “. Así pediremos como pidió el ladrón arrepentido.
La conversión de Dimas y las palabras de Cristo no llevan a comprender mejor lo que vale un sólo ser humano: vale la muerte generosa de Cristo. Así lo dice San Pablo: me amó y se entregó por mí a la muerte. No dice por los hombres en general, sino por mí, es decir, por cada uno. Murió por cada uno. San Juan Crisóstomo comenta que Dios ama tan entrañable a cada hombre en particular como a todo el Universo, y San Alfonso María de Ligorio añade: de suerte que, si bien Jesucristo padeció por todos, yo estoy obligado a amarle como si únicamente hubiera padecido por mí. Dimas lo experimentó en la cruz durante la Pasión y ahora en el paraíso. Nosotros también podemos experimentarlo en nuestra cruz de cada día, y en el Cielo que nos espera si somos fieles.
Otros habrán acumulado en el curso de sus vidas millones de actos de virtud, pero a Dios no le impresionan las cantidades, sino la calidad espiritual de cada gesto; y el del buen ladrón, a quien esperó con tanta paciencia durante su borrascosa carrera de fechorías hasta su dramática cita en el Calvario, bastó por sí mismo.

































































































.jpg)

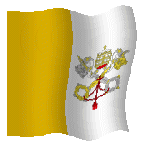
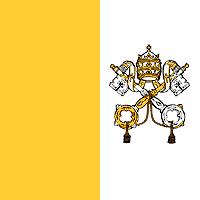


No hay comentarios:
Publicar un comentario