 |
| San Alfonso María de Ligorio |
FUENTE: “PRÀCTICA DEL AMOR A JESUCRISTO”. San Alfonso María de Ligorio.
 |
| San Alfonso María de Ligorio |











¿Cómo se sabe que Jesucristo es Dios?
¿Cuáles son estas palabras de Cristo y de
“En el principio era
. “Yo y el Padre somos una sola cosa” (Jn. 10, 30)
. “Antes de que Abraham existiera, Yo Soy” (Jn. 8, 58)
. “¿No crees que estoy en el Padre y que el Padre está en Mí?” (Jn. 14, 9)
. “Ahora, Padre, dame junto a Tí la misma Gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo” (Jn. 17, 5)
. “Sabemos que el Hijo de Dios ha venido ... para que conozcamos al Verdadero. Nosotros estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo: ahí tienen el Dios Verdadero “ (1 Jn. 5, 20)
. “En El permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal” (Col. 2, 9)
. “Cristo ... como Dios, está por encima de todo” (Rom. 9, 5)
. “Dios envió a su Hijo, que nació de mujer” (Gal. 4, 4)
Estas cosas han sido dichas por Cristo y sobre Cristo en
1. Las profecías hechas acerca del Mesías prometido y cumplidas por el mismo Jesucristo. Aquí es curioso hace notar que hay personas importantes, cuya biografía se ha escrito después de fallecidas y algunas pocas, mientras están aún vivas. Pero a nadie, sino a Cristo, se le ha escrito su biografía siglos antes de venir a este mundo.
He aquí algunas de estas profecías hechas sobre Cristo y cumplidas por El: su nacimiento en Belén (Miq. 5, 1-2 = Mt. 2, 1; Lc. 2, 6), su nacimiento de una Virgen (Is. 7, 14 = Mt. 1, 18), los grandes milagros que realizaría (Is. 35, 5-6 = Lc. 7, 18, 23), el rechazo de su propia gente (Is. 53, 3 = Jn. 1, 11), la traición de uno de sus amigos y el precio pagado por El (Sal 41, 10 ; Zac. 11, 12-13 = Mt. 26, 14-15)), los eventos de su pasión y muerte (Is. 53, Is. 50, 6; Sal. 22, 17-19 = Jn. 19, 21-23; Mc. 15, 24; Mt. 27) .
2. Profecías hechas por Cristo: Jesús predijo que sería entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de
3. Los milagros de Jesús: Fueron muchísimos y muy diversos. Tal vez los más impresionantes hayan sido el de la multiplicación de los panes y los peces, cuando de cinco panes y dos peces alimentó a una multitud de aproximadamente quince mil personas (cinco mil hombres sin contar mujeres y niños); la revivificación de Lázaro y otros muertos, y su propia Resurrección.
Los milagros muestran, sin lugar a dudas, que sólo Dios, por ser infinito y todopoderoso, puede alterar las leyes que El mismo ha establecido. Y Cristo los realizó para mostrar su poder divino (cf. Jn. 14, 11). Su propia Resurrección es, indudablemente, la muestra mayor de su divinidad (cf. Rom. 1, 4).
Una cosa curiosa es que los enemigos de Jesús nunca negaron que hubiera hecho milagros, los cuales habían constatado con sus propios ojos. La crítica de parte de sus adversarios de que los realizaba en día prohibido (Jn. 9, 13-16) y de que, supuestamente, los hacía por el poder del Demonio (cf. Mt. 12, 24), sirve precisamente para confirmar los milagros realizados por Jesucristo.
4. Atributos Divinos: sólo Dios posee los atributos listados a continuación, los cuales vemos que Cristo tiene. Por lo tanto, Cristo es Dios:
. Es eterno (cf. Jn. 1, 1-2; 8, 58; 17, 5 - Col. 1. 17)
. Conoce todas las cosas (cf. Jn. 1, 48; 2, 25; 6, 64; 14, 10)
. Es todopoderoso (cf. Mt. 28, 18; Mc. 4, 39; Hb. 1, 3)
. Es inmutable (no cambia) (cf. Hb. 13, 8)


.
| Autor: Tomás de Kempis La Imitación de Cristo | |||
Este libro nos va guiando a traves de pensamientos y meditaciones concretas pero muy profundas sobre los distintos aspectos que nos llevan a una verdadera imitación de Cristo. | |||
|
|
Belloc, Hilaire: Las grandes Herejías
| Prescrito por San Pío X el 15 de julio de 1905 Edición de 1973
HAGA CLICK : DE LA DOCTRINA CRISTIANA Y DE SUS PARTES PRINCIPALES INSTRUCCIÓN SOBRE LAS FIESTAS DEL SEÑOR, DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y DE LOS SANTOS |
.jpg)

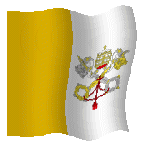
| 1) El Magisterio de la Iglesia (Denzinger) | ||
y
|


ESTAS SON LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS
- Principio de soberanía del autor: La interacción se produce entre blogs no en los blogs. Los comentarios en blogs son un espacio de participación en la creación o la argumentación de otros, por tanto, rechazar o borrar comentarios no es censura. A diferencia de USENET o de la prensa tradicional, en la blogsfera ningún administrador tiene poder como para evitar que nadie abra o se vea obligado a cerrar su propio blog, lo que sí sería censura. Un blog y sus posts son creaciones de su autor que asume los costes de su mantenimiento técnico y da la oportunidad a otros de complementarlos con sus comentarios. El autor tiene por tanto, toda la legitimidad para determinar qué comentarios lo complementan y cuales no.
- Principio de complementariedad de los comentarios: Los comentarios son un complemento a la información o la argumentación del post, no son un sustituto del propio blog para los comentaristas, por tanto:
No tienen lugar los comentarios que, no viniendo al caso, intentan una y otra vez forzar un debate o una toma de postura por el autor no planteada o ya cerrada.
Un comentario no puede ser más largo que el post al que comenta. Menos si es el primero de los que se publican. Si el comentarista necesita más espacio debe escribirlo en su propio blog dando enlace al post original para generar un ping. Si no se hace así, puede clasificarse como trolleo y rechazarse con independencia de su contenido o autor.
Los comentarios han de cumplir la netiqueta básica de la comunicación virtual en general, heredada de las antiguas BBS pero de plena aplicación en blogs: no incluir descalificaciones, insultos o argumentos ad hominem, no abusar de las mayúsculas (gritos), no comentarse a uno mismo reiteradamente (bombardeo de comentarios), no incluir imágenes o expresiones de mal gusto, etc.
- Principio de veracidad de la identidad del comentarista que recomienda sean considerados como trolleo no sólo aquellos comentarios con descalificaciones, insultos o argumentos ad hominem sino también:
Los comentarios sospechosos de haber sido realizados sólo con fines promocionales de una web, persona o colectivo, sean off-topic o no.
Los comentarios realizados por la misma persona con distintos nicks representando una conversación o consenso inexistente y en general las suplantaciones de identidad.
De forma general todo aquel comentario que pueda ser considerado como anónimo al no ser el autor un miembro o conocido de la comunidad responsable del blog y ser este firmado con identidades que no permiten la respuesta en un lugar propio del comentarista por los lectores (sea un blog, una página de usuario en una wiki, etc.)
Contenido muy iluminador
ResponderEliminar