
Inocencio IV empuñaba enérgico el timón de la barca de Pedro, resistiendo firme los embates de Federico II, el emperador déspota que trata de imponer su «supremacía» sobre la invicta cátedra papal. Monarca, por otra parte, dotado de brillantísimas cualidades políticas, llamado por algunos «el transformador de su siglo» y que –de haber perdurado hubiera resultado la más dolorosa sorpresa para el difunto Inocencio III. ¡Quien habría de decirle que aquel joven emperador, entonces obsequioso, protegido y exaltado por él, sería pronto el escándalo de cristianos y el azote de la iglesia de Dios, contra el cual un sucesor suyo, de su mismo nombre, tendría que reunir todo un concilio ecuménico en Lyón!
La primera infancia de Margarita es clara y risueña. La madre, excelente, acierta a inyectarle una sencilla y sólida devoción. «Señor Jesús –repetía la pequeña esta oración aprendida de su madre-, te ruego por la salvación de todos aquellos por quienes quieres que se ruegue.»
Prematuramente se quiebra este discurrir sereno y luminoso; antes de cumplir los siete años, con ojos atemorizados, contempla el ataúd de su madre. En adelante, tendrá que vivir de las reservas depositadas por aquella mujer inolvidable; y aunque, durante cierto tiempo, aquel tesoro parezca enterrado ya para siempre, el recuerdo de los ejemplos maternos no dejará sosegar a Margarita en la abyección, siendo, después, el germen pujante de resurrección a la gracia.
Dos años más tarde, una segunda mujer gobierna despóticamente el débil temperamento de Tancredo. La madrastra, envidiosa, se complace en postergar a la niña. Margarita crece triste, desconfiada, buscando ávida fuera del hogar la felicidad que éste le negaba. A los quince años causa impresión en quienes la contemplan, parece una princesa... Elegante, grácil y flexible, con suaves y soñadoras facciones. Le es precisa, más que nunca, la sombra tutelar materna; pero ella está sola y deseando sacudir el pesado yugo doméstico.
Un día, cuenta ya diecisiete años, se le acerca un caballero de Montepulciano, Guillermo de Pécora, marqués del Monte, con señorío sobre Valiano y Palazzi. Margarita escucha sus palabras de amor y la invitación a seguirle para vivir en sus castillos. Una débil resistencia (es la deshonra lo que se le ofrece) que es vencida con espléndidos regalos y la promesa, ¡ay!, falaz, de matrimonio.
El marqués dispone todo para que la huida permanezca secreta. En el sigilo nocturno rema ansiosamente para, juntos, atravesar el ensanchado cauce del Chiana. Un choque, la barca vuelca. Guillermo a nado consigue salvar a Margarita que, aterida y empapada, piensa si este primer accidente no será un aviso de lo alto. Pero seguirá esquivando, obstinadamente, la luz durante ocho años.
En Montepulciano la rodea el lujo, los halagos de una servidumbre obsequiosa y la lisonja de otros acaricia sus oídos; sin embargo, no es feliz, añora el hogar paterno en donde, si no venturosa, al menos tenía honor. Fluctúa entre la veleidad de romper con el pecado y la debilidad con su pasión; nada logra aquietar esta inquietud, ni la mirada inocente del hijo habido en esta unión ilegítima. «En Montepulciano –dirá más tarde– perdí la honra, la dignidad, la paz; todo, menos la fe». ¡Quién adivinaría esa violenta batalla cuando la veían atravesar las plazas a caballo, espléndida por su gracia, el cabello flotante, amplios vestidos de seda y escarcela de raso a la cintura!
Para acallar, en alguna manera, los gritos de la conciencia, reparte limosnas a manos llenas. Cuando los pobres quieren expresarle su agradecimiento: «No digáis eso –les opone–. Una pecadora como yo no merece esas señales de respeto». Es su temperamento rectilíneo que, lejos de alardear su caída, la deplora como cobardía. Por eso muchas veces huye a la soledad para llorar. «¡Qué bien se puede orar aquí! ¡Qué bien se pueden cantar las alabanzas del Creador! ¡Qué bien se puede hacer penitencia!»
Cosa extraña. Llegó ella misma a predecir su conversión. «No hagáis caso de estas cosas –decía a las amigas envidiosas de su elegancia–, día vendrá en que peregrinaréis para visitar mi sepulcro».
La conversión profetizada llegó inesperadamente. Residían temporalmente en Palazzi. Una mañana el marqués va a visitar las posesiones acompañado de su inseparable lebrel. En el bosque de Petrignano unos hombres armados le cosen a puñaladas y esconden su cuerpo ensangrentado bajo unas ramas. Al segundo día, Margarita advierte la vuelta del perro, que no salta regocijado como otras veces cuando auguraba la inminente llegada de Guillermo. Hoy emite aullidos lastimeros y tira insistente de la falda de su ama como diciendo: «Sígueme». Ella le sigue, apretado el corazón con dolorosos presentimientos. En el bosque, debajo de un roble, frente al cual se detiene el can, hay amañado un montón de ramas. Margarita las separa y, en estado de putrefacción, con horrorosas heridas, reconoce el cadáver.
Como relámpago, siente la sacudida de la gracia. Primero dolor, avivado por el remordimiento; en seguida, la confianza en la misericordia divina. Enérgica, resuelve virar. Nunca es tarde.
El cambio ha de ser tan radical que decide despojarse de todo. Por un momento sube a Montepulciano, cede a los padres de Guillermo todas sus alhajas y tesoros y, cogiendo de la mano a su hijo de siete años, se encamina a Laviano, pobre como había salido, aunque ahora va enriquecida por la experiencia de la desventura que acarrea el pecado.
Pero el hogar paterno no se abre. Una vez más, Tancredo es el débil que cede. Aquella mala mujer es implacable ante el arrepentimiento de la «hija del escándalo», como la llamaba. Desorientada, llena de angustia, Margarita se sienta bajo la higuera que hay en el huerto familiar. ¿Qué hacer? El momento es estratégico, el tentador no deja inactiva su batería de ataque. «Eres hermosa, tienes veinticinco años. Regresa allí y con la riqueza no faltará quien te ame». El combate es violento, pero la gracia sobreabunda y el recuerdo de su madre es pila de energía y decisión. Tu padre terreno te ha abandonado, tu Padre celestial te recibirá. Ve a Cortona y ponte bajo la dirección de los frailes menores.
Sobre la falda del monte San Gil, cresta del Apenino toscano, Cortona luce orgullosa su autonomía. Dos damas nobles, la condesa Moscari y su nuera, advierten que junto a la puerta de la ciudad se detiene indecisa una forastera triste, acompañada de un niño de corta edad. Con palabras de sincera caridad se ofrecen para ayudarla; la convertida muestra su corazón dolorido a estos otros tan acogedores.
Está decidido: ellas la protegerán, se encargarán de la educación del pequeño (luego franciscano), y, ahora, la encaminan al padre Giunta Bevegnati, admirado por su virtud y prudencia.
Este padre será el primer historiador de la Santa a cuya descripción precisarán ir a documentarse todos los posteriores. Pero más que su biógrafo, será el director experimentado que sabrá guiar su espíritu ardoroso, por la penitencia reparadora y la confianza, hasta el ápice de la unión consumada.
Desde junio de 1276 pertenece a la Tercera Orden Seráfica. Al principio los frailes menores diferían el atender
 sus peticiones de ingreso, como exigiéndole pruebas durables de su conversión. Un día pone Margarita tal acento en su súplica que los religiosos no demoran más en entregarle las insignias terciarias: túnica gris, cordón y velo.
sus peticiones de ingreso, como exigiéndole pruebas durables de su conversión. Un día pone Margarita tal acento en su súplica que los religiosos no demoran más en entregarle las insignias terciarias: túnica gris, cordón y velo.Si la vida que lleva resulta admirable por su austeridad y penitencia, resplandece con mayor lustre aún por el ejercicio de la caridad, por la serenidad de su espíritu y por la radiante confianza en el perdón divino. Gusta acercarse a los pobres, y cuidar a los enfermos. Pero con quien más derrocha sus tesoros afectivos es con las mujeres que se hallan en el trance sublime de ser madres; la Santa las asiste y las vela, aceptando después, gustosa, el actuar de madrina en el bautismo. Así se lo requerían todas las familias cortonenses. Recordando aquello, es invocada hoy con especial confianza por las parturientas; sintiéndose éstas seguras bajo la protección de quien, además de haber sido madre, dio lo mejor de su amor y desvelos a las que estaban próximas a serlo.
Como vemos, la santidad de nuestra protagonista es suave y simpática, calcada en la de su seráfico Padre.
Asombra la rehabilitación de la gracia en esta pecadora. De una mujer degradada surge un ser angélico que gusta experimentalmente de las efusiones de los dones místicos más insólitos. El mismo Jesús le dio la clave de este misterio: He dispuesto que seas como una red para los pecadores. Quiero que el ejemplo de tu conversión predique la esperanza a los pecadores desesperados. Quiero que se convenzan los siglos venideros de que siempre estoy dispuesto a abrir los brazos de mi misericordia al hijo pródigo que, sincero, se vuelve a mí. Y continuó: Ama y respeta a todas las criaturas y no desprecies a ninguna.
Un día, en la célebre iglesia de San Francisco, tan frecuentada por ella, ve cómo se abren los labios del Crucificado para preguntarle: ¡Qué quieres, pobre pecadora mía? La respuesta es inmediata: «Yo no quiero ni busco sino a Ti».
Durante varios días resuenan en sus oídos, con cierto dejo de temor, el «pobre pecadora mía». «¿Me habrá perdonado Dios todos mis pecados...?» Y, la «nueva Magdalena», la que, con la penitencia, rompe continuamente el alabastro –antes manchado– de su cuerpo en perfume de reparación; la que, según ella, «amo tanto a Dios que tan grande fue su misericordia en perdonarme mucho, que ya nada me separará jamás de él»; ésta, oye palabras absolutorias semejantes a las que percibió su modelo: Yo, Hijo del Padre Eterno y tu salvador, crucificado por ti, te absuelvo de tus pecados que has cometido hasta hoy. La calma habitual vuelve a renacer; nunca más fallará su humilde seguridad en el perdón. Escucha también las palabras más deseadas, esas que los místicos llaman «locuciones substanciales», porque obran lo que significan. Hija mía, y Margarita experimenta que se le infunde el espíritu filial, desbordando su gratitud. «¡Oh bondad infinita de mi Dios! ¡Oh día prometido por Cristo y esperado con impaciencia! ¡Jesús me ha llamado hija suya!», era el 27 de diciembre de 1276. Pocos días después otra «locución», Esposa mía, consuma el matrimonio espiritual. Como consecuencia se establece una íntima y sabrosa comunicación de bienes, como de esposo a esposa; su alma goza un sentimiento sobrenatural y permanente de la presencia experimental de Dios y de su unión con él. Glorifícame y yo te glorificaré; ámame y yo te amaré; interésate por mis cosas y yo me interesaré por las tuyas. Una mañana, después de comulgar, la gracia la impulsa a un acto de fe espontáneo y profundo, inspirado en el de Simón Pedro, «Tú eres, oh Cristo, el Hijo de Dios vivo.» Y tú –replicó el Verbo humanado– te declaro que eres mi esposa.
Santa Margarita de Cortona es considerada como una de las precursoras de la devoción al Sagrado Corazón. En la oración le fue descubierta la llaga abierta del costado, refulgente de luz. La contemplativa fija en ella su ansiosa mirada y descubre al corazón, fuente inagotable de vida. Sus grandes amores son la Eucaristía, la cruz y María Santísima.
Dios la asiste también con la virtud de hacer milagros.
Las gracias místicas alientan su actividad, al par que la constituyen contemplativa. En 1286 funda un hospital y unas nuevas terciarias para asistirlo, «las Hermanas pobrecitas», aprobadas por el obispo de Arezzo, que «tenían por regla la Tercera Orden, el velo por reja y el hospital por claustro». Es la primera institución social de este género que nos presenta la Edad Media.
Pocos años después su espíritu vibra por los intereses de la cristiandad. El momento es grave, los musulmanes atenazan a los pueblos cristianos (mutuamente divididos), desplegando una amplia media luna que se extiende desde Argel hasta Constantinopla, incluyendo el corazón de los Santos Lugares, cuya liberación es preocupación constante de los Papas. Por entonces se quiere organizar una segunda cruzada, y la humilde penitente aporta a esta gran causa su oración y su limitada influencia, exhortando a los de Cortona a adherirse a esta empresa que aún tardará en ser realidad.
En 1297 está gravemente enferma. Entre nostalgias de cielo y los ardores de su reuma, recibe el 3 de enero el anuncio preciso de su próxima partida. «Enjuga tus lágrimas, Margarita. Al despuntar el alba del 22 de febrero volarás a las mansiones de los escogidos, donde la divina misericordia te reserva un puesto de honor.» La alegría invade su alma estos días de espera. Toda Cortona acude para recoger su testamento. Este es claro y optimista, eco de su confianza en el amor: «El camino de la salvación es fácil; basta amar».
Se vuelve al padre Giunta y le reclama con voz apagada: «Padre, mostradme los tesoros de las páginas sagradas, habladme de Dios, habladme de Jesús. La Sagrada Escritura es luz para mi espíritu, fuerza para mi voluntad, licor embriagador para mi alma que olvida entonces los sufrimientos de este pobre cuerpo».
El 22, como le fue anunciado, se desmorona la cárcel terrestre, y, libre, vuela a las bodas eternas. «Dios mío, te amo», fue su postrer suspiro. Tenía cincuenta años.
Junto a su tumba se multiplican los milagros. En su honor se levanta una basílica, exhortando los obispos vecinos la peregrinación a ella. En 1515, el mismo sucesor de Pedro, León X, se postra ante su sepulcro y permite la celebración de su fiesta en determinadas diócesis. Urbano VIII extiende este privilegio a toda la Orden franciscana. Clemente IX inscribe el nombre de la bienaventurada en el martirologio. Finalmente, Benedicto XIII, el 16 de mayo de 1728, promulga el decreto de su canonización. Momentos antes de emitir su juicio infalible traza un paralelo entre la penitente de Magdala y la de Cortona: ambas escucharon idénticas palabras de perdón porque habían derramado las mismas lágrimas de amor.
Fuente: María de San Pedro de Alcántara, M.R., Santa Margarita de Cortona, en Año Cristiano, Tomo I, Madrid, Ed. Católica (BAC 182), 1959, pp. 415-421
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
































































































.jpg)

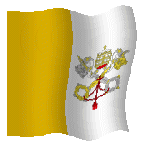
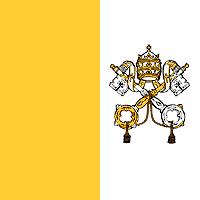


cual es el nombre de la madre y del padre de santa margarita de cortona?
ResponderEliminarEl DIRECTORIO FRANCISCANO del SANTORAL FRANCISCANO nos informa el nombre de su padre: Tancredo Bartolomé. No menciona el nombre de su madre.
ResponderEliminarUn saludo.
Atte
CATOLICIDAD
Santa Margarita la convertida pidele a Dios para que nosotros tambien logremos convertirnos.
ResponderEliminar