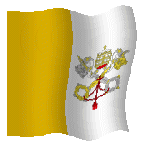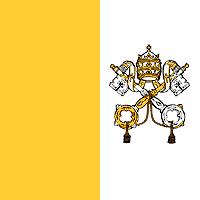|
| La Epifanía es nuestra Navidad |
¡Qué gran misterio el de la Epifanía! Yacía Jesús en un pesebre y sin embargo, como Dios que era, guiaba a los magos que venían desde el oriente. Se escondía en un establo y se manifestaba a los Reyes.
En esa carne mortal, en ese niño humilde, adoraron al Verbo de Dios: en su infancia a la Sabiduría; en su debilidad a la Fortaleza; en sus pañales al Rey de Reyes; y en su realidad de hombre, al Señor de la Gloria.
Con sus dones los Reyes Magos predicaron a Dios a quien ofrecieron incienso, al Rey merecedor del símbolo por excelencia de la realeza, el oro, y al hombre al que un día habría que ungir con mirra.
Del mismo modo, presurosos y dóciles, llevémosle nosotros la voluntad de servirlo y amarlo ante todo.
Han llegado los santos Reyes Magos, protagonistas principales de la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente los católicos parecemos haber perdido de vista el significado de esta Solemnidad, que pasa un tanto desapercibida aunque sea la Navidad de las naciones.
Signo de lo cual es la abrumadora propaganda que tiene Papá Noel, desconocido casi por completo no muchos años ha, en detrimento de nuestros tradicionales astrónomos.
Nademos nosotros contra corriente, restaurando la tradición católica en la mente y en el corazón de nuestros hijos. ¡Qué las "verdades" de los racionalistas sean para ellos malos sueños, como enseña este cuento de José María Pemán que los Reyes han dejado como presente a nuestros lectores:
El Republicano y los Reyes Magos
Como su padre había sido también republicano y racionalista, le había puesto por nombre Sócrates. Él, a su vez, siguiendo la costumbre, le había puesto a su hijo Plutarco.
Su mujer, obesa y dulce, disculpaba todo esto, con la sumisa tolerancia de las mujeres españolas. Tenía un supersticioso respeto para ese mundo de fronteras inviolables donde se encierran las «cosas de los hombres».
Estaba segura de que su marido tenía «buen fondo», que es lo que importa, y de que, cuando se sintiese morir, pediría los sacramentos.
Respaldada en estas confianzas, con su bata de flores y su manojo de llaves, iba y venía por la casa, callada, hacendosa, humilde de llamarse, sencillamente, Rosario, entre el bebedor de la cicuta y el autor de las Vidas paralelas.
Don Sócrates era republicano federal. Profesaba las «ideas nuevas», o sea, las ideas francesas y alemanas de 1890. En un estante, encuadernadas y con cantos de oro, guardaba las obras de Castelar, Pi y Margall, Salmerón, Darwin y Augusto Compte. Y su mujer les quitaba el polvo, todos los sábados, con un plumerito, cogiendo cada tomo displicentemente, con dos dedos, para no contagiarse, como quien coge una viborilla.
Don Sócrates había oído, en sus mocedades, un discurso de Castelar en un círculo republicano. Era la anécdota más emocionante de su vida, y recordaba todos los detalles de la escena.
Al terminar, había logrado llegar hasta el orador y apretarle una mano, diciendo:
—No sé cómo puede usted respirar, don Emilio.
Y don Emilio se había vuelto a él y le había hablado. Era la única vez que le había hablado don Emilio. Le había dicho:
—¡Je!… ¡La costumbre!
Y aquella noche, Rosario alzó de pronto sus dulces ojos cansados de la costura.
—Sócrates, ¿sabes que Plutarquito le ha pedido una trompeta a los reyes magos?
Sócrates dejó sobre la camilla el periódico que leía, se quitó los quevedos y replicó con severidad:
—Rosario: es menester acostumbrar al niño, desde chico, a no pedir nada a los reyes…
—Pero ya tú ves: una trompeta…
—Una trompeta todavía menos; al son de una trompeta ha cometido la humanidad todas sus grandes estupideces.
Hubo una pausa. Sócrates terminó:
—Se empieza pidiendo a los reyes una trompeta y se acaba pidiéndoles una credencial. Es menester infundir en el niño, desde ahora, la dignidad del ciudadano libre... Es preciso que se entere que cada uno tiene que buscarse lo suyo, de día y muy despabilado. Que nadie le trae a uno nada...
—Pero, hijo, tiempo tiene el niño de enterarse de eso. Todavía es pronto…
—Nunca es pronto para la verdad…
—Está bien, hombre. No te enfades…
Y Rosario bajó la cabeza otra vez sobre la costura, y no habló ya una palabra. Porque había tomado la resolución que todas las mujeres dulces y sumisas toman siempre ante estos pequeños conflictos: no discutir más.
La escena que se desarrolló a prima noche, la noche de reyes, no tuvo originalidad ninguna. Desde la alcoba matrimonial se oyó la voz adormilada de don Sócrates:
—Pero, Rosario, ¿no vienes? Y Rosario, que cosía en la salita, contestó sencillamente:
—Espérate, Sócrates, que tengo que acabar de marcar estos calcetines. Duérmete tú…
Y aguzando el oído, esperó unos momentos a que la respiración de su marido, que se filtraba entre las cortinas de la alcoba, fuese convirtiéndose en un ronquido leve, pacífico y sereno, característico de los niños y de los republicanos federales.
Entonces Rosario se descalzó para no hacer ruido, se dirigió a un armario y sacó un envoltorio de papel...
Nadie se desliza más suavemente que las madres, en la noche de reyes. Calzadas de silencio y de ternura, resbalan como hadas, en suave complicidad con la alfombra...
Así entró doña Rosario en la alcoba con su bata de flores... obesa y sublime, sobre la sordina de sus pies descalzos.
Plutarquito dormía apaciblemente en su cama de metal dorado, bajo una litografía de la Sagrada Familia de Murillo. Porque don Sócrates no creía, pero respetaba el arte. Doña Rosario recorrió tácitamente la habitación... e iba a dar un beso a Plutarquito, cuando se sintió bruscamente separada de un empellón.
Miró con horror y encontró tras de sí a su marido, magnífico y desconcertante, con sus zapatillas, su largo batín azul y su gorro con borla. Estaba agigantado por la ira. Parecía la imagen de la inteligencia rompiendo la superstición.
Don Sócrates sentencio:
—Rosario, te oí salir de puntillas del gabinete, y me lo supuse todo. Porque otra cosa no podía ser. Tienes cincuenta años y pelos en la barba.
Y después de estas declaraciones mortificantes, don Sócrates encendió la luz eléctrica, zamarreó fuertemente a Plutarquito para despertarlo y exclamó con tono de arenga revolucionaria:
—¡Plutarco! ¡Plutarco! No he de dejar que siembren de errores tu razón naciente. Fíjate bien. ¿Ves a tu madre? Tu madre es la que te ha traído esa ridícula trompeta bélica. No creas nunca que te la trajeron los reyes magos. Eso es una superchería. Nebrija dice que los tres reyes magos ni fueron tres, ni fueron reyes, ni fueron magos...
Rosario lloraba tras su marido. Plutarquito se había despertado a medias y pugnaba por abrir sus ojos azules. Don Sócrates tomó a su mujer con una mano... y recalcó apocalípticamente:
—Graba bien lo que te digo, Plutarco. ¿Ves a tu madre? ¿Ves la trompeta? ¿Ves la realidad cruda?
Plutarquito abrió un ojo con dificultad. Bostezó. Le temblaba la voz.
—Veo a mamá y a la trompeta. Lo otro no lo veo…
—Quiero decir, Plutarco, que es preciso que, desde niño, aprendas a guiarte por lo que ven tus ojos y no por…
Plutarquito se había dormido profundamente. El sueño de sus seis años sin remordimientos podía más que las sonoras palabras del racionalista.
A la mañana siguiente, don Sócrates estaba desayunándose en la cama. Don Sócrates desayunaba en la cama los días que no tenía oficina. Tomaba frutas y espinacas, porque era vegetariano. De pronto irrumpió en la alcoba Plutarquito, tocando sonoramente la trompeta. Don Sócrates le hizo subir a la cama sobre sus rodillas.
—Vamos a ver, Plutarquito, ¿quién te ha traído esa trompeta?
—Toma…, ¡los reyes!
—Pero, entonces, ¿no recuerdas que esta noche?…
—Verás, papá. Esta noche, cuando me acosté, me quedé con los ojos muy abiertos, para no dormirme, y ver entrar a los reyes. Paquito, el primo, me había dicho que él los vio el año pasado, y que entraron en su cuarto por el balcón. Y yo los vi esta noche. Gaspar tenía una barba blanca, como el tío Miguel. Y Melchor era negro. Parecía un limpiabotas. Llevaban todos unos mantos muy largos, muy largos…
—Pero, luego…
—Luego me dormí, papá. Y soñé una cosa rarísima y divertidísima. No me atrevo a decírtela.
—¿Qué soñaste?
—Soñé que tú, papá, estabas junto a mi cama. Llevabas una sotana azul muy larga y un gorro colorado. ¡Qué ridículo! Parecías uno de esos muñecos de la feria a los que se le pueden tirar seis pelotas por una perra gorda.
—¿Y qué más?
—¡Qué sé yo! Allí empezaste a decir que si la trompeta la había traído mamá, que si los reyes magos no eran de verdad. ¡Qué sé yo! ¡Tonterías! Yo no recuerdo bien todos los disparates que decías.
Luego bajó la voz y añadió:
—Pero no se lo vayas a contar a mamá. Porque, cuando sueño cosas raras, mamá me da una cucharada de sal de fruta.
Don Sócrates bajó la cabeza pensativo. Entre las cortinas se dibujaba la figura obesa y dulce de doña Rosario, sonriente, paciente, ligeramente irónica; segura de su triunfo definitivo.
Don Sócrates reanudó su austero desayuno de vegetariano. Estaba perplejo. Los reyes magos habían podido más que él. Sus verdades eran sueños para su hijo…









































































































.jpg)