sábado, 15 de noviembre de 2025
EL PACTO CON EL DIABLO
(Una historia real, sobre el poder de la oración y la caridad).
Hallábase el nuevo Cura en el atrio de su iglesia una húmeda y sofocante tarde de mediados de junio.
Un tufillo a perfume barato le anunció la llegada de una jovencita que se plantó frente al Párroco en actitud provocativa. Sus cabellos rizados formaban marco a un rostro que, no obstante su expresión de precoz malicia, era aniñado e insignificante. Miraban con fijeza insolente aquellos ojos gatunos. Las manos, al entrelazarse con nerviosa insistencia, hacían tintinear las pulseras.
En esto hablo una voz que sonaba a fastidio y desenfado:
– ¡Vaya, hombre! Alegre usted esa cara que no he venido a hacer penitencia, ni a nada que tenga que ver con la religión.
– Pues ¿a qué vienes entonces?
– Muy sencillo. Le prometí a mi madre confesarme. Ella está esperándome a dos pasos de aquí. Entraré en la iglesia y me quedaré un ratito para que crea que estoy confesándome.
– Hija mía...
– Llámeme Ágata– rectificó ella.
– No estoy preguntando tu nombre –contesto el Cura– pero has de saber que Ágata viene del griego y quiere decir “bueno".
– ¿De veras? Bueno será el chasco de que me crea buena a mí– apuntó con tanta viveza como descaro la mozuela.
– Aquí donde me ve, acabo de salir del Reformatorio, del re-for-ma-to-rio – repitió recalcando cada sílaba, y empezó a vomitar un torrente de palabras obscenas.
El joven sacerdote comprendió que tal lenguaje no era más que la proyección del desprecio interior que la rebelde criatura sentía por sí misma, y eso le indicó que habia aún esperanza en ella.
– Mi único deseo era verme fuera del reformatorio – prosiguió ella – Fui a la capilla a pedir a Dios que me sacara de allí, pero, por lo visto, Él andaría muy ocupado para hacerle caso a una muchacha como yo...
– Tal vez no se lo pediría con fe – interpuso el Cura.
– Crea usted lo que quiera. Lo cierto es que no me hizo caso. Y entonces, en vez de pedirle a Dios, le pedí al Diablo.
El sacerdote palideció. Era algo inusitado: por un extravío monstruoso, la fe la apartaba de Dios y la llevaba a Satanás...
– Pero el Diablo no sirve de balde...insinuó para sondear a su interlocutora.
– Ya lo sé. Ni el Diablo ni nadie, inclusive los Curas... Pero le prometí hacer nueve comuniones sacrílegas si me sacaba del reformatorio. Y empecé a hacerlas. Recibí la Hostia y maldecía para mis adentros a Dios y a toda la corte celestial. A la octava comunión me soltaron. ¿Qué dice a esto Señor Cura?
El sacerdote permaneció un momento en silencio y luego dijo:
– Digo que Satanás ha hecho un magnífico negocio. A cambio de esto, que tú consideras tu libertad, le diste el alma.
– No se ponga usted trágico, hombre, que no es para tanto…
– Tienes razón; será Satanás el que salga burlado. Bendito sea Dios. Tu alma no le pertenece todavía al Demonio Ágata: aún puedes salvarla.
– ¿De dónde saca usted eso? – gritó la mozuela casi llorando de rabia.
– De lo que tú misma has dicho. ¿Por qué has venido a esta iglesia? ¿No ha sido por complacer a tu mamá? Esto es una prueba que a pesar de todo, la quieres mucho. Y el alma capaz de un afecto puro no está irremediablemente perdida. Ven; pediremos a Dios que te perdone y todo lo que me has contado se desvanecerá como una pesadilla. Presa de violentas y encontradas emociones. Ágata respiraba anhelosamente.
– Me voy – dijo al cabo con voz jadeante – Usted no me embauca a mí.
– Entra en la iglesia, y reza Ágata – suplicó el sacerdote. Y cuando ella, sin decir palabra, le dio la espalda, añadió: – volverás, hija... Volverás esta misma noche.
Como única respuesta percibió el taconeo de Ágata que se perdía en la calle.
Perplejo y meditabundo por aquel caso, se sentó en el confesionario, y decidió echar mano de dos armas, las más eficaces en semejantes casos: la oración y la caridad. Oía confesiones y escuchaba cuitas. Y a todos, después de imponer la penitencia les decía: – “Voy a pedirle que me ayude a implorar una gracia especial de Nuestro Señor. ¿Quiere quedarse en la iglesia una hora rezando por un alma que lo necesita mucho?
Ninguno se negó. Un hombre que debía salir de viaje, lo aplazó. Otros que tenían compromisos los pospusieron. Pronto habia en la Iglesia un grupo numeroso de gente que oraba por aquella alma desconocida. El sacerdote se adelantó hacia el presbiterio y allí comenzó a orar: – “Padre Nuestro...”.
Rezó hora tras hora. Sobrevino la noche; el último toque de las campanas descendía de la torre; se apagaban los ruidos de la calle. Quedó sola la Iglesia, y en ella el sacerdote siempre de rodillas... Y la puerta abierta. Era ya pasada la media noche, cuando resonó en el pavimento el repiqueteo nervioso de unos tacones. Cuando la recién llegada se arrodilló a unos pasos de él, continuó inmóvil, sin apartar los ojos del altar por un solo instante. Pero llegaron a sus oídos los sollozos de la arrepentida.
– Si no la espero – dijo después el párroco – puede que, al encontrar cerrada la Iglesia, no hubiera vuelto nunca.
Ágata fue desde entonces una mujer ejemplar.
Así termina el relato del sacerdote que más tarde fue Monseñor Fulton Sheen, profesor de la Universidad de Washington.
Padre Lauro López Beltrán
Tomado de Integridad Mexicana Nov-Dic, 2001.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

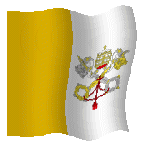
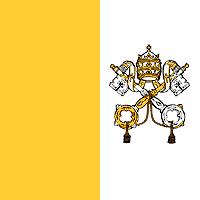


No hay comentarios:
Publicar un comentario