lunes, 1 de diciembre de 2025
POSADA EN LA CALLE DE MI BARRIO (Ponche, canto y un Niño que busca casa)
Por Oscar Méndez Oceguera
La Navidad mexicana no comienza el 24 por la noche, sino muchos días antes, cuando el frío se mete por debajo de la puerta y alguien, en la cuadra, pronuncia la palabra que lo cambia todo: posadas.
Entonces el barrio entero, por pobre o cansado que esté, hace un pequeño esfuerzo de dignidad y de cariño: se sacan de la caja los foquitos enredados, se desenrollan los papeles de china arrugados, se revisa la olla grande de barro, esa que sólo sale en diciembre, y se empiezan a contar los días que faltan.
En otros países, la Navidad llega por paquetería. Aquí, llega caminando detrás de una imagen con velas en la mano.
La calle se vuelve casa
Al caer la tarde, el barrio se transforma. Las banquetas se llenan de gente que normalmente sólo se cruza de lejitos: el señor serio de la papelería, la vecina que siempre barre su pedacito de calle, el joven que sale con audífonos y mirada perdida, los niños que conocen cada grieta del pavimento.
Hoy están todos juntos, apretados alrededor de una pequeña imagen que han adornado con flores, listones, papel metálico. No es una estatua perfecta; a veces lleva en el cristal la marca del tiempo, una esquina rota, un marco remendado con cinta. Pero, al mirarla, algo se aquieta: en ese rostro hay un recordatorio silencioso de que Alguien pidió posada antes que nosotros.
Las velas se reparten. Una llama se pasa a otra, y de mano en mano la oscuridad deja de ser amenaza para convertirse en cobija. Los niños las sostienen con los dedos entumidos, las señoras protegen la flama con la palma, los hombres fingen que no tienen frío, pero soplan disimuladamente para calentar las manos.
Y, de pronto, el barrio que en el día es ruido y prisa, se queda atento como si escuchara su propio corazón.
“En el nombre del cielo…”: pedir posada como quien se confiesa
Empieza el canto. No hace falta ensayo: la tonada está inscrita en la memoria de generaciones. Unos leen de una hoja doblada, otros cantan de memoria, unos cuantos murmuran apenas, pero se suman.
En el nombre del cielo,
os pido posada…
La puerta de la casa elegida está cerrada. Adentro, los anfitriones contestan:
Aquí no es mesón,
sigan adelante…
No es teatro; es algo más extraño y más hondo. Afuera hay gente de verdad, con problemas de verdad, cantando pidiendo casa para unos peregrinos que nunca han visto… y al mismo tiempo, sin decirlo, pidiendo algo para su propia alma: un sitio donde el miedo se haga pequeño, donde la soledad no pese tanto, donde la vida tenga sentido de hogar.
Los niños cantan porque así les enseñaron; las abuelas, porque siempre lo han hecho; algún adulto callado siente, sin saber explicarlo, que esa vieja letanía le toca una tecla que había dejado acumular polvo.
Y cuando, después de las negativas rituales, llega el verso que dice por fin “Entren santos peregrinos…”, se afloja una cuerda en el pecho. La puerta se abre, la procesión entra, y una casa sencilla —con techo de lámina o con falso plafón, con piso de cemento o con loseta brillante— se estrena, esa noche, como pequeña gruta de Belén de barrio.
La piñata: siete puntas, ojos vendados y gritos de alegría
Luego viene lo que los niños esperan de verdad: la piñata.
La cuelgan de un lazo en el patio, en la calle, en el estacionamiento, donde se pueda. Brilla con sus siete picos bordados en papel de colores, girando ligeramente con el viento, como si supiera que esta noche le toca romperse para que otros sean felices.
Al primero que le toca le vendan los ojos con un pañuelo que huele a suavizante y a sudor de familia. Le dan una vuelta, dos, tres. La risa se desborda: los pequeños chillan, los adolescentes se burlan con cariño, los adultos dan instrucciones contradictorias: “¡A la derecha!”, “¡No, al otro lado!”, “¡Más arriba!”.
Dale, dale, dale,
no pierdas el tino…
Los golpes caen al aire, a la nada, al cielo oscuro. La piñata se mueve, esquiva, sube y baja, manejada por la mano traviesa de alguien que disfruta tanto como el que pega. Hay risas, algún susto, el típico grito cuando el palo pasa demasiado cerca de una cabeza.
Hasta que sucede: un golpe seco, un crujido de barro, un remolino de papeles y, de pronto, una pequeña lluvia: dulces, cacahuates, mandarinas, galletas, uno que otro juguete sencillo. Los niños se lanzan al piso, a ciegas, pero felices, a rescatar su tesoro. Alguno, con los bolsillos llenos, levanta la vista y sonríe como si la vida hubiera sido justa por una vez.
En ese desorden hay algo limpio: nadie se pregunta cuánto cuestan las cosas, ni quién trajo más, ni quién dio menos. Sólo importa recoger lo que se pueda y comparar, después, el botín con el del amigo.
El ponche: calor que también consuela
Mientras tanto, en la cocina, una olla de barro cumple con su propio milagro. El ponche no se explica: se huele. Tejocotes abiertos, manzana cortada en gajos, trozos de caña que crujen, guayabas suaves, canela en raja, ciruelas pasas que se hinchan poco a poco. El agua hierve, el azúcar se disuelve, el vapor sube y va perfumando la casa entera.
Cuando empieza a repartirse, el ambiente cambia. La fila del ponche es una especie de pequeña procesión doméstica: todos se encuentran, todos se ven de cerca, todos se dicen, aunque sea con una mirada, “buenas noches”. El vaso de unicel quema un poco los dedos, pero reconcilia con el frío.
Hay quien cierra los ojos al darle el primer sorbo, como si en ese trago se mezclaran otras noches, otros diciembres, otras voces que ya no están. Algunos le ponen “piquete” discretamente, otros se conforman con el sabor simple y limpio de la fruta cocida. Para todos, sin excepción, es una especie de abrazo que se bebe.
En una esquina de la sala, alguna abuela reparte bolsitas de aguinaldo: colación dura que rompe dientes, cacahuates tostados, algún dulce de menta, quizá una galleta envuelta en celofán. Los niños las reciben como si les entregaran un sobre de oro.
Las manos que preparaban la Navidad
Antes de la posada visible había otra, secreta, que se celebraba en la cocina y en la sala vacía: la de las mujeres de la casa.
Muchas de las personas que lean esto ya no las tienen cerca: la abuela que mandaba y reía al mismo tiempo, la tía abuela que guardaba los moldes de las pastorelas como si fueran joyas, la madre que hacía cuentas imposibles para que alcanzara el dinero y, aun así, compraba papel de colores “porque si no, no sabe igual”.
Ellas eran las que empezaban la Navidad cuando nadie se daba cuenta. Pelaban la caña, lavaban la fruta, cuidaban la olla de ponche como si fuera tarea de examen, probándolo con la misma seriedad con la que firmarían un contrato. Hervía la olla y, al mismo tiempo, hervía el corazón: que todo salga bien, que nadie falte, que la familia se vea contenta.
Sentadas en la mesa, extendían el papel crepé, cortaban picos de estrella, pegaban con resistol las tiras que luego colgarían del techo. Cualquier niño que haya visto esas manos trabajando sabe que ahí había algo más que manualidades: se estaba bordando el recuerdo de su infancia.
Con la misma paciencia cosían trajes de pastores, de diablos nerviosos, de angelitos chuecos. Se improvisaban barbas con corcho quemado o con algodón rebelde, coronas de cartón forrado, alas sujetas con ligas que siempre apretaban de más. Las mujeres probaban el traje, lo arreglaban, se echaban hacia atrás para mirar al niño de lejos y decían, con una emoción que no se atrevía a nombrarse: “Así está bien”.
También eran ellas las que ponían las velas sobre la mesa, las que cuidaban que hubiera cerillos, que no faltara azúcar, que el mantel, aunque fuera viejo, estuviera limpio. Tenían tantas preocupaciones como cualquiera —cuentas, enfermedades, cansancio, noticias tristes—, pero esa tarde las guardaban en un cajón invisible. Durante unas horas, la vida cotidiana se hacía a un lado para dejar pasar algo más grande que ellas mismas.
Quien haya crecido mirando esa escena sabe que la Navidad, en México, tuvo siempre rostro de mujer: manos que olían a jabón y a canela, brazos que nos apretaban con fuerza cuando teníamos frío, voces que dirigían, rezaban, regañaban y reían, todo al mismo tiempo.
Hoy, muchas de esas santas mujeres ya no están. Se nos fueron la abuela del delantal floreado, la tía que organizaba la pastorela, la madre que perdonaba el vaso roto “porque es posada”. Y, sin embargo, cada diciembre vuelven: en el olor del ponche, en el crujido del papel de china, en la manera exacta en que alguien pone la imagen sobre la mesa o dobla las servilletas igual que ella. Por eso, en medio de la posada, a veces, sin que nadie lo note, se nos escapa una lágrima; no lloramos sólo por lo que ya no está, sino porque sabemos que allí aprendimos cómo se hacen bien las cosas: con poco dinero, con muchas ganas, con fe sencilla y con un cariño que se derrama en forma de ponche caliente, de aguinaldo humilde, de abrazo largo.
Y cuando vemos a quienes han tomado la estafeta —esa señora que insiste en que haya posadas “como Dios manda”, ese matrimonio que abre su casa, esos jóvenes que aceptan aprender los cantos viejos— sentimos que hay un hilo que no se ha roto. En cada rito repetido, en cada tradición rehecha sin maquillarla, vuelven nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres: se sientan discretamente en una esquina de la sala y nos miran, orgullosas y un poco divertidas, mientras nos ven intentar lo que ellas hicieron toda la vida sin manual ni reflectores. Lo que pagaríamos por sentir otra vez sus abrazos, por recibir de sus manos un jarrito de ponche, por oír esa frase que nos hacía sentir protegidos: “Toma, mi’jo, está caliente, sopla tantito”. Pero, de algún modo misterioso, cada vez que la posada se prepara con ese esmero silencioso, vuelven a estar ahí, muy cerca, más cerca de lo que pensamos.
Cantar a dos voces: alegría y nudo en la garganta
Después vienen los villancicos. No hay coro profesional, pero no hace falta. Una guitarra afinada a medias, unas cuantas maracas improvisadas, palmas que entran a destiempo. Se cantan los clásicos de siempre, a veces con letra incompleta, a veces mezclando estrofas, a veces salpicando la tonada con risas.
En medio de esa fiesta hay momentos breves —casi secretos— en los que la emoción se asoma sin pedir permiso. Cuando se entona “Noche de paz” y alguien, sin planearlo, baja la voz, la sala se acomoda en un silencio suave. Se piensa en los que faltan: el abuelo que ya no está para servir el ponche, la tía que antes organizaba todo, la madre que ahora se recuerda más en el olor de la canela que en las fotos del buró.
A veces, en un rincón, alguien se queda callado de pronto, mira al suelo y se aclara la voz como si se le hubiera atorado un poco el canto. No es tristeza pura; es ese sentimiento raro que en México conocemos bien: alegría con nudo en la garganta. Se agradece lo que se tiene, se duele lo que se perdió, se espera, sin muchas palabras, que el año que viene no falte nadie más.
Cuando la posada se disfraza de otra cosa
Sería injusto fingir que todo sigue igual. Cada vez hay menos posadas verdaderas y más “eventos navideños” que usan la palabra sin saber lo que dicen: se llama posada a reuniones donde no se pide posada, no se canta una letanía, no se recuerda a los peregrinos, pero sí se amontonan bocinas, luces psicodélicas y reguetón con gorros de santa.
Ahí ya no hay Niño buscando techo, sino fiesta temática: no hay procesión, sino pista; en lugar de velas, celulares en alto; en lugar de piñata de siete picos que enseña algo, monigote de moda que no significa nada. No se trata de purismo delicado, sino de llamar a las cosas por su nombre: una reunión sin letanía, sin peregrinos, sin oración y sin intención de recibir a Jesús no es posada, aunque así la anuncien en la invitación. Dolor da ver cómo, en muchos lugares, se ha cambiado el ponche por la barra libre, el villancico por el grito de DJ, el rezo por el sorteo de pantalla: en ese trueque se pierde algo que no se recupera con luces ni con regalos caros.
Posadas verdaderas: islas de luz en un mar de ruido
Y, sin embargo, hay todavía pequeñas islas de resistencia: casas, capillas, patios de pueblo donde se sigue haciendo la posada como se debe. Allí no hay espectáculo, hay recogimiento sencillo; no hay coreografía de moda, hay niños disfrazados con trajes torpes que, justamente por torpes, conmueven más.
En esas posadas verdaderas sigue habiendo procesión con velas; se canta pidiendo posada, se abre la puerta con alegría, se coloca al Niño en el nacimiento con respeto, se reza aunque sea un misterio del rosario por los vivos y por los difuntos. La piñata conserva sus picos, el ponche conserva la cazuela, la tradición conserva el alma.
Quien tenga la gracia de asistir a una de esas pocas posadas auténticas lo sabe: al terminar, uno sale con frío en la cara, azúcar en la sangre y algo más difícil de nombrar en el pecho; una mezcla de gratitud y melancolía, de esperanza y conciencia de pérdida. Como si el corazón supiera que está participando en algo frágil y precioso, que se puede perder si se deja a la intemperie de la moda.
Lo que en realidad se pide
Si uno pudiera hacer silencio completo por un segundo en medio de una posada verdadera —apagar la bocina, detener el palo de la piñata, dejar la olla sin mover—, se escucharía otra cosa debajo del ruido. En la risa de los niños, en los chistes de los tíos, en el murmullo de las señoras, se adivina una súplica que no se canta en voz alta:
Que haya techo, que haya pan, que haya salud, que la familia no se rompa, que la noche no se quede fría, que Dios no pase de largo.
La letanía dice que dos peregrinos piden posada. Pero en cada puerta que se abre también entran los miedos de un año entero, las deudas, los pleitos, las reconciliaciones pendientes, las heridas que nadie ve. Y, sin embargo, esa noche se da algo que el resto del año no siempre encontramos: la sensación sencilla de estar acompañados.
Última luz
Mientras exista, en algún barrio de México, una noche de diciembre en la que se salga a la calle con velas en la mano; mientras un grupo de personas sencillas se reúna para cantar pidiendo posada de verdad; mientras una piñata de siete picos se rompa entre risas y una olla de ponche hierva en la estufa; mientras un niño guarde como tesoro su aguinaldo de bolsita transparente y alguien, desde la cocina, piense en silencio en las mujeres que le enseñaron a hacer todo eso, este país seguirá teniendo un lugarcito tibio en medio de tanto ruido.
Que no se nos acaben las posadas verdaderas. Que no las rebajemos a “evento” ni las mezclemos con lo que nada tiene que ver. Y que cada diciembre, al menos una vez, nos atrevamos a volver a ser ese pueblo que, gracias a las manos de sus abuelas, de sus tías, de sus madres, sabe todavía abrir la puerta cuando un Niño pobre llama y pide, con voz antigua y siempre nueva, posada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































































































.jpg)

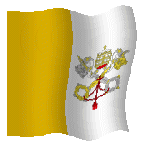
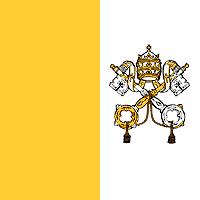


No hay comentarios:
Publicar un comentario